GINO CANESE (+)
QUE LINDA ERA MI TIERRA, 2000 - Por GINO CANESE


QUE LINDA ERA MI TIERRA, 2000
Por GINO CANESE
Impreso por Editorial MARBEN S.R.L.
Asunción – Paraguay
2000 (105 páginas)
I. EL BARRIO COLÓN
Nuestra familia vivía en una casa antigua situada en la calle Colón, cerca de la avenida 15 de mayo1. Los primeros recuerdos de mi niñez, los más alejados, datan de la época de las revoluciones de los años 1922-23, cuando hacia la tardecita, sentado en los escalones de la puerta de mi casa, miraba fascinado el pasar de los pesados carros que regresaban del centro de la ciudad de Asunción, los que venían arrastrando los caballos muertos en las luchas que se libraban en esos días; las bestias colgaban atadas de las dos patas posteriores al borde trasero del vehículo y su cuerpo se arrastraba lentamente sobre las desiguales piedras de la calle. Eso hacía que la cabeza del inerte animal se golpeara en forma tan impresionante que me tenía embobado ante el macabro espectáculo.
Esos carros eran los mismos que todas las mañanas, antes del amanecer, procedentes de la carrería situada en la misma calle Colón cerca del cerro Tacumbú, pasaban frente a nuestra casa, en su viaje de ida al centro de la ciudad, donde trabajaban transportando todo tipo de mercaderías; al atardecer, poco antes de que cayera la noche, volvían de nuevo a pasar por el barrio. Tanto de ida como de vuelta, el monótono ruido de sus enormes ruedas que saltaban sobre el irregular empedrado se escuchaba con toda nitidez hasta dos o tres cuadras de distancia.
Como en esa época no sabía contar todavía, no podría decir cuántos eran los carros que pasaban frente a mi casa pero, con mis escasos tres años, se me antojaba que eran muchísimos.
Poco a poco fui adquiriendo noción de las dimensiones y características del barrio en que vivía. Sus únicas calles empedradas eran la calle Colón y la avenida 15 de mayo.
La calle Colón que estaba empedrada en todo su trayecto, comenzaba en el Puerto de Asunción y terminaba en el cerro Tacumbú, el que recién empezaba a ser explotado, y de cuyas canteras se extraían las piedras con las que se construían las calles de la ciudad. Este cerro era entonces muy lindo, con una rica vegetación, donde lo más atractivo para todos nosotros era la enorme cantidad de plantas de arasa2 e yvapurũ3.
Al comienzo lo empecé a visitar con mis padres, luego con los compañeros de escuela en los memorables paseos escolares y posteriormente, cuando ya tenía un poco más de ocho años, lo hacía cada vez que mi madre me mandaba a buscar guayabas para hacer dulce con ellas. A mí se me antojaba que era una distancia enorme la que había entre mi casa, o la escuela, y el cerro Tacumbú, ya que todo el camino de acceso estaba bordeado de terrenos boscosos y malezas, baldíos en su mayoría, con muy pocas casas o ranchos construidos, sin demarcación de las calles transversales, por lo que era muy difícil decir cuantas cuadras había en ese trayecto.
La avenida 15 de mayo, empedrada en toda su extensión, tenía el mismo diseño que la actual avenida Carlos Antonio López. Por ella circulaba la línea de tranvía número cuatro cada veinte minutos, la que por tener una sola vía para la ida y la vuelta, necesitaba de la doble vía que existía en el sitio de la unión de la avenida 15 de mayo con la calle Colón, el que por su diseño era conocido con el nombre de "La Curva"; en este lugar se realizaba el cruce entre los tranvías procedentes de la citada avenida y los del centro de la ciudad. La citada avenida comenzaba en la calle Colón y terminaba frente al arsenal de la marina ubicado en la ribera del río Paraguay, sitio conocido también con el nombre de Puerto Sajonia. En el trayecto de ida hacia Sajonia, a unas tres cuadras de Colón, se pasaba frente al cementerio denominado Mangrullo que estaba situado a la derecha, rodeado de extensos terrenos baldíos llenos de arbustos y malezas; hacia la izquierda, al lado de la única casa que estaba en la esquina de la Curva, existía una laguna no permanente, formada por agua de lluvia represada por un muro de contención construido cuando se empedró la avenida. Otra laguna mucho más extensa y permanente estaba situada hacia la derecha, frente a la crucecita de Cirilo Duarte, sitio donde se construyó luego la iglesia de la Santa Cruz. Muy pocas casas había en la avenida, así como tampoco existían boca-calles bien diseñadas y mucho menos calles transversales empedradas.
El espacio geográfico comprendido entre la calle Colón y la avenida Carlos Antonio López tenía, como ahora, la forma de un gran abanico, que se extendía hasta la orilla del río Paraguay. Se lo conocía con el nombre de "Bañado". En su mayor parte estaba formado por terrenos boscosos y húmedos, llenos de arbustos y árboles frutales nativos, poblados con una gran cantidad de animales silvestres como el tapiti4, el apere'a5, el aguara6, el jaguarete'i7, el mykure8, e incontables variedades de roedores, aves y serpientes de todo tipo.
Tanto la escuela como el Mangrullo estaban rodeados de terrenos baldíos, con vegetación muy variada, parecida a la del Bañado, con grandes árboles como el guapoy9, el taruma10, el chivato de hermosas flores rojas, el cocotero de tronco espinoso y frutos pequeños, el guayabo y muchos otros, hasta los pequeños arbustos con frutas comestibles como el aratiku'i11 y malezas entre las que abundaban los temibles karaguata12. En esta zona, también se observaba la presencia de la misma fauna que se encontraba en el Bañado.
Completaba nuestro barrio Colón la escuela primaria José de Antequera y Castro; el almacén de comestibles de don Juan B. con sus dulces de leche, dulces de maní y barquillos de azúcar quemada (chupetines); la carnicería, verdulería y almacén de don Jacinto S.; el bar de bebidas, hielo, helados y churros de don Jerónimo P.; la panadería "La Carioca" con sus ricos palitos y pan de mandioca y; la panadería "Francesa" de los hermanos L. fabricantes de los mejores bollitos, facturas y medialunas.
II. JUEGOS INFANTILES
En un comienzo, mi participación en los juegos de los niños mayores, se reducía, casi siempre, a mirar cuando ellos jugaban. Uno de los juegos más populares era el juego de las bolitas, que tenía dos modalidades, una era la que denominábamos "al pique y la cuarta" y la otra era la de "la bolita hoyo".
El juego al pique y la cuarta, se hacía de preferencia en el empedrado de la calle, valiendo tanto el pique de las bolitas, como la medición proximal entre ambas menor de una cuarta, un punto cada uno; el juego se tornaba emocionante debido a las irregularidades del terreno, ocasionadas por los diversos tamaños y formas de las piedras, que desviaban las bolitas, haciéndolas saltar en cualquier dirección. El juego en el medio de las calles, no ofrecía mayormente riesgos, ya que los únicos vehículos que transitaban en esa época, eran los lentos carros tirados por mulas o caballos, o las aún más lentas carretas propulsadas por el pachorriento andar de sus bueyes; si daba la casualidad de que algún día pasaba un Ford-bigote saltando estrepitosamente sobre el empedrado, o menos estruendosamente, subido sobre las vías del tranvía, todos corríamos gritando detrás de él, siguiéndolo por una o dos cuadras, en cuyo trayecto los niños trataban de colgarse de cualquier agarradero, pisando sobre los paragolpes traseros, para viajar gratis, aunque sea por unos pocos metros.
Para el juego "bolita hoyo", debía fabricarse previamente un agujero en la tierra lisa, sin piedras, pastos ni malezas, para lo cual se pisaba fuertemente una bolita, que al retirarla, dejaba un hoyo del tamaño necesario. Partiendo desde una raya trazada en el suelo, los participantes trataban de ingresar al hoyito, porque al lograrlo adquirían el derecho de picar y "matar" a las otras bolitas. Las bolitas que no habían podido ingresar al hoyito, podían picar a las bolitas asesinas para alejarlas de su lado, pero carecían del poder para matarla.
Nos divertíamos también jugando partidos de fútbol, en el que usábamos generalmente la pelota de trapo fabricada con medias de mujer; excepcionalmente jugábamos con pelotas de cuero de vaca que tenían dentro una vejiga de goma que debía ser inflada a mano con un pequeño inflador, después de lo cual debía atarse perfectamente el pico de la vejiga, para que no perdiera aire, y posteriormente había que cerrar el ojal abierto en el cuero, mediante un largo cordón de cuero de vaca que se hacía pasar, mediante una aguja especial, a través de una hilera de agujeros que había en ambos bordes del citado ojal. Como estas pelotas de cuero eran muy caras para nuestros padres, solamente las usábamos cuando los niños las sacaban en alguna rifa del colegio o de la parroquia.
Otro juego era el de los trompos. Los trompos eran juguetes cónicos de madera, que tenían una púa de hierro o clavo en la punta. Para hacer girar y bailar el trompo, se arrollaba fuertemente sobre el cono de madera, empezando por la punta, una cuerda fina de aproximadamente un metro de largo, cuya extremo final tenía un nudo corredizo que se ataba en el dedo medio de la mano derecha, de tal manera que al lanzarlo, la cuerda se iba desenrollando haciéndolo girar. Al caer al suelo el trompo seguía bailando en forma vertical durante un cierto tiempo, hasta que al perder su velocidad de giro, como si fuera un borracho, comenzaba a perder el equilibrio, se tambaleaba, y terminaba por caerse en el suelo.
El juego de los trompos se realizaba generalmente sobre tierra dura y lisa. La ceremonia de arranque comenzaba con un escupitajo en la tierra y el trazado, a cierta distancia de él, de una raya desde donde se debía efectuar el lanzamiento de los trompos. Cuando todos los jugadores habían tirado sus trompos, se veía cuál era el que quedaba más lejos de la marca del salivazo, correspondiéndole a este participante colocar su trompo para que todos los demás jugadores lo agredieran con los suyos. Al trompo se le podía acertar en el lanzamiento primario, o bien, levantándolo en la palma de la mano mientras giraba y, desde una altura alrededor de un metro, dejarlo caer girando sobre el trompo-prenda para que le clavara. El primer participante que no conseguía clavarle al trompo que estaba en suelo, debía poner el suyo en reemplazo del mismo.
Un juego menos violento era el que consistía en hacer volar la pandorga13, hecha con palillos finos de tacuara con los que se armaba el esqueleto, al que se le pegaba con engrudo un fino papel de seda y flecos y se le agregaba una cola, más o menos larga según la necesidad, hecha con tiras de trapos atados.
Había además el juego del balero, el que servía para realizar interminables concursos para ver quién era el que clavaba más veces, tanto en el lanzamiento inicial como en el que se realizaba con el balero clavado que se volvía a tirar al aire (rekutu); no era raro observar que algunos podían hacerlo hasta más de un centenar de veces, lo que impacientaba a los demás jugadores, quienes tenían que esperar que el competidor errara la clavada, para que le tocara el turno de juego al siguiente participante, ya que estos concursos se hacían con un solo balero, para que las normas fueran iguales para todos.
Las niñas, por lo general, no participaban en los juegos de los varones y tenían, por supuesto, los suyos propios.
Uno de ellos era el juego de las chiquichuelas, que se realizaba con cinco piezas, aproximadamente cúbicas, de unos dos centímetros de lado, hechas generalmente de mármol; las participantes de la competición, se sentaban en el piso, habitualmente de baldosa, formando un círculo alrededor del área de juego, interviniendo por riguroso turno. El juego comenzaba tirando todas las piezas sobre el piso, se escogía una de ellas y se la lanzaba al aire, lo suficientemente alto como para permitir que se tuviera tiempo de alzar una de las piezas del suelo y a la vez recoger con la misma mano la que caía, operación que se repetía con cada una de las tres piedras restantes. Terminada exitosamente la prueba de levantar las piezas una a una, se procedía a lanzar de nuevo las piezas sobre el piso para levantarlas de dos a dos. Luego se arrojaba de nuevo todas las piedras al piso y con el mismo procedimiento se levantaba tres de ellas juntas y una separada. Hasta que al final, era la parte más difícil del juego, se tenía que levantar las cuatro piezas juntas y recoger con la misma mano la pieza que se había tirado al aire. Llegando a este punto, la participante que lo había logrado anotaba a su favor "un toro", lo que significaba que todo el proceso se había realizado correctamente, sin que se cayera una sola pieza al suelo. La misma participante tenía el derecho de seguir jugando, hasta que se le cayera alguna de las piezas de la mano, o no las pudiera levantar del piso. Habitualmente el juego ganaba la persona que hiciera la mayor cantidad de "toros", después de diez a veinte rondas de juego.
Completaban el juego de las niñas: el descanso o rayuela, los saltos con la piola, las adivinanzas con sus prendas y castigos, el pasará pasará y el último se quedará, y el de las rondas con sus diversos cantos.
III. LA LUZ ELECTRICA Y EL AGUA
Hacía muy poco tiempo que las casas, aunque no todas, disponían de energía eléctrica, la que era bastante cara, motivo por el cual se ahorraba su consumo todo lo que se podía, usándola solamente para tener luz mediante focos de apenas 25W por habitación, patio o corredores, ayudando en la mayoría de los casos con lámparas a querosén o velas. En ese tiempo no existían en nuestros hogares: heladeras, hornos, motores, cocinas, ni ningún otro artefacto de uso doméstico que utilizara energía eléctrica.
La iluminación de las calles de nuestra capital se hacía mediante un solo farol, de unos 100W, en cada bocacalle. En la diagonal de la calle Colón y la avenida 15 de mayo, se encontraba el último foco del alumbrado público. La calle Colón, desde la esquina Sicilia hasta el cerro Tacumbú y la avenida 15 de mayo en su totalidad, carecían de focos de alumbrado público. Las luces de Asunción, de lunes a viernes, se encendían al oscurecer y se apagaban a la medianoche, pero los días sábados y domingos duraban hasta la una de la madrugada del día siguiente. También a esas mismas horas dejaban de funcionar los tranvías eléctricos y, toda la ciudad dormía feliz, libre de los pocos ruidos molestos que existían en aquel entonces. Prácticamente no se hacían fiestas que terminaran tarde, además no existían todavía los molestos altavoces a todo volumen; y el número de automotores era muy escaso; ni siquiera había gente bulliciosa que venía tardíamente de las farras nocturnas o de los cinematógrafos, ya que toda actividad nocturna se suspendía, indefectiblemente, cuando las luces de las calles se apagaban y los tranvías dejaban de circular.
El agua para el consumo familiar procedente de las lluvias se recogía en los aljibes, o bien, algunas casas disponían de pozos de brocal abierto y, en ambos casos, lo común era que se la extrajera con baldes de unos cinco litros o más, atados a una piola o cadena, que debían ser levantados a pulso o mediante una rondana14. Las familias pobres que no poseían ninguno de estos dos medios, debían comprar el agua por baldes de los que llamábamos aguateros. Las familias ricas, como la del vecino de nuestra casa, tenía un imponente molino de viento, que bombeaba el agua del pozo hasta un tanque y que mediante cañerías, proveía de agua a la cocina, el jardín y el baño.
Para mantener fresca el agua durante el día en los hogares, se la conservaba en grandes cántaros de cerámica, que tenían su propio sistema de refrigeración al "sudar" agua en su superficie externa, la que al evaporarse, disminuía la temperatura dentro del recipiente. El agua recién extraída de los pozos y aljibes era naturalmente fresca, debido a que la temperatura media en nuestro territorio es entre 21 y 22ºC. Para tomar vino o cualquier otra bebida fresca, se le ataba al cuello de la botella una larga liña de pescar y se las que sumergía en el agua del pozo o aljibe durante unas dos a tres horas antes de consumir la bebida que contenía.
Las heladeras de la época eran simples conservadoras de hielo, el que se tenía que comprar de los camiones de la única empresa vendedora que era la Cervecería Nacional, que lo vendía por barra entera, media y cuarto de barra. En casa se compraba un cuarto de barra los domingos y, no más de dos veces al mes, lo cual era una verdadera fiesta, que nos permitía a los niños chupar pedazos de hielo como si fueran golosinas.
IV. COMPRA DE COMESTIBLES
La carne se compraba en la carnicería de don Jacinto S. Los artículos de almacén en el negocio de don Juan B. Los panificados en la panadería Carioca.
En la puerta de nuestra casa comprábamos las verduras de las mujeres que traían enormes cantidades de las mismas en grandes canastos planos que equilibraban majestuosamente sobre sus cabezas, además de llevar un pesado canasto con mango en cada mano. También adquiríamos el carbón en bolsa de las carretas del carbonero. Las burreras venían montadas sobre un asno con las alforjas cargadas de distintos tipos de comestibles. Las pescaderas con su infaltable latón lleno de pescados. El vendedor de baratijas, géneros y artículos variados al que le llamábamos "turco", que siempre ofrecía sus mercaderías diciendo: "Vendu baratu, bolvo, beine, beineta". Estos vendedores ambulantes eran los que casi todos los días golpeaban la puerta de mi casa. Como la mayoría de ellos llamaba gritando la misma palabra "marchante", no se sabía quién era el que golpeaba a la puerta.
Mi madre me enseñó a ayudarle en sus labores cotidianas, y por lo tanto, mis tareas iban aumentando en la medida en que me iba haciendo más grande. Al comienzo la ayudaba en la cocina, abanicando con la pantalla hecha de karanda'y15 la boca de la hornalla, para encender los carbones usando papel, trapo o cáscaras secas de naranja, Después pelaba porotos, secaba los cubiertos y lavaba utensilios de la cocina.
Con el tiempo aprendí a barrer las hojas del patio, así como también atendía las personas que llamaban al portón de nuestra casa. Me enseñaron a ir de compras a la carnicería y a los almacenes cercanos.
En los momentos de ocio, jugaba con los pocos juguetes que tenía, o correteaba con nuestro perro de policía "Mur". También me gustaba mirar en el balcón o en la muralla de la calle y sentarme en los escalones de nuestro portón de entrada.
Por las noches me gustaba escuchar cuando mi hermana mayor tocaba el piano, en el que luego yo procuraba repetir, con un solo dedo, la melodía que se había grabado claramente en mi memoria. Nuestro piano funcionaba también como pianola, y yo había aprendido a colocar los rollos de música en su sitio y sabía pedalear para que funcionaran las teclas.
Otra cosa que me gustaba escuchar era el fonógrafo y, aunque poseíamos muy pocos discos, me acuerdo todavía de la ópera I Pagliacci de Leoncavallo en la parte en que el tenor canta: "Ride pagliaccío", mientras llora riendo.
En las noches, después de cenar, me ponía a observar en el balcón, los tranvías que pasaban frente a mi casa, los infaltables murciélagos que volaban alrededor del farol del alumbrado público de la calle, los sapos que venían a comer los bichos que eran atraídos por la luz y los numerosos zorritos que salían del yuyal situado debajo del murallón, que había al otro lado de la avenida 15 de mayo, y que temerosamente cruzaban la calle Colón, deteniéndose, a veces, para comer una que otra langosta saltarina, y luego se introducían en el enorme patio baldío que había al lado de mi casa. Todo esto me parece, hoy en día, tan increíble y maravilloso, cuando pienso que mi casa distaba solamente diez cuadras de la calle Palma, en pleno centro de Asunción y que, sin embargo, podíamos gozar viendo esa rica fauna de nuestra tierra.
V. LA PRIMERA RADIO DEL BARRIO
Un cierto día, nuestra madre nos hizo vestir, un poco más elegantes que de costumbre, a toda la familia. Nos dijo que iríamos a visitar a la Señora de M., que vivía sobre la calle Colón esquina Jejuí.
La dueña de la casa nos había invitado con el objeto de mostrarnos lo que para nosotros era toda una maravillosa novedad: la radio a lámparas, con una bocina parlante similar a la del fonógrafo que teníamos en casa.
La radio estaba sobre una mesa, mostrando por un lado el chasis metálico, en el que estaban fijados el transformador, los condensadores electrolíticos, el condensador variable que servía para sintonizar las estaciones transmisoras y las, no recuerdo bien, si cuatro o seis lámparas rectificadoras y amplificadoras, que se encendieron inmediatamente en el momento cuando se introdujo el enchufe en el tomacorriente externo situado en la pared.
Después de esperar unos 15 a 20 segundos, que según la señora M. se necesitaban para que el circuito se calentara, empezó a mover la perilla del condensador variable, con lo cual se produjeron varios silbidos que iban marcando las estaciones transmisoras. Dentro de uno de esos silbidos sintonizados se oyó, de repente, una voz en la trompeta que dijo:
- Aquí transmite LR8 Radio Stentor, Buenos Aires, República Argentina.
Aquello parecía una obra de magia. No queríamos creer, que desde mil doscientos kilómetros de distancia alguien nos estaba hablando en ese mismo momento, sabiendo que se necesitaba tres días de viaje en barco para llegar hasta esa ciudad. Esto ocurría, no estoy muy seguro de ello, en los años 1924 o 1925. Era la primera radio instalada en nuestro barrio y, probablemente, no había ninguna otra en más de quinientos metros a la redonda. Suponemos que debía valer un platal en esa época.
Así como vimos aparecer la primera radio a lámparas del barrio, también el vecino, Don Juan P., que ocupaba toda la manzana que estaba cerca de nuestra casa, no queriendo ser menos, apareció un buen día, mostrando a todo el vecindario un flamante auto Dodge, que también fue, no solamente el primer auto del barrio sino quizás el único de la zona por casi una década.
En el tranquilo barrio Colón, en el que solamente cada veinte minutos se cruzaban los tranvías de la línea 4, se tenía ahora para felicidad o desgracia, los nuevos gérmenes de contaminación: la radio con su contaminación sonora y el auto con sus gases tóxicos. Entusiasmados con estos maravillosos inventos, no nos dábamos cuenta real del gran poder destructivo que estaban adquiriendo estos inventos del hombre, sobre el normal equilibrio que debe existir en la naturaleza, como base indispensable para la existencia de la vida en nuestro planeta.
VII. EL MANGRULLO
El cementerio, designado vulgarmente como el Mangrullo, ocupaba la cima de una pequeña loma. Estaba situado sobre la avenida 15 de mayo, en el lugar en que se encuentra actualmente el parque Carlos Antonio López, exactamente en donde está construido uno de los tanques de agua de la ciudad, alrededor del cual se ven hasta hoy restos de tumbas. Tenía una superficie de unas dos manzanas, comentándose que fue habilitado como cementerio durante la ocupación de Asunción por las tropas brasileras, después del genocidio de la nación paraguaya, perpetrado durante una injusta y desigual guerra, denominada guerra de la Triple Alianza, llamada así porque el Paraguay combatió heroicamente durante 5 largos años contra la coalición integrada por Argentina, Brasil y Uruguay, quienes mediante préstamos facilitados por el imperialismo industrial inglés, fueron impulsados para aniquilar el mal ejemplo que era en el siglo pasado, la nación paraguaya rica, próspera y autoabastecida sin que hubieran podido infiltrarse capitales extranjeros en el país. Por dicho motivo, la mayoría de los paraguayos conscientes actuales, acostumbra a llamar a este episodio guerrero que diezmó a su población: la guerra de la Cuádruple Alianza, para hacer notar, que a los tres países sudamericanos se sumaba el poder económico del imperialismo inglés, que fue el que financió la contienda a los aliados.
En el Mangrullo, en el año 1925, hacía rato que no se enterraba a nadie, debido a que no existía más lugar para ello. Recuerdo que la capilla del mismo, ubicada en la parte Norte, estaba rodeada de hermosos cipreses, que se derribaron al hacer el tanque de agua. Entre las tumbas existían ocho árboles de jazmín mango con bellas flores de suave perfume, que todavía pueden observarse en el parque que hoy existe en este lugar.
La entrada principal del Mangrullo estaba en la parte Norte. Tenía un gran portón de hierro, casi siempre cerrado, que estaba frente a la capilla. Alrededor de ésta se extendía el camposanto, que abarcaba las dos terceras partes del terreno. En el tercio restante, hacia el Sur, estaban las tumbas del campo llamado "no santo", en donde se enterraban los que morían en estado de pecado evidente, como ser los suicidas, los amancebados y otros, es decir, allí estaban los supuestamente condenados al suplicio eterno.
La segunda entrada, que era la usada por todos los que visitaban el Mangrullo, estaba ubicada en la muralla del lado Este.
Nuestra familia tenía en el cementerio una tumba en donde fueron enterrados mi abuelo materno y un hermanito mío de un año de edad. Por dicho motivo, solíamos ir con mi mamá a visitarlos.
En el año 1926, se avisó a la población que el cementerio se convertiría en un parque que llevaría el nombre del primer presidente del país, don Carlos Antonio López, y que debido a ello, todos los que tuvieran familiares enterrados, tenían que retirar sus restos en el plazo de un año.
Un tío mío, Ángelo, se iba a encargar de excavar la tumba buscando los restos óseos de mis dos parientes, y yo, sin saberlo, iba a ser el encargado de llevarle la vianda de la comida.
En el día fijado para ello, recuerdo bien que era un lunes, a eso del mediodía, mi madre me dijo:
- Ponete las sandalias, porque a dónde vas a ir hay muchas espinas. Vas a llevarle la comida a tu tío Ángelo en el Mangrullo.
- ¿Qué? -le contesté yo-. ¿Por qué tengo que ir yo? Soy muy chico todavia. ¿Acaso no puede ir el Ch...?
Mi hermano Ch... intervino diciendo:
- Lo que pasa es que sos un miedoso y no te animás a ir solo al Cementerio.
- Bueno, basta de discutir -sentenció mi mamá, y dirigiéndose a mí concluyó-. Vos andate de una vez y volvé rápido, si no querés que mi zapatilla te acompañe hasta el portón de la casa.
Con tan buen argumento materno, agarré la vianda, salí de la casa, crucé la calle Colón y, empecé a caminar por la avenida. No se veía por ningún lado una sota alma viviente. Si tan siquiera pasara el tranvía, podría darme un poco de ánimo para cobrar así algún valor; pero eran las doce horas en punto y el tranvía pasaría recién a las doce y diez minutos. No tenía más remedio que seguir andando. En lo alto de la loma se dibujaban los fantasmagóricos cipreses que, a medida que me acercaba al cementerio, iban creciendo y adquirían formas increíblemente tenebrosas.
Cuando anduve tres cuadras en la avenida, me encontré de repente en frente del Mangrullo, y no tuve más remedio que dirigirme hacia la puerta del lado Este. La muralla del cementerio no me permitía todavía ver lo que pasaba en su interior. Estaba allí yo solo, parado frente a la puerta, mirando a mi alrededor la maleza que me rodeaba. Busqué entonces algunas plantas de aratiku'i para comer sus frutos y darme así ánimos, pero desafortunadamente no encontré ninguna. No tenía otra alternativa: definitivamente tenía que entrar.
Abrí el portoncito y miré el largo camino que debía recorrer, para poder llegar hasta donde estaba mi tío Ángelo. La tumba de mi abuelo y hermanito estaba en el extremo Noroeste del cementerio, y yo me encontraba casi en el extremo Sureste, vale decir que tenía que recorrer unos doscientos o más metros entre tumbas, para poder llegar hasta la capilla, y de allí a unos veinte metros, encontraría a mi tío Ángelo trabajando.
Empecé a caminar lentamente, mirando con temor para todos los lados, pasando en medio de las silenciosas tumbas. Por más que caminaba sin parar, parecía que no avanzaba nada. La capilla que era mi primera meta, se alejaba cada vez más con cada paso que daba, a la par que surgían nuevas y terroríficas tumbas. Pensé echar a correr hacia atrás y volver a casa, pero era seguro que este acto de cobardía tendría serios riesgos, cuando me enfrentara con mi madre. No quedaba entonces otra opción sino la de correr hacia adelante. Intenté hacerlo, pero las piernas no me respondieron, parecían estar hechas de plomo, por lo que a duras penas pude seguir caminando. En cualquier momento se me aparecerían las póras17 que habitaban en el cementerio y yo no veía ningún ser humano terrenal que pudiera ayudarme. La única tabla de salvación era llegar a la capilla, en donde había una gran cruz y varias imágenes de santos que no permitirían que se acercaran a ese lugar las ánimas en pena.
Ya había hecho más de la mitad del camino hacia mi objetivo, debía seguir adelante. Entonces, cerré los ojos y probé caminar a tientas, pero fue mucho peor, porque enseguida tropecé con una tumba que estaba mal alineada. A pesar del fuerte calor del mediodía del verano, sentía un intenso escalofrío en todo el cuerpo, que me hacía temblar y sudar a la vez.
A pocos metros de la capilla se acabaron las tumbas, y me sentí entonces mucho más tranquilo. Miré hacia la izquierda, y vi salir de una fosa un señor que la estaba excavando. Del susto que me dio casi eché a correr y, antes que pudiera hacerlo, el buen hombre, al verme tan temeroso, me dijo:
- Hace rato que tu tío Ángelo te está esperando.
Al decir esto, me señaló el sitio donde estaba la tumba de mi abuelo, la cual estaba rota en pedazos. Mi tío, que estaba dentro de la excavación que había hecho, seguía extrayendo tierra y huesos del "nono". Me acerqué a él y le saludé:
- Hola tío Ángelo. Aquí te traigo la comida.
- Muchas gracias Ch... Creo que ya saqué todos los huesos que había. Estos son los huesos de tu abuelo -dijo mostrándome una caja de madera, con muchas piezas óseas, largas, cortas, planas y, sobre todo la más impresionante de todas, la calavera del abuelo-. ¿Te acordás de él?
Yo había hecho, automáticamente, un gesto de temor, pero sin embargo le contesté:
- Me da miedo tío. No quiero mirar esa calavera. Como mi abuelo murió tres años antes de que yo naciera no lo pude conocer. Si bien yo pensaba mucho en él, no sé cómo era cuando vivía, porque nunca se sacó una foto.
El tío terminó de comer, mientras yo jugaba con la tierra extraída de la fosa, en la que encontré un verdadero tesoro: dos piezas de metal curvas algo herrumbradas y un pedazo de mármol. Entonces le pregunté al tío:
- ¿Puedo llevarme esto que encontré?
- Claro que sí -me contestó mi tío-. ¿Sabés lo que son?
- No sé.
- El pedazo de mármol, es parte de la lápida que rompí. Es un mármol muy bueno, es de Carrara, de Italia. Las dos argollas de hierro, son parte de las seis manijas que tenía el cajón de tu abuelo, que se pudrió totalmente.
Inmediatamente tiré al suelo las manijas, y le dije:
- Entonces no voy a llevar las manijas, pero sí el pedazo de mármol.
- ¿Para qué querés el mármol?
- Para fabricar unas lindas chiquichuelas y así, darle envidia a mi hermana mayor, que nunca me quiere prestar las suyas.
- Es bueno que te vayas ya a tu casa, porque o sino tu mamá se va a preocupar mucho. Gracias y saludos a todos. Chau, pibe.
- Chau, tío.
Agarré la vianda vacía con una mano y el mármol con la otra. Eché a caminar rumbo a la capilla, y desde ahí debía hacerlo hasta la salida del cementerio. Volví a sentir miedo nuevamente. Estaba otra vez solo en medio de las tumbas, muchas de ellas abiertas y vacías, que debía atender bien, para no caerme adentro. Aceleré el paso y sentí como si alguien me estuviera siguiendo. No me animé a mirar hacia atrás. Sin dudar un instante, empecé a correr, al principio con ritmo lento, pero a medida que avanzaba, iba acelerando la velocidad. Creo que nunca llegué a correr tan rápidamente en mi vida, como en esa oportunidad. Cuando vi el portón de salida, prácticamente volé hasta él.
Al salir afuera del cementerio, todo me pareció muy lindo, sumamente hermoso y sobre todo tranquilizador y ¿por qué no? hasta me sentí orgulloso de la hazaña que había realizado, al ir solito, sin que nadie me acompañara al cementerio; los amigos no me creerían cuando se lo contara.
En menos que canta un gallo llegué a casa, donde mi madre, algo preocupada, me estaba esperando en la balaustrada de la muralla de nuestra casa. Al llegar me preguntó:
- ¿Qué tal te fue? ¿No tuviste miedo?
- No, no tuve ni un poco de miedo -le contesté sin pestañear, porque quería aparecer ante todos los de mi casa como un gran valiente y añadí-, al contrario, me divertí mucho jugando cuando el tío estaba comiendo. Después él me mostró la calavera y todos los huesos del abuelo, pero me dijo que no encontró ningún huesito de nuestro hermanito, seguramente porque los tenía muy tiernos. Traigo este pedazo de mármol que era parte de la lápida, con el que voy a hacer mis propias chiquichuellas.
Y muy orondo, inflado como un pavo real, me senté a la mesa para almorzar con la familia.
XIII. EL DEPORTIVO SAJONIA
Conocí el Club Deportivo Sajonia en los primeros años de mi niñez. Mis recuerdos más claros datan de los años 26 al 30. El primer salón social tenía piso y paredes de madera, en donde había un piano, que servía para amenizar las reuniones, que en un comienzo tenían un carácter más bien familiar, ya que el número de sus socios era muy reducido.
Su propulsor más entusiasta fue, evidentemente, el Dr. Mario L.D.F., quién con mucho esfuerzo hizo construir unas casillas de madera en la costa del río, en donde los socios podían cambiarse para ir a la playa.
La playa era arenosa y nos permitía a los niños jugar en ella. El agua, salvo los días de grandes lluvias, era normalmente limpia y transparente, sin olores repulsivos, ni aceites de embarcaciones, llena de pescaditos. Cabe señalar, que las cloacas de Asunción se construyeron recién a partir de la década del 60, vale decir, que no existía el tubo de la red cloacal que actualmente desemboca en la calle que limita la parte Norte del Deportivo Sajonia situado aguas arriba de sus playas. Tubos cloacales como éste, se encuentran hoy en día diseminados a lo largo de toda la costa de nuestra capital, existiendo numerosos caños que derraman sus desechos, en el trayecto que va desde la boca de la bahía hasta los arsenales de la marina. También en este tramo, están anclados actualmente en el río, no menos de una veintena de barcos que, además de contaminar el río con los desechos de sus baños y cocinas, arrojan constantemente el aceite quemado de sus motores, lo que destruye la vida de los peces, ensucia las playas y las embarcaciones y es un inconveniente para la población, que desea solazarse durante el verano bañándose en el río.
El único medio de locomoción para ir al club era el tranvía número cuatro, que circulaba desde las cinco de la mañana hasta las doce de la noche. Su parada final frente a los arsenales de la marina en Puerto Sajonia, distaba alrededor de unas cinco cuadras del Deportivo. En el camino final para llegar al club no estaban demarcadas las calles y tampoco existía vivienda alguna en su trayecto.
En los primeros años, habitualmente, se hacían muy pocas fiestas bailables, siendo la más famosa de ellas la fiesta del Año Nuevo que siempre solía atraer un gran número de socios y simpatizantes.
Para que las fiestas fueran exitosas, debía contratarse, previamente, con la C.A.L.T.27, para que un mayor número de todas las líneas de los tranvías circularan por lo menos hasta las dos de la mañana siguiente, de tal manera que la gente asistente al baile tuviera movilización asegurada. Las personas que no llegaban a tiempo para tomar los últimos tranvías, debían irse a pie a sus casas, en plena oscuridad, ya que las luces del alumbrado público se apagaban los sábados y domingos a la una de la mañana del día siguiente.
Asunción tenía en esa época muy pocas líneas de tranvía: la dos, la cuatro, la cinco, la seis, la siete, la nueve y la diez. En realidad, eran pocos los privilegiados como nosotros, que tenían un tranvía que los dejaba en la puerta de la casa, y así, aunque las luces de la calle se apagaran antes de que pararan los tranvías, podían llegar a sus casas sin inconvenientes. Hasta los ocho años yo todavía no sabía nadar. En realidad, eran pocas las veces en que íbamos a bañarnos en el Deportivo. Solíamos concurrir, cuando más, una o dos veces al mes.
Un domingo en que hacía mucho calor, nos fuimos por la tarde, deseosos de meternos en el agua toda la familia. Mi mamá no entraba en el agua, primero porque no sabía nadar y segundo porque no se acostumbraba que las señoras casadas estuvieran exhibiéndose en traje de baño en las playas.
Apenas nos pusimos los trajes de baño, dentro de la casilla de madera, nuestro padre nos apercibió:
- Quédense en la arena de la costa y no entren al agua hasta que yo los acompañe.
Enseguida salimos corriendo hacia el río que ya estaba lleno de bañistas.
Nos sentamos en la arena mojada y fresca e introdujimos nuestros pies en el agua, que estaba realmente agradable. Probamos su sabor, igual que todos los bañistas lo hacían, bebiendo unos tragos y comprobamos que era sabrosa.
Poco después vino mi papá, y se encontró con un amigo, el químico C., y después de un rato de charla, se metieron en el río caminando hasta un lugar en el que el agua les llegaba a nivel del pecho, y allí siguieron conversando igual que muchos bañistas.
El río estaba lleno de gentes mayores y de niños, el día era hermoso, el agua estaba estupenda. Papá nos permitió sentarnos en el agua en la costa para que pudiéramos refrescarnos también nosotros.
Al lado de donde estaban parados mi papá con su amigo, había un pequeño muelle de madera con pendiente inclinada que entraba en el agua, que servía para bajar y subir los botes y lanchas de paseo. Me atrajo la idea de subirme en él, pensando que si caminaba sobre la madera inclinada, en la parte que estaba bajo agua, sería muy delicioso. Por supuesto, yo desconocía en absoluto la extensión que tenía el muelle en su parte sumergida. Creí que podía caminar sin peligro alguno sobre la madera hasta que el agua me llegara a la rodilla.
Subí al muelle y empecé a andar hacia el agua. Primero se me mojaron los pies. Era agradable esa sensación del agua fresca, limpia y transparente, que con la fuerza de la corriente del río, rozaba mis extremidades inferiores. Atraído por esta sensación, y con la inconsciencia de mi corta edad, no me di cuenta del peligro que podría existir en ese momento. Seguí caminando con la intención de que el agua alcanzara a mojarme ambas piernas hasta las rodillas.
Estaba con el agua a mitad de la pierna, cuando creyendo que podía todavía avanzar un poco más, di un nuevo paso, pero no encontré la madera del muelle y me caí como si fuera dentro de un pozo, en donde ya no pude hacer pie. Me asusté, quise gritar pero no pude hacerlo, ya que ni mi boca ni mi nariz salían fuera del agua. Veía que mi papá y su amigo estaban a menos de dos metros de mí, pero vi con desesperación que la corriente del río ya empezaba a separarme de ellos.
Manoteé y pataleé desesperadamente a la par que intentaba respirar, pero cada vez que pretendía hacerlo, solo entraba gran cantidad de agua por mi nariz y por mi boca, a la vez que mi epiglotis se cerraba involuntariamente, impidiendo el paso del agua hacia la laringe y los pulmones, y entonces, sin poder remediarlo, la tragaba. Mi desesperación iba en aumento, el hambre de oxígeno se hacía cada vez más imperioso y mis contracciones respiratorias no paraban en ningún momento. Fue la primera vez que sentí la sensación de muerte inmediata. Empecé a oír un ruido parecido al de unas campanas que golpeaban cada vez más fuerte en mis oídos, mientras seguía tragando agua sin parar. Cuando el agua empezó a entrar en mis vías respiratorias y estaba todavía cerca de la superficie del agua, empecé a toser. Fue entonces cuando sentí que alguien me tomó del brazo y me levantó. Me sacudió y me puso boca abajo en el muelle.
Sentí, en ese momento, la gran felicidad de respirar de nuevo. El químico C. fue el primero en darse cuenta de lo que ocurría, sacándome enseguida del agua y salvándome la vida. No creo haber estado más de un minuto y medio sumergido en el agua en ese difícil trance, pero fueron los noventa segundos más largos que recuerdo hasta ahora en mi vida. Fue como si hubiera transcurrido más de un siglo en ese corto espacio de tiempo.
Desde ese día, juré no volver a entrar en el río mientras no hubiera aprendido a nadar perfectamente. Tampoco mis padres, después de este gran susto, volvieron a frecuentar por mucho tiempo las playas del Deportivo Sajonia.
XIV. UNA ODISEA EN EL BAÑADO
No había una delimitación precisa que señalara donde comenzaba la zona del Bañado de Sajonia, así como tampoco se sabía en qué lugar exactamente terminaba. Era una amplia extensión de terreno húmedo, semiboscoso, que se extendía en el lado Sur de la avenida 15 de mayo, empezando desde los alrededores del Estadio de Fútbol de Sajonia, hasta la costa del río Paraguay y extendiéndose hasta la vecindad del cerro Lambaré.
Nuestra imaginación nos hacía creer que aquello era una selva impenetrable, llena de animales salvajes y de peligros inimaginables. Se nos contaban leyendas y cuentos, sobre la existencia de monos gigantes y tigres que atacaban a cuantos entraban en su territorio.
En realidad, mi papá que solía ir a cazar allí, solo conseguía traer algunas perdices y unos pocos patillos silvestres, que ciertamente eran una delicia saborearlos.
Tanto era el metejón que teníamos de ir a conocer aquella jungla salvaje, que en una de las noches de nuestras acostumbradas reuniones debajo del farol de la esquina, el tema central de nuestra conversación fue, justamente, cómo programar una expedición al Bañado.
Pedrito, el mayor y el más razonable de todos los del grupo, caudillo natural, por ser el de más edad, nos dijo
- Yo creo que debemos ir a mirar y a recorrer el Bañado. Llevaremos honditas y bodoques28 para cazar todo lo que encontremos. Podemos llevar además liñas de pescar, para armar las ñuhã29 para las ynambũ30 que iremos poniendo de ida y a la vuelta pasaremos por cada una de ellas para revisarlas y desarmarlas antes de venir.
Juancito enseguida le preguntó:
- Si encontramos algún mono grande, algún gato onza o, peor aún, algún jaguarete31. ¿Qué vamos a hacer?
- Si -añadió José-. Quizás nos quiera comer. Yo tengo miedo, no solamente de los tigres, sino también de los jacare32, que dicen que vienen desde la costa del río hasta dentro del Bañado.
- No sean mujercitas, o peor aún, gallinas. El que no quiere ir, pues no se va y se acabó la discusión -sentenció Pedrito.
- ¿Qué vamos a hacer si nos ataca algún tigre? -le dije yo.
- No se preocupen por eso. Yo iré abriendo el camino delante de ustedes y para que vean que estoy bien preparado, voy a llevar este cortaplumas grande -nos explicó Pedrito, mostrándolo.
El cortaplumas tenía una enorme hoja, la más grande que habían visto cualquiera de nosotros hasta ese entonces, lisa, brillante, filosa, con más de 4 dedos de largo, capaz, por lo tanto, de llegar hasta el corazón de cualquier animal salvaje.
Las pocas películas de Tarzán que habíamos visto, nos demostraban cuán fácil era matar un león, un tigre o un gorila, en una lucha cuerpo a cuerpo, con la sola ventaja de tener un cuchillo con hoja filosa de 4 dedos de largo en la mano.
Basado en ello, estuvimos de acuerdo todos los presentes en visitar el Bañado el sábado por la tarde, porque era un horario en el que no teníamos clases y en el que además nuestros padres no se darían cuenta, porque era habitual que estuviéramos jugando fútbol desde la siesta hasta la tardecita, en la canchita que estaba detrás de la escuela.
En los días previos a nuestra expedición conseguimos lodo en la playa del Deportivo Sajonia y nos pusimos a fabricar febrilmente centenares o quizás millares de bodoques, que pusimos a secar en el sol. También arreglamos nuestras honditas poniéndoles gomas o cueros nuevos, y el que pudo se adueñó de algunos metros de liña de pescar en la despensa de su casa.
Llegó el sábado y todos los integrantes de la futura odisea nos encontrábamos reunidos, durante el único recreo del segundo turno de la mañana, alrededor del tronco del yvapovõ comiendo sus dulces frutas y chupando como caramelos sus semillas redondas, rodeadas de una suave y exquisita pulpa.
Pedrito, como siempre, inició la conversación diciendo:
- A la una de la siesta, después de comer, todos vamos a reunirnos debajo del tarumá que está detrás de mi casa. Acuérdense de traer todo lo que dijimos. Alguien debe traer un jarrito para poder tomar agua en cualquiera de los ykua33 que hay en el Bañado. Todos traigan galletas para la merienda. No se pongan sandalias ni zapatos, porque los van a ensuciar y descomponer con el barro que allí abunda y entonces nuestros padres se van a dar cuenta de que nos escapamos sin permiso de ellos.
- Convenido -dijimos casi al mismo tiempo, todos los que integrábamos el grupo expedicionario.
Antes de la hora fijada ya estaba reunida toda la tribu debajo del taruma. Pedrito pasó revista a los avíos y pertrechos de caza de todos los presentes y se mostró conforme. Formábamos la expedición: Pedrito de 12 años, Antoñito de 10 años, José de 10 años, Juancito de 9 años y yo de 9 años.
A esa hora de la siesta no había un alma en la calle. Para evitar cruzarnos con gentes que pudieran contarles a nuestros padres hacia dónde íbamos, preferimos caminar en fila india por el tape po’i34, que comenzaba detrás de la escuela. Todo nuestro camino sería así, fino y angosto, teniendo a los costados arbustos de frutas silvestres, cocoteros, árboles de sombra, guayabos y una enorme variedad de yuyos con vistosas flores de diversos colores, así como enredaderas con campanillas azules y otras con flores de pasionaria como el mburukuja35.
A cada rato nos deteníamos por el camino para comer las frutas silvestres que íbamos encontrando: coquitos, aratiku'i, guayabas, mburukuja u otras.
A medida que avanzábamos, el matorral se iba haciendo cada vez más tupido y húmedo. Los pocos ranchos que habíamos visto al comienzo, fueron disminuyendo, poco a poco, en nuestra ruta.
Atravesamos un pequeño arroyuelo de aguas muy limpias y cristalinas, que enseguida nos invitó a beber. ¡Qué sabrosa y fresca nos pareció al tomarla! Más aún teniendo en cuenta el calor que hacía y el copioso sudor que nos iba empapando las camisas. Si bien el camino estaba libre de espinas, formado evidentemente por el continuo trajinar de las personas, no sucedía lo mismo cuando nos arriesgábamos a caminar dentro de los yuyales, atraídos por alguna apetitosa fruta. Teníamos que saber caminar en esos sitios, pisando con cautela, removiendo suavemente el suelo con el pie antes de cargar todo el peso del cuerpo en él y, sobre todo, mirar con mucho cuidado si existían plantas espinosas como los cactus, los cocoteros y los karaguata. Si por casualidad, alguien recibía algún pinchazo, debía controlar si la punta de la espina se había roto, la cual se extraía sin queja alguna, y la caminata continuaba normalmente.
Pasamos detrás del Estadio de Fútbol y seguimos andando unas diez cuadras más. Empezamos a armar los ñuha, porque ya habíamos visto correr algunas perdices. Cada vez encontrábamos más cantidad y variedad de pájaros, por lo que empezamos a usar nuestras honditas, lanzando bodoques solamente a las tórtolas y a las perdices.
Los demás pájaros desde nuestro punto de vista, no eran cotizados como comestibles y, por lo tanto, no gastábamos bodoques en ellos. Sin embargo nos gustaba oírlos cantar y verlos volar a nuestro alrededor a los gorriones, agostitos36, ñandejara gallo37, Pitogue38, guyraũ39 saihovy40, piririta41, havia42 y muchos otros, que ni siquiera sabíamos sus nombres. Todos gorjeaban magníficamente y era un verdadero placer escucharlos.
Se cruzaron varias veces en nuestro camino, los rapidísimos apere'a y tapiti, pero cuando reaccionábamos tirándoles una lluvia de bodoques, hacía rato que ellos se habían escabullido.
En realidad era una excursión muy agradable, en contacto íntimo con la naturaleza, que nos hacía olvidar los posibles riesgos que allí podían acecharnos.
Pedrito, que iba adelante de todos, se paró súbitamente, hizo señas de que nos calláramos y susurró:
- Shhh.....
Nos apretujamos todos, a unos tres pasos detrás de Pedrito.
- Qué sucede? - le preguntó Antoñito en voz baja.
- Oí un pequeño rugido hacia allí -dijo Pedrito, señalando un árbol que cerraba el paso del camino a unos cinco metros delante nuestro-. Parece que algo se mueve y araña la tierra detrás del tronco de ese árbol.
Nos quedamos helados y temblando de miedo, sin que existiera nada visible todavía. Nuestra imaginación nos hacía ver que un feroz yaguareté nos estaba acechando.
Pedrito, sin darse vuelta a mirarnos, sacó su cortaplumas, abrió la hoja grande de cuatro dedos de largo, que era toda nuestra esperanza, y nos susurró:
- No se muevan, preparen sus honditas para lanzarle bodoques y déjenme a mí atacarlo.
Enseguida, no había ninguna duda, se oyó nítidamente el rugido de la bestia, que para nosotros fue descomunal, y al instante asomó su cabeza un gato onza que a todos nos pareció un enorme tigre, hecho y derecho.
No hizo falta que viéramos nada más. Mientras Pedrito, con el cortaplumas abierto en su mano derecha, abría las piernas para balancearse mejor, como lo hacía Tarzán, y miraba fijamente a los ojos del felino, todos nosotros sentimos que nos nacían alas en los pies. Sin pensarlo dos veces, el resto de la tribu huimos volando, sin tocar el suelo y sin parar.
Pedrito, que no se había dado cuenta de la huida nuestra, se dirigió hacia nosotros, que ya no estábamos detrás de él, diciendo:
- Ahora, apunten y tírenle todos los bodoques que puedan.
Como no obtuvo ninguna respuesta, volvió a insistir:
- Rápido, dispárenle antes de que nos ataque.
Solo el silencio respondió a la arenga de nuestro valeroso conductor. Giró la cabeza hacia atrás. No vio ni las sombras de su ejército de valientes. Entonces, también a él le crecieron las alas en los pies, corrió tan rápido y con tanta energía que sólo lo sentimos pasar como un huracán a nuestro lado. Recién lo volvimos a ver frente al primer rancho que encontró en su camino, a muy pocos pasos del Estadio de Fútbol, vale decir, unas veinte cuadras del sitio donde se produjo la estampida de los audaces héroes de la calle Colón frente al gato onza.
Así terminó nuestra excursión al Bañado de Sajonia. El campo de batalla, mejor dicho, de nuestra huida, quedó sembrado de honditas y bodoques. También se perdió el hermoso cortaplumas de Pedrito. Una derrota total de la que nos avergonzamos todos los intrépidos niños del barrio y de la cual nunca más quisimos volver a hablar.
XV. LOS NARANJOS Y SUS FLORES
Todos los años, en la época de la primavera, los niños de todas las escuelas de la capital salían a plantar arbolitos de apepu43. Para el efecto, la Municipalidad de Asunción, preparaba los pozos en las veredas de toda la ciudad, a cinco metros de distancia unos de otros.
Los niños teníamos que conseguir una pala para ese día. Acompañados de nuestras maestras, nos dispersábamos por todas las calles vecinas de la escuela. Al poco tiempo de estar parados con la pala al lado del pozo en el que teníamos que plantar el arbolito, llegaba el camión que repartía las plantitas de naranjo. Mientras uno de los niños atajaba el naranjito en forma vertical dentro del pozo, el otro empezaba a echar tierra dentro de él, para cubrir cuando antes las raíces. Al poco rato, toda la tierra extraída estaba de nuevo dentro del pozo. Continuábamos la tarea pisoteando la tierra, cuidando de que la planta quedara bien firme y también derecha. Finalmente le derramábamos un balde de agua, que los vecinos del lugar se encargaban de suministrarnos para que pudiéramos regar la plantita.
El arbolito plantado tenía que ser cuidado por cada uno de nosotros. Debíamos darle agua todos los días y, para que la atención fuera más fácil y funcional, cada niño, de ser posible, se encargaba del arbolito que estaba en la vereda de su casa.
Era emocionante ver al arbolito echar los nuevos brotes, señal de que la planta había prendido y que se estaba arraigando. De esta manera, toda la ciudad de Asunción, durante la intendencia del ingeniero B.G., se llenó en poco tiempo de arbolitos de naranjo agrio, que además de ofrecer una reconfortante sombra en las duras épocas del verano, saturaban el aire de la ciudad, con el suave y exquisito aroma de sus azahares durante los meses de julio y agosto. Recuerdo que unos veinte años después, durante la visita de un eminente cancerólogo argentino, el profesor R., un joven médico paraguayo quiso halagarlo y demostrarle a la vez que conocía Buenos Aires, diciéndole que la metrópolis argentina era una bellísima ciudad, con sus admirables y altos rascacielos y sus calles asfaltadas, llenas de numerosos vehículos.
Este gran investigador le respondió diciendo:
- ¡Ojalá ustedes nunca lleguen a tener una capital tan ruidosa y llena de gases como la nuestra! No se imaginan lo agradable que es respirar este olor a aire limpio. El aroma de los azahares de Asunción es lo más lindo que tienen y quiera Dios que nunca lo pierdan.
Cuando me acuerdo de esta anécdota, ahora, en la década del noventa, y miro a mi alrededor caminando por cualquiera de las calles de la ciudad, siento que todo es tan ruidoso que es necesario hablar a los gritos para hacerse entender, y que en vez del celestial perfume de los azahares se tienen los dañinos y desagradables mal olores de los gases de aceites quemados por los vehículos. Con mucha pena veo que faltan en las calles, no solamente los arbolitos de naranjo, sino que las mismas están peladas, sin árboles de ninguna clase en sus veredas, y añoro los hermosos tajy44 rosados y amarillos, las moreras, los yvapovó y otros, que fueron cediendo paso a la "civilización" o a la "locura".
Actualmente resulta asfixiante caminar por la calle Colón, en la cual el olor de las flores de los naranjos ha sido suplantado por una insalubre y asquerosa humareda, expelida por centenares y centenares de caños de escape de toda clase de automotores; que con el motor acelerado para hacer frente a la subida, escupen los deshechos de sus diesel, nafta y aceites, llenos de temibles sustancias cancerígenas que asfixian y hacen toser a todo el mundo. Los nostálgicos del comienzo de este siglo que conocimos la armoniosa tranquilidad del ambiente, así como la atmósfera pura de las calles y avenidas de nuestra ciudad, no podemos sino exclamar:
- ¡Como has cambiado Asunción! ¿Dónde están los hermosos árboles de tus frondosas plazas y avenidas, que no los vemos por ningún lado? ¿Dónde se ha ido el silencio apacible de tus calles que ahora no lo escuchamos?
XVI. LOS PESEBRES
La llegada de la Navidad era toda una fiesta para los niños. En la década de los años veinte, las fiestas no tenían nada que ver con las similares de los países nórdicos europeos, y aún menos, con las de la América del Norte, en donde el intenso frío tenía como motivos navideños la nieve, los arbolitos de pino o abetos, el súper abrigado Papá Noel con sus extraños renos, o el siempre obeso Santa Claus, que increíblemente penetraba con sus regalos para los niños y adultos, a través de estrechas chimeneas, por las que no hubiera pasado ni siquiera un conejo.
En esa época, la tradición navideña en el Paraguay, estaba centrada en el tema del pesebre de Belén y en la fiesta de la adoración de los Reyes Magos. Prácticamente en todas y cada una de las casas de nuestro barro, que es lo mismo que decir: en toda Asunción y en todo el Paraguay, existía la tradición de armar el pesebre dos a tres días antes del 25 de diciembre.
Si bien la base central del pesebre, estaba constituida por las infaltables estatuillas: el Niño Jesús, la Virgen María, San José, algunos pastores con sus ovejas y los tres Reyes Magos con sus camellos, se agregaban, según las posibilidades económicas y las costumbres heredadas de nuestros antepasados, transmitida a través de nuestros padres, la variedad más inimaginable de juguetes, tanto acorde con la época histórica del nacimiento del Niño Dios, como totalmente discordante con ella, dependiendo únicamente de la cantidad de juguetes acumulados en la familia a través de varias generaciones, y que solo se usaban para armar los pesebres.
En los pesebres se ponían habitualmente juguetes o estatuillas que representaban: ovejas, carneros, cabras, caballos, vacas, perros, gatos, aves, muñecas, muñecos, payasos, globos brillantes, carros, bicicletas, motocicletas, autos, trenes, aviones, barcos, etc. y además las infaltables frutas de la época como la uvas, bananas, piñas, sandías, melones y las perfumadas flores de coco. El contenido de los pesebres iba desde los dos o tres muñecos de trapo que se veían en los ranchos pobres, hasta los que mostraban centenares y hasta millares de juguetes, que no eran precisamente las casas más pudientes, sino las que mantenían una larga tradición familiar navideña, a través de muchas generaciones.
El pesebre de mayor tamaño del barrio era el de la familia R., situado en la calle Montevideo esquina Piribebuy, donde actualmente existe un cinematógrafo. Ocupaba tres piezas comunicantes que estaban una a continuación de la otra y cuyas ventanas daban hacia un corredor, desde donde podía verse el arreglo navideño que estaba dentro de cada una de las ellas.
Los más ingeniosos pesebres se esmeraban en mostrar: molinos de viento, estanques de agua con patitos y cisnes, juguetes a cuerda que se movían y a veces, hermosas cascadas de agua.
Desde el 24 de diciembre, víspera de la Navidad, hasta el 6 de enero, fiesta de los Reyes Magos, los niños teníamos permiso de nuestros padres para visitar pesebres. Era costumbre que el pesebre se armara en casi todas las casas, lo cual representaba un mínimo de veinte arreglos navideños por manzana. Cada visita consumía entre 5 y 15 minutos, de manera que podíamos ver un máximo de 15 a 30 pesebres cada tarde.
Para realizar las visitas nos juntábamos unos tres a cinco niños, y el rito que se usaba para entrar a ver los pesebres, era siempre el mismo:
- Buenas tardes -decíamos, palmoteando las manos.
Cuando alguien salía a recibirnos, preguntábamos:
- ¿Podemos entrar a ver la tu pesebre?
Enseguida nos contestaban:
- Pasen, niños.
Nos parábamos delante del pesebre y hacíamos nuestro comentario sobre el contenido en juguetes y sobre todo, de las cosas raras que veíamos. A veces nos convidaban con galletitas, caramelos o frutas. Al salir nos despedíamos siempre con la misma frase:
- Es muy lindo tu pesebre.
Hoy en día la tradición del pesebre familiar y la visita de los mismos se ha perdido. Ya no existe sino en muy contados hogares paraguayos. La invasión de las costumbres exóticas y el esnobismo contagioso de la gente, impulsados por la propaganda avasallante de los medios de comunicación, nos han hecho creer que es muy moderno y de gran categoría, el imitar las celebraciones de los países nórdicos que, con sus símbolos exóticos y estrafalarios, tergiversan totalmente el espíritu cristiano de la Navidad, para transformarlo en una simple y burda cuestión de negocios, donde los grandes empresarios, rindiendo adoración al único dios que tienen, el dinero, obtienen diabólicamente sus pingües ganancias.
XVII. EL ARROYO JAÉN
Al arroyo Jaen se lo conoce también con el nombre de arroyo Jardín. Cuando yo lo conocí, su naciente estaba situada en una verdulería ubicada en la calle Manduvirá esquina 14 de mayo. Dentro de ese terreno nacía un ykua yvu45, que brotaba dentro de un pequeño pozo. De él salía agua cristalina, burbujeante y sabrosa, que desbordaba el brocal de ladrillo en que la habían encerrado, para recorrer las plantaciones de verdura y salir como un pequeño arroyuelo a mitad de cuadra en la calle 14 de mayo. En su trayecto hacia el río recorría las calles Piribebuy, Convencíón46, Humaitá y Ayolas. A partir de la calle Ayolas, el arroyo tenía un curso caprichoso, cruzando calles y terrenos privados en el centro de la ciudad, hasta su desembocadura en el río.
El cruce del arroyo Jaen en la calle Colón se realizaba entre las calles Coronel Martínez47 y General Díaz, teniendo un puente de madera encima de él, para el tránsito de vehículos y peatones. Al lado del puente, existían unos escalones de ladrillo que permitían descender hasta el arroyo, el que siempre conservaba sus aguas limpias y cristalinas, motivo por el cual era un lugar obligado para tomar agua fresca, para lavarse las manos, pies o cara, así como también para limpiar recipientes de toda clase: cacharros, patos, jarros y hasta cubiertos usados para comer.
En la Asunción de entonces, la reventa de botellas usadas de gaseosas, de vino o de otros contenidos, era el oficio de muchas mujeres conocidas como las botelleras. Estas mujeres recorrían la ciudad comprando botellas. Luego, las del barrio Colón, las lavaban en las aguas del arroyo Jaen debajo del puente y posteriormente las ofrecían en venta a las licorerías, las cuales las usaban para cargar productos tales como licores, naranjín, vino, caña, etc. También las farmacias compraban los frascos de las botelleras, para cargar en ellos los licores o jarabes que preparaban para los enfermos. Hay que recordar que en ese entonces no existían remedios específicos que ya estaban preparados, excepto la cafiaspirina Bayer y la píldora del doctor Ross. Cada farmacia era una pequeña fábrica de remedios, en la que un número grande de idóneos preparaba diariamente, en pocas horas, el jarabe, la loción, la pomada, la tintura, las enormes e intragables obleas, etc. Los ingredientes de cada remedio debían ser minuciosamente pesados en balanzas de precisión o medidos en probetas o vasos calibrados, ajustándose a las indicaciones precisas de las recetas magistrales médicas.
El arroyo Jaen no recibía aguas cloacales o servidas en todo su trayecto y, conservaba el atractivo de los arroyos campestres de aquella época, al igual que otros arroyos del área de la capital y sus alrededores, como el arroyo Ferreira, el arroyo Mburicaó y la media docena o más de arroyuelos que existían en el camino a la ciudad de Luque.
¿Qué ha pasado con el arroyo Jaen y los otros arroyos de Asunción y sus alrededores? Y si nos proyectamos hacia el interior del país y observamos lo que pasa con estos cursos de agua, no solo cerca de la Capital, sino en todo el territorio nacional nos preguntamos de nuevo: ¿Cómo es posible, que apenas en los últimos dos o tres decenios, todas las aguas superficiales se han deteriorado, hasta el punto de volverlas inusables, tanto para el hombre como para los animales y las plantas?
Ya no se forman, hoy en día, regueros de bosquecillos alrededor del curso de los arroyos, ya no se encuentran pececillos en sus aguas frescas y cristalinas, tampoco albergan batracios, no vienen los animales a beber, ni las aves buscan alimentos en ellos, ya no se oyen las risas de los niños chapoteando y jugando en sus orillas, así como tampoco se realizan los añorados paseos campestres del verano, para pasar una agradable jornada dominguera, refrescándose en las atrayentes y limpias arenas de la costa de algún arroyo limpio.
La polución de los cursos de agua con desechos cloacales, sustancias químicas nocivas, desechos de fábricas, insecticidas de larga vida, aceites de petróleo quemados, bolsas y recipientes de plástico, tapitas de gaseosas, botellas, latas y toda clase de basura, han alterado totalmente el ecosistema y lo han destruido.
¡Cómo se ha podido realizar esta catástrofe antinatural en tan poco tiempo!
¿Quiénes son los culpables? ¿Por qué no se los sanciona?
¿Se podrá recuperar alguna vez la naturaleza que hemos perdido?
XIX. LA GUERRA DEL CHACO
En el año 1932 tuve que decir adiós a la escuela Antequera y a mis compañeritos del cuarto grado. En nuestra querida escuelita, en la que estuve asistiendo a clases durante cinco años, solo había enseñanza primaria hasta el cuarto grado, pero faltaba el último grado, el quinto, para completar el ciclo de la educación primaria.
Me inscribí en la escuela Brasil, situada en el mismo lugar en el que hoy está, en la calle General Díaz esquina 14 de Mayo. En ella utilizaban en la enseñanza el plan Dalton, basado principalmente en el auto aprendizaje. Los alumnos del cuarto y quinto grado, entre los que yo estaba, teníamos la opción de entrar en cualquiera de las dos secciones que tenían los grados cuarto y quinto. Las cuatro maestras de estos grados atendían materias específicas cada una de ellas, tales como ciencias exactas, biología, etc. El alumno, siguiendo las indicaciones de una guía de trabajo y utilizando varios textos de consulta, debía elaborar las contestaciones correspondientes que formaban parte de sus carpetas en las distintas asignaturas, siempre bajo el control y la asesoría de las diferentes maestras. Era un método novedoso y muy diferente del empleado en las otras escuelas, que a los niños nos gustaba mucho.
Desafortunadamente solo asistí a clase durante tres meses, porque ese mismo año empezó la guerra del Chaco contra la república hermana de Bolivia, donde nuevamente estuvieron en pugna, tanto el interés de las empresas internacionales por los yacimientos de petróleo que existían en esa zona, como el de los grandes terratenientes extranjeros que eran dueños de enormes extensiones de tierra en el territorio chaqueño, con latifundios tanto o más grandes que países como Bélgica u Holanda, de donde extraían las grandes riquezas forestales naturales, que hoy ya no existen por dicha causa en nuestro país, porque las han agotado.
El local de la escuela Brasil fue utilizado como hospital de recuperación para heridos y enfermos de la guerra. La escuela se cerró a mediado del año y, como la mayoría de las escuelas de Asunción habían tenido el mismo destino, los alumnos de la primera sección del quinto grado no pudimos encontrar lugar en ninguna de las escuelas públicas.
En nuestro peregrinaje, buscando la escuela privada más barata, porque nuestros padres no podían soportar las cuotas elevadas existentes, encontramos las mensualidades más bajas en la escuela Italiana, la que aceptó nuestro traslado por razones de fuerza mayor. Allí terminé mis estudios de la primaria y recibí el título correspondiente, con lo cual me encontraba en condiciones de seguir el ciclo del bachillerato.
Así llegó el año 1933. El único colegio de enseñanza secundaria estatal, era el Colegio Nacional de Asunción, que ocupaba el edificio de la calle Iturbe esquina Eligio Ayala. También este colegio fue habilitado como hospital de enfermos y heridos de la guerra. Solo restaban los colegios privados caros como el San José, el Internacional y el Alemán, totalmente prohibitivos para el bolsillo de nuestros padres. Existían otros colegios privados, mucho más modestos, tanto en sus instalaciones, como en el personal docente y que eran económicamente más accesibles. Aún así, los compañeros que habíamos estudiado juntos en la escuela Italiana, sabíamos que nuestros padres no iban a poder pagarlos.
Preocupados por este motivo, solíamos reunirnos para hablar del tema y buscar cómo resolver el problema, Gregorio G., Raúl G. y yo. Un buen día apareció Raúl con la noticia de que en el Tribunal Grande de la calle Chile y Manduvirá, se iban a seleccionar niños con más de doce años y estudios primarios completos, para ocupar los cargos de auxiliares de secretaría. El concurso o examen de competencia se iba a hacer a fines del mes de enero.
Al día siguiente, nos presentamos los tres compañeros y, nos inscribimos para el examen igual que otros chicos. En total éramos unos treinta niños para el concurso y solo existían cargos para quince.
La prueba de selección se realizó el día veintiocho de enero y se basaba exclusivamente en un dictado, en el cual se juzgaba tanto la caligrafía como la ortografía de los participantes.
Al entregar nuestros exámenes, el secretario de la Suprema Corte nos dijo:
- Vengan pasado mañana a las ocho horas, para saber quiénes serán los aceptados.
En la fecha y hora señaladas, nos hicimos presentes todos los niños. Nuestra alegría fue muy grande al saber que los tres compañeros habíamos sido aceptados. Raúl G. y Gregorio G. debían ir al Tribunal en lo Criminal situado en la calle Palma entre Chile y Alberdi. A mí me destinaron al Tribunal en lo Civil del segundo turno, cuyo Juez era el Doctor Aníbal Delmás, como Auxiliar de la Secretaría del Señor Marcelino Recalde.
Con el sueldo que nos pagaron, a pesar de cobrar con tres meses de atraso por causa de la guerra, pudimos inscribirnos los tres amigos, en el colegio Natalicio Talavera, dirigido por el Sr. Federico C. y su señora esposa, que si mal no recuerdo, se llamaba doña Catalina.
La guerra del Chaco duró tres largos años, empezó cuando yo tenía once años y, terminó cuando me faltaban tres meses para cumplir quince.
El estadio de la Liga Paraguaya de Fútbol se convirtió en el principal centro de concentración y entrenamiento de los hombres que se enrolaban como soldados. Los ciudadanos paraguayos se presentaban, voluntariamente, por miles, en todo el país. Al comienzo de la guerra no existían personas que rehuían el servicio de defensa de la patria.
Una vez que los reclutas habían sido entrenados, partían para el frente de operaciones. Para el efecto, las tropas integradas en regimientos con sus respectivas compañías que salían del estadio, desfilaban por la avenida 15 de mayo, y siguiendo la calle Colón llegaban al puerto de Asunción, donde se embarcaban, por lo general, en alguna de las cañoneras: Humaitá o Paraguay. En el momento de partir uno de estos buques de guerra, toda la ciudad escuchaba el característico sonido de la sirena que tenía, la que sonaba con acento marcial que, sin embargo, parecían como aullidos de tristeza que lúgubremente nos envolvía a todos, pensando que esos que se iban quizás no volverían jamás.
El paso de los soldados por la calle, cuando iban a embarcarse en el puerto, era precedido siempre por una banda militar, la que con sus sones triunfales ayudaba a mitigar las escenas que nosotros veíamos con frecuencia, donde la tropa que iba desfilando por el centro del empedrado de la calle, en media de hurras, cánticos, vítores y aplausos, era seguida en las aceras por una muchedumbre silenciosa de parientes llorosos y tristes, padres, madres, esposas, niños y ancianos que trataban de estar junto a sus seres queridos hasta el último momento, en el acto de despedida en el puerto.
Estos dos cuadros: el festivo entre los jóvenes soldados, y acongojado en el grupo familiar que lo despedía, eran muy conmovedores y emocionaban hasta las lágrimas a todos los que los veíamos pasar frente a nosotros.
A medida que pasaban los meses y los años y no se veía el fin inmediato de la guerra, tuvo que recurrirse al reclutamiento forzado, ya que el número de voluntarios no cubría los claros que las bajas iban produciendo. Fue entonces, cuando patrullas de la policía militar empezaron a controlar los documentos de los varones en edad de servicio, tanto en las calles de las ciudades, como en los pueblos y compañías del interior del país.
Si bien la edad de servicio para la guerra era al comienzo desde los dieciocho hasta los treinta y nueve años, en el último año de la guerra se bajó la edad de comienzo a los diecisiete años. Personalmente tuve frecuentes problemas con la policía militar, a pesar de que yo tenía solamente catorce años al terminar la contienda. Como no aceptaban más la partida de nacimiento que llevaba como justificativo de la edad, ni el carnet de empleado del tribunal en donde también figuraba mi edad, me vi obligado a sacar la cédula de identidad, la que me evitó futuros problemas. Tan pocos eran los que tenían este documento en esa época, que a mí me tocó el número veinte mil y tantos dentro de una población que oscilaba alrededor de un millón de habitantes.
Los informes del Comandante en Jefe de nuestro ejército, sobre el curso de las alternativas que se producían en la contienda bélica, eran suministrados a toda la población en forma de comunicados numerados y fechados. Para anunciar los nuevos comunicados, los periódicos acostumbraban a lanzar bombas y a tocar sirenas. Aprendimos a conocer la magnitud de la victoria obtenida por nuestras tropas contando el número de bombas y midiendo la duración del ulular de las sirenas. Para conocer el contenido de los comunicados había que ir hasta los locales de los periódicos o bien, los que tenían radio a galena o a válvulas, podían escuchar la transmisión de la noticia.
En casa, al comienzo de la guerra, nos habíamos ingeniado para fabricar una radio a galena, la que con una pequeña antena casera y un audífono biauricuiar, funcionaba aceptablemente bien. El material imprescindible para esa radio era la piedra galena, sulfuro natural de plomo, de color gris metálico brillante, que se podía comprar en trozos pequeños en el comercio. Las ondas de radio captadas por la antena, eran recibidas generalmente por una bobina con 30 a 40 vueltas, siendo seleccionadas por un condensador variable, para poder sintonizar las diferentes estaciones transmisoras de Asunción. La señal pasaba luego por un pequeño receptáculo, donde se encontraba la piedra galena atornillada y, mediante una pequeña púa o un alambre de punta muy fina se buscaba, en la superficie de la piedra galena, el sitio en donde se escuchaba con mayor potencia la estación que se deseaba sintonizar. Para terminar, el circuito se cerraba con una conexión a tierra, que se conseguía fácilmente con un pedazo de hierro enterrado en el suelo.
Cualquier niño, mayor de diez años, podía construir su propia radio a galena que era muy económica porque no utilizaba pilas ni electricidad. El sonido que se percibía era de baja intensidad, por lo que no molestaba a nadie en la casa, y mucho menos aún en el vecindario.
Al final de la guerra, mi hermano mayor, que era un gran aficionado a la radio, comenzó a fabricar radios a lámparas, la primera con dos válvulas, para ir luego aumentando hasta las que tenían cinco o más. Como al comienzo no disponía de parlante, se seguía utilizando el antiguo audífono de la radio a galena, al que le adaptaba la trompa del viejo fonógrafo familiar, con lo que producía un sonido más fuerte, si bien muy agudo y chillón, pero que podía ser escuchado por todas las personas que estaban en una misma habitación.
Afortunadamente, la guerra terminó a los tres años, cuando se firmó la paz del Chaco entre los contendientes el día 12 de junio de 1935.
XXI. EL FANTASMA DEL ARBOL DE YVAPOYO
Apenas habían comenzado las clases del primer año del bachillerato, vino una tarde, el profesor de gimnasia, para avisar a todos los alumnos del curso que las clases de educación física se harían en el Parque Caballero, distante unas treinta cuadras de mi casa, los días lunes a las cinco de la madrugada.
El día lunes de la semana siguiente, sonó mi despertador a las cuatro de la mañana. Me senté con mucha pereza en la cama y tardé algunos minutos para despabilarme. Empecé a vestirme, algo somnoliento, y pensé en comer algo, pero lo único que existía en casa era una bolsa de galletas secas. En esa época todas las familias, aún las ricas, no tenían heladeras eléctricas, para conservar los alimentos, y tampoco había forma de cocinar algo rápidamente, ya que nuestra cocina era a carbón, y para encenderlo bien se necesitaba cuando menos quince a veinte minutos. Por lo tanto agarré algunas galletas, me las puse en los bolsillos del pantalón y, sin hacer ruido para evitar que mis padres se despertaran, salí con mucho cuidado a la calle cerrando nuestro portón con la tranca secreta del palo de escoba, que no se veía desde la calle.
La ciudad estaba totalmente a oscuras y para más no había luna en el cielo. Para donde mirara, la noche era tan negra como una boca de lobo. Sin embargo, tanto la calle Colón como la avenida 15 de mayo; mostraban algunas lucecitas solitarias que se movían y oscilaban. Con curiosidad y algo de temor, viendo que una de las luces se acercaba hacia mí, desplazándose en la misma acera de nuestra casa, esperé un momento, dispuesto a entrar en mi casa en caso necesario, para lo cual, retirando el palo de escoba, entreabrí de nuevo el portón, mientras sostenía la vara como si fuera un bastón en mi mano derecha, dispuesto a defenderme lo mejor que pudiera.
Poco a poco, pude distinguir que se trataba de una mujer de cierta edad, que llevaba puesto un manto negro y sostenía en su mano derecha un farolito que tenía una vela de sebo encendida, quien al pasar frente a mi me saludó con amabilidad:
- Buen día. ¿Mba'eichapa?69
- Buen día -le contesté-. Iporante ¿ha nde?70.
- Iporánte avei71.
Cerré de nuevo el portón y me fui caminando hacia el Parque Caballero. Al llegar frente a la iglesia de Cristo Rey, vi que la señora con la cual tuve el encuentro, entraba allí. Enseguida observé otras mujeres que lucían también mantos y portaban farolitos, procedentes de las calles vecinas, hacían lo mismo. Eran casi todas personas mayores, algunas bastante ancianas, que estaban asistiendo a la primera misa de las cuatro y media de la mañana, cuyas campanadas de llamada escuchaba al pasar frente a la iglesia.
Seguí caminando hasta la calle Jejuí, en la que giré hacia la derecha dirigiéndome hacia la calle Montevideo. La cuadra estaba muy oscura debido a la gran cantidad de árboles altos y frondosos que tenía. Solo se veían terrenos baldíos a ambos lados y no más de tres casas en el trayecto hasta la esquina siguiente. No se divisaba un solo farolito que mostrara la existencia de algún ser viviente en la calle, para que me tranquilizara. Empecé a caminar cautelosamente en la acera izquierda. A unos veinte metros de la esquina de la calle Montevideo existía, en medio de un terreno baldío sin muralla, un enorme árbol de yvapovõ, con ramas tortuosas muy bajas, debajo de las cuales debía pasar, obligatoriamente, para seguir adelante. Desafortunadamente era muy temprano para que pasara el primer tranvía de la línea cuatro que iba a Sajonia, ya que hubiera sido muy reconfortante, ver sus luces encendidas iluminando la oscura esquina en que me encontraba. Solamente observaba sobre la calle Jejuí un pequeño foco eléctrico encendido, a unas tres cuadras de distancia.
Alcancé el borde de las primeras ramas del yvapovõ, tropezando varias veces con las gruesas raíces del mismo, que emergían fuera de la tierra, las que no podía ver con nitidez debido a la oscuridad que me envolvía. Al llegar frente a su grueso tronco, escuché con nitidez que algo se movía detrás de él, a la vez que emitía un ronco sonido, que me puso inmediatamente los pelos de punta. Miré en esa dirección y apenas avancé dos pasos, vi surgir en la oscuridad el impreciso bulto de un enorme animal, cuyos dos ojos de fuego pude ver con toda claridad. Por suerte las piernas no se me paralizaron en esta oportunidad, al contrario, me pareció que me crecían alas en los pies y, más que corriendo, me dirigí hacia el lugar en donde se veía el foco encendido delante mío.
Llegué jadeando a una pequeña carnicería que había allí, y recién me tranquilicé cuando vi al carnicero trabajando. Lo saludé y simulé atar los cordones de mi zapato.
Reconozco que mi mente estaba siempre llena de los cuentos sobre los pombero, póra, jasyjatere y luisõ. Lo que yo había visto debajo del yvapovõ, tenía la forma de un animal que se asemejaba al luisõ, pero que no coincidía con la luna llena, puesto que casualmente era luna nueva y además no era día viernes, que es cuando habitualmente el séptimo hijo varón se convierte en un enorme perro salvaje.
Pregunté la hora al carnicero y me informó que faltaban cinco minutos para las cuatro y media. Me di cuenta de que el primer tranvía que llegaba a la curva de Colon y 15 de mayo estaba a punto de pasar por la calle Montevideo en la esquina fatídica del yvapovõ.
Mi curiosidad por saber qué era lo que había visto en esa esquina, fue más fuerte que mi cobardía y, entonces pensé, hablando conmigo mismo:
- Si no aclaro qué es lo que vi debajo del yvapovõ ahora mismo, ya no lo podré hacer nunca más y me imagino que voy a tener que cambiar de itinerario para ir a las clases de gimnasia.
Volví de nuevo sobre mis pasos. Al llegar nuevamente a la calle Montevideo esquina Jejuí, todo estaba a oscuras, y aún no se veía venir el tranvía, que era fácil distinguirlo cuando aparecía al doblar la calle Estrella.
Siguiendo la costumbre, apliqué mi oreja a la columna que sostenía el cable eléctrico del tranvía y pude escuchar el característico ruido que me informaba que el tranvía, aunque todavía invisible, se estaba acercando. En menos de un minuto lo vi venir a la altura de la calle General Díaz, por lo que calculé que no tardaría sino uno o dos minutos en pasar frente a la esquina donde yo estaba.
Cuando el tranvía llegó frente a mí, la luminosidad proyectada por él alumbró perfectamente la fatídica esquina. Entonces pude ver que el causante de mi gran susto, no era uno de los fantasmas mitológicos conocidos, sino simplemente un pacífico burro que estaba dormitando en ese lugar.
Muy contento por haber comprobado que mi temor había sido totalmente infundado, salí corriendo para poder recuperar el tiempo perdido y llegar a hora a la clase de gimnasia.
Cuando terminó la clase de gimnasia eran un poco más de las seis, por lo que tuve que batir de nuevo todos los registros de velocidad para llegar a casa, desayunar, y volver a salir a las disparadas para alcanzar a firmar mi entrada en el tribunal antes del plazo máximo de tolerancia de las siete y media horas.
A más de la gimnasia de treinta minutos, seguida de un trote rápido de otros treinta minutos, ese día lunes tuve que caminar un total de más de setenta cuadras. Solo esperaba que mi trabajo de ese mañana, lo pudiera hacer tranquilamente sentado y escribiendo en la secretaría del tribunal, pero parecía que todos los expedientes necesitaban que se pasaran vista al Fiscal, o al Defensor de menores, o al Defensor de reos pobres o a los Camaristas, o a los..... Tuve que subir y bajar los más de cuarenta escalones, cuántas veces se le ocurrió al secretario que lo hiciera.
El siguiente lunes de gimnasia pasé, seguro de mi mismo, debajo del yvapovó de la calle Jejuí y Montevideo y, sonriendo, me pegué el lujo de saludar al borrico diciéndole:
- Buen día, burrito ¿Mba’eichapa?.
XXVI. VIAJE AL ALTO PARANA
Durante mi estadía en Buenos Aires y Montevideo, estuve trabajando en los laboratorios del Instituto Malbran en Buenos Aires y del Instituto de Higiene en Montevideo. Admiré el alto nivel científico que habían alcanzado los argentinos y los uruguayos, me impresionó sobre todo el Uruguay, país cuyas dimensiones territoriales y población eran bastante similares a las nuestras y que sin embargo, poseía numerosos investigadores de renombre universal, demostrando a la vez un elevado grado cultural de su ciudadanía.
Regresé al Paraguay en el mes de marzo de 1946 y reinicié mis actividades en el instituto de Higiene del Ministerio de Salud Pública, situado a dos cuadras del parque Carlos Antonio López.
A los pocos días de haber llegado, el Director del Instituto, señor Juan B. R., me comunicó que debía concurrir en forma urgente al despacho del Ministro de Salud Pública, Dr. Gerardo B. Esa misma mañana fui a verlo. Me manifestó que debía viajar en forma urgente al Alto Paraná, junto con el Dr. Carlos M. R., para realizar investigaciones sobre un supuesto brote de fiebre amarilla en esa zona, que había motivado el cierre de las fronteras por parte de la Argentina.
Me alisté lo más pronto que pude y esa misma tarde estuve con los equipos de laboratorio necesarios en el aeropuerto de Ñu Guazú. Ya estaban preparados los dos aviones, en los que debíamos viajar el Dr. Carlos M. R. y yo. Eran aviones militares de caza, usados para enseñanza y entrenamiento de pilotos, que tenían solamente dos asientos, uno en la parte delantera para el aprendiz y otro en la parte trasera para el instructor. Tanto el compartimiento delantero como el trasero, tenían tableros de instrumentos, volante y palancas similares. En mi caso, era la primera vez que iba a viajar en un avión y, por supuesto, tenía cierto temor de hacerlo.
Cautelosamente me acomodé en el asiento trasero, tratando de ver donde podía pisar, en medio de una maraña de cables y varillas que estaban debajo mío. Por indicación del piloto me puse el casco, los anteojos y el teléfono, luego, cerré la portezuela corrediza de la carlinga que estaba sobre mi cabeza, y de inmediato sentí la voz de mi piloto que me informaba:
- Ahora voy a llevar el avión hacia la cabecera de la pista. El avión que maneja mi compañero, en el que viaja el Dr. Carlos M. R., va a salir primero y detrás de ellos vamos a salir nosotros. Ajústate bien el cinturón. Cualquier cosa que me querés decir o, que necesitás decirles a los tripulantes del otro avión, podés hacerlo mediante el teléfono, ya que estamos intercomunicados entre nosotros, así como con la torre de control.
No bien levantó vuelo el avión que nos precedió, nuestro aeroplano hizo también lo mismo. En pocos segundos estábamos volando los dos aviones juntos, a muy poca distancia uno del otro, tanto que si hubiéramos abierto la parte superior de la cabina, podríamos habernos hecho señas con los brazos.
Después de haberme pasado la emoción del primer momento, empecé a disfrutar del viaje, mirando los detalles del terreno sobre el cual volábamos.
El piloto me informó que nuestro viaje iba a durar un poco más de una hora. Frente a mis ojos se iban dibujando los pequeños pueblos que había en el trayecto, enmarcados dentro de un contorno de intenso verdor, dado por la frondosa vegetación que se extendía a todo nuestro alrededor. Las áreas del suelo que estaban recién aradas iban matizando el panorama con el vivo tono de la tierra colorada.
Transcurrieron veinte minutos de viaje cuando divisamos la población de Coronel Oviedo, ubicada a más de cien quilómetros de Asunción. Nos faltaban todavía alrededor de doscientos para llegar a nuestro destino. A partir de este pueblo ya no existían zonas de cultivo, solamente se veía la tupida selva del Caaguazú, que sin interrupción se iba a extender hasta el Alto Paraná, como un verdadero mar verde, impresionante, inacabable por donde se lo mirara, en cualquiera de los cuatro puntos cardinales. Eran leguas y leguas de bosques, donde el horizonte era tan igual adelante, como atrás y a los costados, inclusive se tenía la sensación de que el avión, en vez de avanzar, estaba inmovilizado en el aire.
Después de volar unos veinte minutos sin observar cambio alguno, teniendo presente ante mi vista, siempre el mismo panorama, empecé a preocuparme. Me dediqué a mirar los instrumentos que estaban en el tablero, pudiendo reconocer una brújula, un marcador de la velocidad del viento, un altímetro, un señalador de la posición espacial de la aeronave, un indicador de la velocidad de rotación de la hélice, pero no veía nada que me informase sobre la ruta que debía seguir el piloto. Entonces le pregunté a él:
- Dígame usted. ¿Cómo sabe en qué lugar estamos y cuáles son los puntos de referencia para el vuelo visual en este momento?
- Mire abajo -me contestó el piloto-. A nuestra izquierda está un surco de agua, es el río Acaray y a nuestra derecha hay otro surco parecido, que es el río Monday. Esos son mis puntos de referencia geográficos. Tengo que seguir volando entre los dos ríos, hasta llegar al río Paraná, en cuya costa, del lado argentino, está el Puerto de Yguazú, en el cual vamos a descender.
Después de pensar un rato, le volví a decir:
- En esta zona boscosa, que tiene unos cuatrocientos quilómetros de Norte a Sur, por otros doscientos de Este a Oeste. ¿Qué puede hacer un piloto que tiene que realizar un aterrizaje forzoso?
- La única alternativa que hay, es buscar algún claro, y si no existe, disminuir la velocidad, planear, apagar el motor y, procurar capotar, con la panza del avión sobre las copas de los árboles o sobre la superficie de alguno de los ríos.
La contestación del piloto, en vez de tranquilizarme, me preocupó aun más, por lo que guardé silencio. Gracias a Dios, ya estábamos cerca de nuestra meta.
Llegamos a Puerto Yguazú, con toda felicidad, sin ningún contratiempo. Inmediatamente fuimos al hotel, donde hicimos los preparativos para trasladarnos al poblado paraguayo ribereño llamado Domingo Martínez de Irala y así poder dar inicio a nuestros trabajos. Para llegar a dicha localidad tuvimos que hacer un largo trayecto; en un camión de carga, a través de la exuberante selva paranaense de la provincia Misiones de la República Argentina.
Así llegamos a la localidad de Puerto Bemberg situada sobre el río Paraná, frente a la población paraguaya donde existía el supuesto brote de fiebre amarilla. Las investigaciones realizadas pudieron demostrar que se trataba de una epidemia de paludismo.
Recuerdo vivamente todavía, la impresión que me produjo, en toda la zona, el enorme tamaño de los árboles cuyos elevados ramajes se entremezclaban entre sí, ocultando totalmente la luz del sol.
Pensé en ese momento, en la grandiosa riqueza forestal que tenía mi país en sus extensas áreas boscosas, que en esa época recién empezaban a ser tímidamente explotadas por grandes empresas extranjeras, pagando una miseria por la concesión gubernamental, coima mediante, la que les daba el derecho de expoliar estos bienes nacionales que la naturaleza nos había otorgado a los paraguayos y a toda la humanidad, para beneficiar a unos pocos empresarios insaciables, despojando de esta manera al país y al mundo de sus bienes ecológicos, indispensables para el desarrollo y mantenimiento de la vida en nuestro planeta.
Hoy, a solo medio siglo de aquel viaje memorable, sigo pensando y haciéndome preguntas, para las que no les encuentro ninguna contestación razonable:
- ¿Cómo es posible, que este gran robo de nuestros bosques, que empezó en el siglo pasado, al terminar la guerra de la Triple Alianza mediante la participación corrupta de quienes tenían en sus manos los destinos de la nación, no ha podido frenarse en el transcurso de todo este siglo que ya está por fenecer?
- ¿Por qué deben existir dueños de la tierra, cuando ella pertenece a todos los habitantes de la nación y del mundo?
- ¿Por qué se le otorga al dueño de la tierra, el derecho de destruir la naturaleza a su antojo y paladar?
- ¿Por qué no se preserva de una vez para siempre toda la naturaleza, mediante leyes ecológicas internacionales, que todas las naciones del mundo deberían estar obligadas a respetar?
- ¿Por qué las autoridades nacionales, responsables de la tala actual de los bosques en nuestro país, no asumen el deber patriótico de protegerlos o, en caso contrario, renunciar al cargo que ostentan, si es que se sienten incapaces de defender el suelo patrio?
- ¿Por qué, como siempre, todo queda impune?
Este latrocinio generalizado, organizado e institucionalizado, va despojando al país de todas sus riquezas naturales. Da pena ver como el Paraguay se va quedando sin sus milenarios bosques, los que se transforman estúpidamente en tierras de cultivo que enseguida se agotan, arrastrándonos irremisiblemente a un futuro cercano en el que todo el territorio patrio se convertirá en un desolado desierto, similar al del Sahara en el África.
A los que hemos conocido, con nuestros propios ojos, la belleza de nuestros imponentes y exuberantes bosques, nos invade la angustia y la tristeza cada vez que viajamos en avión a San Pablo o a Río de Janeiro en las postrimerías de este siglo XX, y observamos a través de la ventanilla de la aeronave el triste espectáculo que ofrece la tierra desolada del Alto Paraná, desnuda y colorada, desprovista de casi toda la vegetación, mientras almorzamos cómodamente sentados en asientos pullman sin pensar en la gran tragedia que significó la horrible muerte de millones y millones de seres vivos, tanto animales como vegetales, cuyo mudo testimonio se encuentra ante nuestra vista en ese momento.
La destrucción de estas vidas, es parte de la destrucción total de las especies que se está desarrollando en nuestra Tierra, ya que todos los seres vivos que habitamos en ella, somos eslabones de una sola cadena vital, la que se irá fragmentando en mil pedazos, a medida que vayamos destruyendo cada uno de sus anillos.
Es triste y doloroso observar como la ambición y la codicia se apoderan, hoy en día, de casi todos los corazones humanos. Cada vez hay más gente en este mundo que no hace otra cosa que pensar en cómo enriquecerse lo más pronto posible, no importa que el medio para conseguirlo sea ilícito, agresivo, destructivo, contaminante, devastador y que siembre desolación y muerte.
Lo único que les importa es que, mientras viven, no les afecten a ellos los efectos negativos inmediatos. Lo que ocurra dentro de cincuenta o cien años, les resbala y les tiene sin cuidado.
La codicia, enfermedad que padecen los dueños del poder y del dinero hoy en día, se parece al virus VIH del SIDA, que generalmente penetra en forma sigilosa e imperceptible en el organismo humano sin que se note nada al comienzo, casi siempre usando atajos aparentemente placenteros. Una vez que el virus VIH ha entrado en el cuerpo humano, al igual que el virus de la codicia, la sentencia de muerte prácticamente está dictada. El virus del VIH termina por apropiarse de todo el organismo, provocando con su agresión la muerte del ser que lo alimenta y mantiene, y con la muerte del hospedador, indefectiblemente el virus también muere. En igual forma, el virus de la codicia destruye todo lo que toca. Especialmente destruye la vida terrestre, cuando en su accionar no respeta la débil estructura de los muy sensibles ecosistemas y los destroza. En su ambición descontrolada, el codicioso adora únicamente al dios dinero que le da poder y riqueza. Al final, la devastación provocada termina aniquilando al codicioso junto con el entorno que destruyó, creyendo que personalmente no le afectaría.
NOTAS
1Actualmente Avda. Carlos Antonio López.
2Guayabo.
3Árbol de frutas negras comestibles pegadas al tronco.
4Liebre.
5Conejillo de Indias.
6Zorro.
7Gato montés o silvestre.
8Comadreja.
9Higuera silvestre.
10Olivo silvestre.
11 Chirimoya silvestre.
12Bromeliácea de hojas espinosas.
13Barrilete.
14Polea.
15Hoja de palmera.
17Fantasmas.
27 Compañía Americana de Luz y Tracción.
28Bolitas de arcilla seca.
29Trampas con lazas corredizos.
30Perdices.
31Tigre americana.
32Caimán americano.
33Fuente de agua.
34 Camino angosta para una sala persona.
35Género Passiflora.
36Canarios silvestres.
37Cardenales.
38Benteveo.
39Mirlos. Tordos.
40Familia Tanagridae.
41Familia Cuculidae.
42Zorzales.
43Naranja agria y amarga.
44Lapachos.
45Pozo de agua surgente.
46Actualmente O'Leary.
47Actualmente E. Víctor Haedo.
69¿Cómo estás?
70Bien¿ Y vos?
71Bien también.
ÍNDICE DE CAPÍTULOS
I. El Barrio Colón
II. Juegos infantiles
III. La luz eléctrica y el agua
IV. Compra de comestibles
V. La primera radio del barrio
VI. El desafío del murallón
VII. El Mangrullo
VIII. Los fantasmas de la noche y de la siesta
IX. La limpieza de las cámaras sépticas
X. La escuela
XI. Las retretas de la plaza Italia
XII. Fútbol escolar
XIII. El Deportivo Sajonia
XIV. Una odisea en el Bañado
XV. Los naranjos y sus flores
XVI. Los pesebres
XVII. El arroyo Jaen
XVIII. Paseo al Jardín Botánico
XIX. La guerra del Chaco
XX. El Tribunal y el Colegio
XXI. El fantasma del árbol de yvapovõ
XXII. Vacaciones en Paraguarí
XXIII. Paseos en bicicleta
XXIV. Viaje a San Juan Bautista de las Misiones
XXV. Primer viaje al Río de la Plata
XXVI. Viaje al Alto Paraná
XXVII. Los últimos cincuenta años.
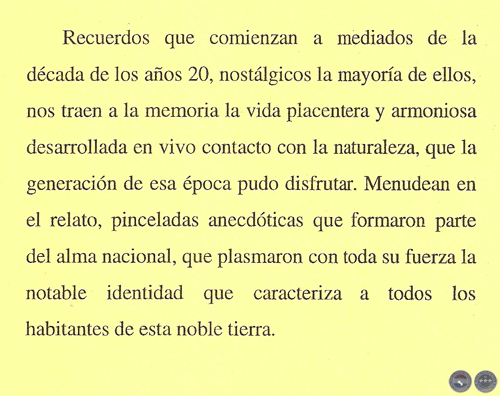
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto



