AGUSTÍN PÍO BARBOZA (+)

ALMA VIBRANTE - Música: AGUSTÍN BARBOZA
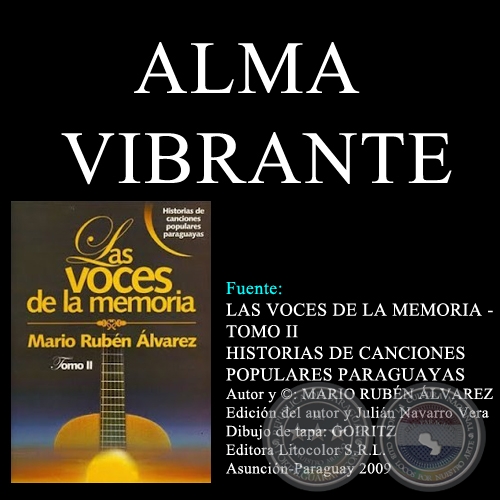
Cuando Carlos Miguel Jiménez (nacido el 5 de julio de 1914 y fallecido el 29 de agosto de 1970 en Asunción) y Agustín Barboza le escucharon cantar, con la orquesta cubana de Ernesto Lecuona, a Esther Borja, los dos amigos quedaron vivamente impresionados. Su voz del Caribe traía el imán de su tierra convertido en canto.
—Jajapóna chupe pete música (hagámosle uña música)—, le sugirió Agustín a su compañero luego de saludar y felicitar a la artista que acababa de actuar en el auditorio de radio El mundo en Buenos Aires en 1936. Ya juntos habían hecho Sobre el corazón de mi guitarra y Flor de Pilar.
—E’a, jasoróna hese. (Cómo no, lo vamos a hacer de inmediato.)—, le replicó Carlos Miguel, entusiasmado por la idea de crear una obra que pudiera hallar una intérprete del talento de Esther Borja.
A los pocos días, el joven poeta pilarense, concluyó el poema. Partía de la mujer paraguaya. Si bien la inspiradora fue la cubana, el poeta tomó la figura de una hija de su tierra. Cantando sus particularidades la elevó al rango de lo universal.
—Aguerúma aína ndéve (aqui te traigo)—, le anunció Carlos Miguel a Barboza. Eran los versos de Alma vibrante. Agustín, de manera inmediata, compuso la guarania. Para entonces, el muchacho que había “bajado” a la capital argentina y había sido “rescatado” del puerto donde trabajaba como estibador por José Asunción Flores, Aniceto Vera Ibarrola y otros amigos, componía ya música con fluidez.
Agustín Barboza (1) cuenta que la obra le gustó sobremanera al maestro Francisco Alvarenga, quien, todos los días, “con un violín de estuche raído”, llegaba hasta el lugar donde vivía con sus amigos músicos para instarlos a estudiar y a progresar en sus conocimientos teóricos.
Esther Borja quedó atrás. Había producido un fogonazo en el corazón de los jóvenes artistas, generando una canción. Al poco tiempo, ella era solo el recuerdo del inicio de una inspiración. La obra que brotó del manantial de su encanto, en cambio, empezaba a fortalecer- se y a ganar espacios en el gusto de quienes lo escuchaban. A tanto llegó su prestigio que por esa canción el sello discográfico Odeón le invitó a Barboza a grabar como solista, con la orquesta de Juan Escobar.
Surgió, sin embargo, un inconveniente. El productor observó que la composición debió ser cantada por una mujer —Yo soy la sencilla mujer paraguaya dice el primer verso—, y no por un hombre. Jiménez estaba en el estudio de grabación. E improvisó una glosa que salvó la situación.
“Vagando por todos los espacios luminosos de este oasis de la paz y cuna de la libertad llamada América, lleve este canto producido para la mujer paraguaya la voz del amor de las hijas de mi patria a sus hermanas del continente, de acuerdo con el sueño artístico de que en una hora venturosa de las naciones, los hombres y las mujeres nos pasemos las manos, a la sombra de nuestras hermosas y gloriosas banderas entrelazadas”, glosó el poeta.
El productor quedó plenamente satisfecho. Y lanzó el disco a través de la BBC de Londres.
(1) Barboza, Agustín. Ruego y camino, Asunción, 1996.
ALMA VIBRANTE
Yo soy la sencilla mujer paraguaya
de trenzas floridas,
del templo del arte y vergel de Natura
yo traigo el amor.
Y es música pura la voz de una raza
que vuelve a la vida
con ritmo que marca el ave canora,
la estrella y la flor.
Soy alma vibrante que voy repartiendo
sonoras caricias,
en el corazón de la América tengo
mi agreste jardín.
Me dio desde el cielo, del trópico hermoso,
el sol de las Indias
el fuego en que nace mi canto de ardiente
pasión guarani.
Florece en mis labios melódico verbo
de selva olorosa,
de azul arroyuelo, de verde campiña
y ciudad colonial.
Y vibran conmigo las cuerdas del arpa
riente y llorosa
en dulce y alada canción de la tierra
que aroma el yerbal.
Yo pulso la lira que nunca enmudece
y tiene una historia
en lengua armoniosa de virgen artista,
heroica y gentil.
Y ritmo cantares que endulzan el santo
dolor de mí gloria
con miel de la patria, de los azahares
y del ñandutí.
Letra: CARLOS MIGUEL JIMÉNEZ
Música: AGUSTÍN BARBOZA
ESCUCHE EN VIVO/ LISTEN ONLINE:
ALMA VIBRANTE
Intérprete: AMAMBAY CARDOZO OCAMPO
Material: RECUERDOS MUSICALES DEL PARAGUAY
Intérprete: LUIS ALBERTO DEL PARANÁ
Material: BAJO EL CIELO DEL PARAGUAY
******************
Fuente:
LAS VOCES DE LA MEMORIA - TOMO II
HISTORIAS DE CANCIONES POPULARES PARAGUAYAS
Autor y ©: MARIO RUBÉN ÁLVAREZ
Edición del autor y Julián Navarro Vera
Dibujo y diseño de tapa: GOIRIZ
Editora Litocolor S.R.L.
Asunción-Paraguay 2009
MÚSICA PARAGUAYA - Poesías, Polcas y Guaranias - ESCUCHAR EN VIVO - MP3
MUSIC PARAGUAYAN - Poems, Polkas and Guaranias - LISTEN ONLINE - MP3
Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto


