CARLOS MARTINI


TARDE DE ABRIL - Novela de CARLOS MARTINI - Año 2012

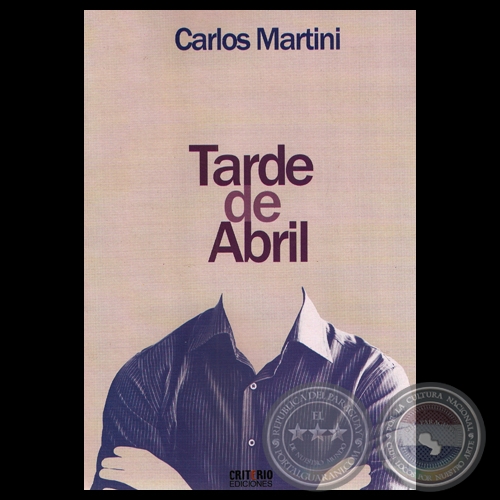
TARDE DE ABRIL
Novela de CARLOS MARTINI
Criterio Ediciones
Diseño de tapa: Celeste Prieto
Diagramación: Gilberto Riveros Arce
Corrección: Arnaldo Núñez
Asunción – Paraguay
2012 (168 páginas)
ÍNDICE
Dedicatorias
Frases
- Capítulo 1
- Capítulo 2
- Capítulo 3
- Capítulo 4
- Capítulo 5
- Capítulo 6
- Capítulo 7
- Capítulo 8
Notas y agradecimientos
CAPÍTULO 1
Asunción, 1969
EL CRIMEN DEL CEMENTERIO DEL SUR
Noche fría de un domingo de julio. Calle Yegros. El intenso viento hace más solitaria de lo habitual la vereda del cementerio del sur. La circulación de vehículos y personas es escasa. Un coche se acerca lentamente con las luces apagadas. Rosa Díaz, mujer de poco más de 20 años, camina rumbo a su casa por la vereda del cementerio. Faltan pocos minutos para las ocho. Está por cruzar la calle. Le quedan unas dos cuadras para llegar a su casa.
Alguien baja la ventanilla del lado del acompañante del conductor. Suenan varios disparos. Rosa grita. Se desploma. Muere casi al instante.
Su marido, Felipe Argüello, estaba en la casa de unos amigos. Esa tarde habían concurrido al estadio de Sajonia a ver un partido de fútbol. Después se fueron a charlar y pasar el rato a la casa de uno de ellos.
El crimen no fue resuelto. Nunca se encontró al culpable o a los culpables. No tenían hijos. Se habían casado hacía menos de un año. Felipe Argüello volvió a formar pareja años después. Pronto se trasladó a Puerto Presidente Stroessner Se convirtió en un próspero empresario de frontera, vinculado al poder de entonces.
EL ACCIDENTE DE LA CALLE HERNANDARIAS
Noche primaveral de un jueves de setiembre. Calle Hernandarias. Un auto avanza en forma rauda en dirección al Puerto. Poco antes de llegar a Piribebuy intenta frenar. Demasiado tarde. De entre las sombras de esa calle, poco iluminada, apareció de sorpresa un adolescente. Fue inevitable. Lo atropelló. Raúl Velázquez, de 18 años, murió minutos después. El conductor no paro la marcha. Raúl salía corriendo de su propia casa. Gritaba mientras corría. Nunca se supo lo que pudo pasar dentro de la casa, en la cual estaban su hermana Laura, una prima, Mabel Meza, y la empleada de nombre Olga.
Jamás se identificó al conductor. Tampoco se encontraron explicaciones a la conducta del chico. En la Asunción de esa época corrieron rumores de que en la noche del 24 de diciembre de aquel año de 1969 al padre de Raúl alguien le hizo llegar un sobre con dinero y una misteriosa nota de disculpas.
ASUNCIÓN, ABRIL DE 2009
Lorenzo López, comisario retirado, no terminaba de entender por qué la abogada de ropas caras y de porte elegante que ahora le servía otra taza de café se mostraba tan interesada en un crimen cometido hacia 40 años. Mujer apetecible, se dijo a sí mismo, cuando Mabel Meza se inclinó para servirle otra taza de café y él pudo imaginar sus senos todavía firmes.
El comisario no podía imaginar que desde el interior de esa mujer de bellos y tristísimos ojos marrones, de unos sesenta años, más de una tormenta la asediaba sin piedad.
Los disparos que acabaron con la vida de Rosa Díaz, a pesar del largo tiempo transcurrido desde entonces, parecían sonar una y otra vez en los oídos de Mabel Meza. Fue uno de los crímenes impunes más comentados entonces.
Le llamaban "el crimen del cementerio del sur".
Mabel Meza acababa de cumplir 61 años. Abogada de profesión, con muy buenos ingresos, soltera, había sabido desde siempre que los hombres no formarían parte del centro de sus deseos íntimos.
Ya no quedaba casi nadie en el estudio jurídico donde era una de las socias. El temblor de los minutos que transitan entre los últimos instantes de la tarde y la llegada de las primeras sombras que anuncian la noche, siempre la invitaban a una melancolía que se prolongaba en interminables minutos. Mabel queda entonces envuelta en finas capas de tristeza. Aquella tarde no era la excepción.
No quería perderse detalle alguno de la conversación con el comisario retirado que estaba sentado del otro lado de su escritorio. López pensaba mientras revolvía el azúcar. Era partidario de dejar descansar definitivamente a los muertos, en especial a aquella mujer joven asesinada cerca del cementerio del sur.
El comisario no sabía nada acerca del accidente del primito. Los rumores de aquella ciudad pueblerina de los sesenta fueron diversos. El que ganó más adeptos era que el marido planeó el crimen -aunque fuera otro el que lo ejecutó- porque estaba seguro de que su joven esposa tenía otra pareja. Que para más era otra mujer. Insoportable para la Asunción de entonces; y de ahora, pensaba el comisario, mientras endulzaba el café.
- Bueno, le resumo, doctora -el comisario López echó una rápida mirada a unos apuntes que había llevado consigo-, aquel domingo de julio hizo mucho frío. El hombre de nuestra historia, Felipe Argüello, estuvo en la cancha, en el Estadio, en Sajonia con unos compañeros de oficina. Después del partido, se fueron a la casa de uno de ellos. La casa donde estuvieron estaba en las cercanías del Sanatorio Español. Charlaron. Alrededor de las ocho se retiraron todos. Todo esto fue comprobado por nosotros.
Mabel lo miraba fijamente. El comisario seguía sin entender por qué esta abogada; a la que se notaba le iba muy bien en su profesión, estaba tan obsesionada con un crimen lejano en el tiempo y que, para más, no parecía tener relación alguna con ella.
- Vamos a ver, comisario, ¿a qué hora se oyeron los disparos que terminaron con Rosa?
- Por el frío intenso, todos los vecinos estaban encerrados en sus casas. Aparte, recuerde, la casa estaba en la calle Yegros, cerca del cementerio del sur. Esa calle no era muy concurrida en noches de domingo y menos con ese tiempo. Los que dicen que escucharon algo afirmaron que esos disparos sonaron cerca de las ocho.
- ¿Y qué hacía a esa hora, con ese tiempo y en ese lugar esa mujer? No entiendo por qué estaba caminando en la vereda del cementerio.
El comisario se movió incómodo en la silla. ¿Será esta abogada pariente de la finada o fueron amigas? Es como si quisiera averiguar detalles de un crimen cometido anteayer. Es lo que le daba vueltas al comisario antes de responder.
- Pasaron cuarenta años, doctora. Debo decirle que no puedo responder a esa pregunta. Fue uno de los cabos sueltos. Se trataban muy poco con los vecinos. Según testimonios recogidos en el barrio, no fue de visita a casa cercana alguna. Y, por lo que pudimos averiguar, tampoco estuvo en la casa de sus padres. Sus amigas dicen lo mismo, que no vieron a Rosa Díaz esa tarde. Tampoco se comunicó por teléfono con nadie.
Mabel supo que había llegado el momento. Se sacó los anteojos de lectura, se le acercó al comisario desde el otro lado del escritorio y lo miró directamente a los ojos.
- Comisario, usted ya está retirado. Ambos sabemos que ese caso hace mucho tiempo está sepultado, cerrado. No le estoy pidiendo que corra ningún riesgo en particular. Se lo pregunto de forma directa: ¿Felipe Argüello mató a su esposa esa noche? ¿O pudo haber mandado matarla?
La mujer no se rendía. El comisario respiró hondo.
- Doctora, usted sabe que yo estoy aquí por un pedido especial de un colega suyo que a su vez contactó con un camarada mío; al cual debo, digamos, algunos favores importantes. Él no me dio muchos detalles del tema de esta conversación. Yo fui uno de los que investigaron inicialmente el caso. Era un oficial muy joven entonces. Ojo, no le estoy diciendo que me siento molesto, pero, qué quiere que le diga, necesito alguna mínima explicación sobre lo que busca.
Mabel sabía cómo mentir sin ruborizarse. Las máscaras eran parte de su vida diaria. Desde siempre.
- Una prima mía, que vive en Estados Unidos, es aficionada a las novelas policiales, de suspenso. Hace poco parece que al conversar con el marido, surgió el tema de ese crimen. Y me pidió todos los datos que consiguiera. Creo que quiere escribir una novela.
El comisario López había participado en innumerables interrogatorios. No necesitó pensarlo dos veces. Esa mujer le estaba mintiendo. Quizás la prima existiera, pero no se creía en la historia completa. En fin, estoy devolviendo un favor, aguanto un poco más, me despido y espero que todo quede en esta charla.
- Comprendo. Bueno, con respecto a su pregunta. Claro que fue una de las pistas que seguimos. El hombre, a la hora del crimen, seguía en la casa de los compañeros de oficina. Y jamás pudimos probar ninguna conexión. Que Rosa Díaz, donde quiera que esté, me perdone, pero todos los caminos nos llevaban a callejones sin salida.
La conversación no duró mucho más. Se despidieron con amabilidad. El comisario se sentó en su coche pero no arrancó enseguida. La abogada no decía la verdad. Algo distinto la movía a intentar conocer detalles del hecho.
El comisario, mientras encendía un cigarrillo, notó que ni él ni la abogada trajeron a colación aquel rumor de la época, el que Rosa Díaz mantenía relaciones con otra mujer. Pero también eso le llamaba la atención porque esta abogada parecía muy despierta y, si tanto interés mostraba por el caso, algo tendría que saber sobre ese tema, sobre esos rumores.
El comisario se concentró en el edificio del estudio jurídico. La abogada seguía allí. Había anochecido. Sus largos años en la Policía no le habían abandonado. Estaba acostumbrado a buscar lo sucio detrás de lo aparentemente inmaculado. Dudaba de todo y de todos. Hizo un cálculo rápido. La abogada con la cual acababa de hablar habría tenido más o menos la misma edad que Rosa Díaz. Relacionó este dato con esos rumores del supuesto lesbianismo de Rosa. Y esta abogada era soltera.
- Pará, pará, chamigo -fue lo que se dijo en voz alta el comisario. Pero no pudo dejar de preguntarse si esta mujer, soltera, con una misteriosa prima en EE.UU. interesada en un crimen de un lejano pasado, no habría conocido a Rosa Díaz.
¿Y si Rosa Díaz y Mabel Meza hubieran sido algo más que conocidas?
Rosa Díaz, un asesinato nunca aclarado, los chismes sobre una amante que nunca apareció, una abogada, cuarenta años después, curioseando el tema. Y, como si fuera poco, esta abogada tendría entonces casi la edad de la finada.
El comisario López seguía haciéndose preguntas. Fumaba. Aparecían las primeras estrellas en la noche, refrescaba.
Mientras el comisario andaba en sus cavilaciones, todavía en el coche, como si esperara la salida de Mabel, ésta fue apagando las luces del estudio y se detuvo frente a su escritorio. Observó el último cajón de la derecha.
Bien disimulado por notas, apuntes, escritos de la profesión, estaba un sobre. En su interior había una sola nota.
Allí, en esa nota, estaba una de las claves de su interés en el crimen del cementerio del sur. Ni se le pasó por la cabeza mostrarle esa nota al comisario López. Y menos hablarle de otro crimen de aquel año. El de su primo Raulito.
Mabel estaba segura de que ella había sido la responsable directa de la muerte del primo.
Se sintió desolada. Mabel supo que el comisario no creyó en su mentira del porqué su interés en el crimen del cementerio del sur. Mabel escondía secretos que la estaban destrozando. Pero no podía permitirse que un comisario retirado, que se le notaba inteligente, sospechara que alguna vinculación unía a Rosa Díaz y a su primo Raulito.
Mejor dicho, a sus muertes.
Apagó todas las luces. Salió a la calle.
La noche le parecía más oscura que de costumbre.
Lorenzo López era un joven policía cuando ocurrieron los sucesos que atormentaban a Mabel. Pero no olvidaba ciertos detalles de lo sucedido. Semanas después del crimen, se recibió una orden de no seguir con las pesquisas. Eran de ese tipo de órdenes en el régimen de Stroessner que uno no sabía dónde se originaban. Era mejor no preguntar. El crimen quedó impune.
- Pero qué largas son las sombras de los muertos -se dijo Lorenzo López. Cuarenta años después vuelve a encontrarse con Rosa Díaz, ahora como un fantasma que reaparece en la enigmática obsesión de esa abogada que ahora está subiendo a su automóvil, el cual está unos metros más adelante de donde se encuentra el automóvil del comisario.
Mabel Meza nunca habría sabido de la existencia del comisario López. El recuerdo del caso Rosa Díaz la acompañaba, pero como uno de esos secretos que con el paso de los años se convierten en una pequeña molestia cada tanto, pero poco más.
Si se decidió a buscarlo fue por algo que alteró, una semana antes, su existencia de rutinas aparentemente perfectas.
Fue una suave tarde de ese abril, algo fresca, cruzada por algunas nubes movidas por un ligero viento del sur.
Esa tarde volvió Raulito. O su fantasma. Ella estaba segura de que para pedirle cuentas, cuatro décadas después, a la que provocó su muerte. Es decir, a ella.
Ocurrió cuando salía del Hotel Cecilia, en la calle Estados Unidos. Había estado reunida con un cliente extranjero. Se dirigía a tomar su vehículo que había dejado estacionado en una playa de estacionamiento a unas dos cuadras del hotel.
Mientras caminaba por la calle Estados Unidos hacia Eligio Ayala aspira hondo y revive, mediante una de esas visitas sin previo aviso de la memoria, una tarde parecida de otro abril en su adolescencia cuando salía del Colegio Inmaculado Corazón de María, en las calles Colón y Jejuí.
Las caricias de la nostalgia la envuelven con el aroma a panes, rosquitas y galletas recién horneados en la panadería Colón, de la familia Kriskovich, que estaba, como sigue estando, haciendo cruz con el colegio. En aquella lejana tarde de su adolescencia fue invadida por una dicha absorbente, espléndida como tal vez, sospecha Mabel, nunca volvió a atravesar.
En su fuero más íntimo Mabel sabe la razón de aquella euforia inolvidable.
También lo sabe otra persona.
Es su prima Laura. Aquellos días de abril de hace tantos años, Mabel comenzaba a sentir el cosquilleo de las primeras señales de la pasión hacia la primita. Todavía estaban en lo que entonces se llamaba la secundaria en el colegio.
Ciertos pasajes de nuestra vida no se borran nunca y allí adónde vamos están con nosotros. Para Mabel, los años que transcurrieron entre 1967 y 1969 -cuando ya ambas estaban cursando estudios universitarios- tuvieron destellos de alegría que jamás volvieron después. Fue el tiempo de su pasión secreta como amante de la prima Laura. Mabel le llevaba apenas dos años a Laura. Eran dos jovencitas que rompían en las penumbras de una habitación prestada todos los moldes y dictados sociales. Se veían en una casa que alquilaban los padres de una compañera de Mabel que era del interior y la usaba durante el tiempo de clases cada año. Estaba a unas cuantas cuadras de la cancha del Atlántida, cerca de Barrio Obrero.
Después fue la hecatombe. Su vida se hizo añicos en esa noche de setiembre de 1969. Los resplandores de las alegrías juveniles se apagaron para siempre.
Esa noche de la tragedia estaba en la casa de sus primos Raúl y Laura. El primito fue atropellado al frente de la casa. Ella estaba con la prima Laura en la habitación de esta última.
Hay cicatrices que dejan marcas muy feas.
Seguía caminando. Se acercaba a Eligio Ayala. Una mujer, de unos treinta años y grandes ojos negros se cruzó con ella. Notó que la miró de reojo al pasar a su lado. Mabel no sólo seguía siendo coqueta, sino era consciente de la fuerza de su sensualidad madura en un cuerpo delgado y muy bien conservado con ejercicios diarios.
Se mojó el labio superior con la lengua en forma discreta. Era un tic que casi automáticamente repetía cada vez que alguien, que le parecía más que atractivo, se rozaba con sus pechos.
La otra mujer parecía rebosante de vida. Igual que ella.
Sonrió una vez más al constatar cuánto ocultan las apariencias. Porque sus días estaban resecos.
Quiso creer que la mujer dio la vuelta la cabeza para seguirla con la mirada.
Mabel era un cascarón vacío. Por un lado su vida profesional estaba plena de logros, respetada por los colegas, trabajaba en un estudio jurídico con clientes de alto nivel, sus ingresos eran más que satisfactorios y no conocía problemas de salud.
Pero en el otro costado, el de su persona, no en el de la profesional, los años de soledad le iban pesando. Es cierto que nunca le faltaban relaciones ocasionales, algunas incluso con mayor duración que parecía que podrían culminar en una vinculación afectiva más profunda. Pero de repente se cortaban. Como si fuera poco, desde el año anterior comenzaron unas pesadillas que la hostigaban con ese pasado lejano, el de su pasión por la prima Laura y la tragedia de Raulito.
Sonó su celular. Era Alicia, una amiga con la que a veces se encontraba a última hora de la tarde en el bar social del club. Le había surgido un compromiso y le iba a ser imposible estar en el club a la hora convenida. Quedaron para otro día.
Mabel mantenía la línea. Alta, esbelta, con elegancia clásica, de pelo castaño largo, ojos grandes color marrón y un rostro fino donde sobresalían sus labios carnosos. Seguía atrayendo miradas masculinas. Le encantaba provocarlos, pero jamás daba un paso más.
En esos saltos mentales hacia ninguna parte estaba Mabel cuando se paró en la esquina de Estados Unidos y Eligio Ayala. Esperó el cambio de luces del semáforo.
Sus miradas se cruzaron no más de diez segundos. Un joven de menos de 20 años venía conduciendo una camioneta Toyota cuatro por cuatro, de tono plateado. El chico llevaba una camisa celeste de mangas largas. Tenía el vidrio bajo. Venía por Estados Unidos. Estuvo segura de que al pasar a su lado aminoró la marcha. La miró con intensidad. Eran los mismos ojos. Le pareció que hasta le sonrió.
Mabel se quedó clavada en la vereda. El corazón pegó un salto y luego se aceleró. Intentó en vano gritarle algo a ese chico. Hasta hizo un ademán de levantar el brazo.
Pero la camioneta pasó de largo. Mabel retrocedió y se quedó mirando varios minutos en dirección hacia la que se dirigía la camioneta. Las piernas le temblaron. Se acercó a la muralla más cercana. Un hombre que pasaba la miró atentamente, pero no le dijo nada.
Era él. El primo Raulito, con sus hermosos ojos marrones, como nunca había visto en otro hombre.
Sólo que Raulito había muerto en setiembre de 1969.
Llevaba puesta una camisa celeste de mangas largas aquella noche fatídica. Igual que la del chico al que acababa de ver.
No era parecida. Mabel palideció. Era la misma camisa. Era Raulito. Había vuelto.
Retornaba desde la noche de su muerte.
Mabel siempre se culpó del accidente cuando un vehículo lo atropelló enfrente de la casa de los tíos Ramiro y Estela en la calle Hernandarias. Los tíos no estaban esa noche. Cada tanto había recurrido a siquiatras, los que la habían ayudado a superar trances de angustia que en forma imprevista la asaltaban. Desde las pesadillas del año pasado, había vuelto a una de las siquiatras que había visitado unos años atrás.
Fue lo que vio a través de la ventana del dormitorio lo que hizo que primero Raulito le gritara degenerada a Mabel y luego saliera disparando, incapaz de detenerse antes de que aquel vehículo terminara con su vida.
Superado el primer impacto, sintió ganas de unas tostadas con un café con leche. Caminó hacia el Bar San Roque.
Por primera vez en su vertiginoso día se sintió caminando sin prisas. Pero no se engañaba, hacía un gran esfuerzo para que las piernas le respondieran.
El tránsito era fluido en la calle Eligio Ayala. Mabel cruzó la calle Tacuary y entró en el San Roque. En el buen sentido de la palabra, allí sí que se había detenido el tiempo. Los distintos aromas, las mesas, los manteles, el decorado, los mozos. Era estar en otra Asunción. Buscó una mesa en una de las esquinas. Pidió café con leche y tostadas.
Respiró hondo. No había mucha gente a esa hora. Se colocó los anteojos de lectura. Sacó un block de notas que llevaba siempre consigo. Allí tomaba los apuntes en las reuniones con clientes. Pero lo que en ese instante se disponía a escribir nada tenía que ver con este presente de abogada siempre apurada, sino con una cita con su memoria culpable.
La compré en Martel. Fue mi regalo de cumpleaños de ese año. Creo que se la había puesto sólo una o dos veces antes. Creo recordar una ocasión anterior, muy cerca de esa noche de la tragedia, en que Raulito vestía esa camisa y sé que la estábamos pasando bien. Pero ¿por qué me cuesta tanto identificar ese momento anterior? ¿Dónde tuvo lugar? El siguiente recuerdo vinculado a esa camisa es el de Raulito tendido en el pavimento de la calle Hernandarias. Cubierto de sangre. Agoniza. La camisa celeste rota. Se moría. Y mi vida se desplomaba en un abismo sin fondo.
Leyó por lo menos tres veces ese párrafo tan corto y brutal. Levantó la mirada. Intentó identificar a alguien conocido en el bar. Ningún rostro le parecía familiar.
Dejó unos espacios en blanco y agregó algo más.
Soy Mabel Meza, tengo 61 años, de profesión abogada, soltera, sin hijos, vivo en el Barrio Los Laureles desde hace diez años. La casa la atiende Etelvina, una antigua empleada. Es de mucha confianza. Tengo un yorkshire. Se llama Pablo. Es mi amiguito del alma. Mi padre ya falleció. Mi madre vive, pero casi no la veo. No me llevo muy bien con mi hermano Javier. En realidad, él me desprecia desde hace muchos años. Fue cuando descubrió que no iba a ser una señora de un señor, ama de casa, mamá de niños que retozaran en la casa. Que no era una mujer de las que se dicen normales. Me gustaban las mujeres. Y me gustan. Javier no lo soporta.
Me va muy bien en el trabajo. El estudio jurídico es de los mejores. Me encargo de los casos de empresas grandes. Me mantengo en forma. Nunca me imaginé mamá. Los domingos me levanto a la una. Pido comida preparada. Escucho tangos y boleros en mi equipo de música. Almuerzo. Me hace compañía Pablo mientras devora su comida. Me suelo encontrar por la tarde con Alicia en Havanna, el local que está sobre Senador Long. Odio los domingos. Son demasiado lentos.
En verano suelo pasar dos semanas en Punta del Este, en la casa de uno de los socios del estudio jurídico.
Laura, una prima, dos años más joven, es arquitecta, vive en Nueva York, está casada, con hijos y nietos. Laura. Laura. Laura. ¡Cuánto te extraño! Solemos intercambiar emails. Creo que las mejores tardes de mi vida fueron las de aquellos encuentros secretos con Laura en la casa que alquilaba una compañera mía de facultad. La familia de Laurita vivía en la calle Hernandarias a unas cuantas cuadras del Parque Carlos Antonio López. En aquel entonces nosotros vivíamos cerca de la Plaza Italia. Aquella compañera era del interior y sus padres le alquilaban la casa durante el tiempo de clases. Lo nuestro duró unos dos años, hasta setiembre de 1969. Esa noche Lauri me estaba diciendo que todo terminaba. Esa noche, la tragedia de Raulito dinamitó lo que quedaba de mi vida.
Mabel interrumpe lo que estaba escribiendo: Estaba haciendo esas anotaciones en su agenda. El mozo la saca de su ensimismamiento al llegar con su pedido.
- La extrañábamos, señora Meza.
- Gracias, Heriberto. Es que últimamente no vengo por esta zona. ¿Cómo anda todo?
- Igual. Los clientes de siempre nunca faltan.
Mabel suspiró hondo. Se deleitó con un primer sorbo del café con leche.
Fue entonces cuando, desde el mismo Bar San Roque, llamó a un colega, de muy buenas relaciones con la Policía. Quedaron en hablar al día siguiente. Ella iría a su oficina. Cuando se encontraron, el colega no hizo muchas preguntas acerca de las razones de Mabel en conocer detalles del llamado "crimen del cementerio del sur". Hacía tiempo que buscaba una ocasión para acercarse a Mabel. Cada vez la deseaba más. Estaba casado. Y Mabel era su fantasía predilecta. Así que consideró que este favor podía allanarle el camino a la cama.
No tardó en conseguirle el teléfono del comisario retirado Lorenzo López, un joven y prometedor oficial de Policía cuarenta años atrás. Sus contactos en la Policía le dijeron que era la persona que más datos podía ofrecer de aquel crimen.
Así había llegado a la reunión que había terminado minutos antes. Anocheció cuando dejó su oficina. Unos días antes, estaba segura, vio el fantasma de Raulito. Y, ahora, la conversación con el comisario Lorenzo López la había devuelto a su vida a Rosa Díaz.
Ella sabe que las muertes de ambos, de Rosa y de Raulito, que jamás se conocieron, están unidas por un hilo que hasta ahora es secreto, pero, ¿hasta cuándo? El espectro de Raulito, está segura Mabel, es una advertencia, todavía enigmática, de que ese secreto está por saltar por los aires.
Si Raulito volvió, ¿también volverá Rosa para recordarle que algunos muertos nunca se van definitivamente?
Lo decidió de golpe. Antes de volver a su casa daría una vuelta por la calle Hernandarias, sentía un impulso irrefrenable de ver, aunque sea desde afuera, la casa de la tragedia, allí, donde se originó la vida desolada de Mabel, una noche cuando mató a su primito.
Muy absorta iba Mabel conduciendo su vehículo, hacia la calle Hernandarias.
No podía sospechar que alguien la seguía. Y menos que era el comisario Lorenzo López.
El estudio jurídico estaba en la calle Presidente Franco. Conducía sin apuro. Tomó Colón. Al atravesar la esquina del Colegio Inmaculado Corazón de María, le asaltaron imágenes distantes del ayer. Decidió estacionar cerca del local de ventas de artículos deportivos Saltarín Rojo, casi en la esquina de Colón e Ygatimí. En esa misma esquina, cuando Ygatimí llevaba el nombre de 25 de Diciembre, estaba el Bar Perelló, del señor Damián Perelló. Sus padres y los de Laura solían mencionarlo a menudo.
Vio una camiseta azul en la vidriera del Saltarín Rojo. Era un color que podía identificar con el Sol de América. Su hermano Javier era un hincha fanático de ese club y nunca supo por qué, dado que nadie en la familia seguía a ese club. Recordó que una tarde de domingo, después de un partido en que perdió Sol, su hermano vino de la cancha y se metió en el placar de su habitación a llorar a mares. La mamá tuvo que rogarle que saliera.
Caminó despacio hacia la panadería Colón de la familia Kriskovich, mientras miraba a su ex colegio. ¿Cuántos años hacia que no pasaba por allí? Volvía a la esquina de Colón y Jejuí. Ahora, cuando tenía que ir a los tribunales tomaba Ayolas, giraba en la calle 25 de Diciembre y luego tomaba Colón y, unas cuadras después, empalmaba con Carlos Antonio López. Evitaba el colegio que tanto amó. En ese tiempo nació el sentimiento de amor más intenso que experimentó en su vida. Pero después llegaron la tragedia, la soledad y el implacable paso del tiempo que nunca cerró aquellas heridas.
Los olores de los panificados no habían cambiado. No se hizo conocer. Compró unas rosquitas y, así como entró, salió. Sintió que era un periplo inútil.
No podía retornar a sus días felices. Laura estaba casada con un médico paraguayo y vivía cerca de Nueva York. Su hermano no quería ni verla. Y ella ni siquiera sabía cómo marchaba Sol en el torneo, se dijo a sí misma para poner algo de humor a ese anochecer de nostalgias de lo definitivamente perdido.
Retornó al coche. Dobló a la derecha para tomar Ygatimí y una cuadra después, otra vez a la derecha. Ya estaba la calle de sus recuerdos, Hernandarias. La memoria le devolvía trazos del pasado. Allí en la esquina de Hernandarias e Ygatimí funcionaba en su niñez y adolescencia el Bar Blanco. Fue uno de los primeros sitios en tener un aparato de televisión en el barrio. Un compañero de facultad de Mabel solía llegar hasta el bar a la hora en que Canal 9 emitía la telenovela argentina "Simplemente María" sólo para mirar embelesado a una jovencita que trabajaba en el bar.
Condujo despacio por Hernandarias hacia el puerto. Estacionó unos metros antes de la casa con el número 379. Se quedó sentada en el auto unos minutos. Sentía como si estuviera recogiendo fragmentos de su pasado, reatando hilos sueltos de otra época, reviviendo los años en que venía a visitar a los tíos y a los primos.
Se bajó. No tenia apuro. Aspiró la noche fresca. Ya se veían las estrellas. Mabel estaba tan intensamente encerrada en sus recuerdos y fantasmas que ni sospechó que unos metros atrás estacionó el coche del comisario López.
Caminó en dirección a la casa, por la vereda del frente. Recurría a su memoria buscando encontrar la fecha de la última vez que había estado en esa calle. No encontró la respuesta. "La poesía hace preguntas que jamás tendrán respuesta", recordó que alguna vez había dicho el poeta Jacobo Rauskin. Y lo mismo le pasa a la vida, pensó Mabel.
Se paró casi enfrente a la casa. La melancolía le produjo un fuerte escalofrío. Era como si en un segundo recorrieran cada fibra íntima de su espíritu todas las escenas que parecían haberse quedado esperándola en esa casa. No pudo darse cuenta de que estaba parada de espaldas a un chalet. Y menos que una mujer había empujado las cortinas para mirarla desde una de las ventanas del chalet. Esa mujer veía en la figura de Mabel, y no sabía por qué, demasiada tristeza acumulada.
El comisario López también se bajó de su coche y se quedó -felizmente para él la iluminación de la calle era muy mala- a unos cuantos metros. También la observaba atentamente. Esa abogada con la que se había reunido hasta unos minutos antes parecía absorta vaya uno a saber en qué laberintos.
El comisario López no podía imaginarse que Mabel tenía la mirada perdida cuarenta años atrás, cuando en esa calle a su primo lo atropelló un vehículo. No podía dejar de observar el pavimento, como si buscara perdones tardíos a su crimen.
- Está mujer está petrificada. No parece esperar a alguien. Es como si estuviera en trance. ¿Qué le pasa? -es lo que recorría los pensamientos del comisario mientras la miraba. Se decía que no era su tema. Estaba jubilado.
Pero su misma edad, la posibilidad de volver a sentir la adrenalina de un caso sin resolver, jugaba en contra de lo que se decía a sí mismo. Arrancó. Había tomado una decisión. Al día siguiente llamaría al que fue el abogado de la familia de Rosa Díaz. Cuarenta años después, el fantasma de aquella joven mujer asesinada una noche fría de un domingo parecía tocar a su puerta.
El coche del comisario pasó a su lado.
En ese momento sonaba el celular de Mabel.
- ¿Qué tal, Etelvina? ¿Tengo novedades?
- Nada urgente, señora, pero, por las dudas, quería contarle que acaba de llamarla Beatriz, la hija de Olga, la que había trabajado en la casa de sus primos.
- Señora, ¿me escucha? ¿Hola, hola?
- Sí, sí, Etelvina...
- Es que me pareció que se cortó la comunicación
- No, no, te oigo.
- Le decía, recién llamó. Quería hablar con usted. Me pidió que le dijera que Olga le quiere hablar, cuando usted pueda.
- ¿Te dijo para qué?
- No señora. No quise preguntarle. Tenía la voz muy apagada. Me parecía preocupada.
- ¿Te comentó algo sobre la salud de su mamá?
- Nada, solo me dejó el teléfono de su casa. La mamá vive con ella. ¿Viene enseguida?
- Sí, ¿querés pedir una pizza para cenar?
- Sí, cómo no.
- Bueno, chau Etelvina, besos al churro de la casa.
- Sí, claro, está ladrando aquí a mi lado. Hasta luego, señora.
La mirada de Mabel se perdió en el infinito en esa noche. Respiró hondo. En los últimos cuarenta años vivió esperando, sospechando que en algún recodo de su vida se abrirían sus habitaciones secretas.
Era el final de su huida. En ese abril de 2009 todos sus fantasmas se dieron cita.
Raulito y Rosa Díaz le habían dado alcance.
De lo único que estaba segura mientras conducía de retorno a su casa es de que tendría que volver muy pronto a visitar la casa de Hernandarias. Quizás era el impulso de volver a la escena del crimen.
Pero Mabel sabía, intuía que un misterio encerrado en su memoria envolvía la camisa celeste que le había regalado a Raulito, con la cual él murió y con la misma que lo vio unos días atrás. Después de la tragedia, las veces que había vuelto a hacer compras en la tienda de Martel de Palma evitaba acercarse a la sección caballeros. Sentía que retornaría al momento en que le compró la camisa y que no podría evitar lo que vino después.
Y que el misterio de la camisa celeste estaba unido a la nota que guardaba en su escritorio.
Y a las horribles pesadillas en que la tía Estela, la mamá de Raulito y de Laura, desde el año pasado retornaba cada tanto para acusarla por la muerte de Raulito. O sus sueños en que intentaba una y otra vez alcanzar a Raulito, en vano, para evitar lo que fue inevitable, que un vehículo lo matara en la lejana y fatídica noche en la calle Hernandarias.
No pasarían muchos días antes de que volviera a la casa de la calle Hernandarias.
CAPÍTULO 2
- Increíble, comisario. Usted me está diciendo que mi colega Mabel Meza está interesada en el caso de Rosa Díaz. Mabel está en uno de los estudios jurídicos de mayor prestigio y casos grandes. No lo entiendo. Es un caso cerrado y sepultado por el tiempo.
- Claro, claro, doctor. Es lo que yo digo. Pero le puedo asegurar que, por sus preguntas y su misma actitud, no es tema baladí para la doctora Meza. Usted que fue el abogado de la familia, ¿no recuerda algo que pueda relacionarla? Ambas, la doctora Meza y Rosa Díaz, eran casi de la misma edad. No sé, tal vez, se conocieran.
- Para nada, comisario -Óscar Álvarez, hombre ya mayor, parecía revisar una y otra vez su memoria para encontrar algo que vinculara el caso Rosa Díaz con Mabel Meza-, usted sabe tan bien como yo por qué el caso no pudo avanzar. Vino una orden de arriba y punto. Incluso le digo que jamás en todo este tiempo revisé mis escritos sobre el caso. Hasta ahora en que usted me dijo que me visitaría con este motivo. Y nada, comisario. No le digo que no me intriga, pero no encontré nada relacionado con Mabel Meza.
- Doctor, usted recordará todo lo que se dijo, bueno, ya sabe, sobre las inclinaciones sexuales de Rosa Díaz. Perdone que saque así el tema, pero no sé, Rosa Díaz tendría hoy casi la misma edad que Mabel Meza.
El abogado Óscar Álvarez se quedó, antes que sorprendido, como suspendido en pensamientos del ayer. No reaccionó enseguida.
- No me diga que usted cree que entre Rosa Díaz y Mabel Meza... - no continuó, siguió mirando al comisario.
- No sé, no sé, ¿a usted se le ocurre alguna razón para el interés de su colega en un crimen que ya nadie ni siquiera recuerda?
- Escuche, comisario, esto que le voy a decir lo voy a negar públicamente si se filtra. Esta ciudad es demasiado chica. Entre los colegas, es un secreto a voces que la soltería de Mabel Meza no tiene que ver con aquello que no encontró al hombre de sus sueños, sino que sus preferencias van por otro lado, soy claro, ¿verdad?
Lorenzo López se quedó mudo. Las piezas parecían ir encajando. Si los rumores sobre las inclinaciones sexuales de Rosa Díaz eran ciertas y se le sumaba esto que le estaba contando el doctor Álvarez, ¿cuál era la relación que había existido entre las dos? Pero, entonces, se preguntó el comisario, ¿por qué esperó cuarenta años esta abogada para volver sobre el tema?
El comisario estaba seguro de que algo permanecía escondido. Al salir de la reunión con el doctor Álvarez decidió dar un paso más. Llamaría a Mabel Meza. Estaba convencido que podía tocar una tecla que alumbraría oscuridades antiguas.
Noches después de la conversación con el comisario, Mabel se sentía más sola que de costumbre. Pablo estaba durmiendo a su lado. Cuando el espejo le devolvía sin piedad el paso de los años no podía evitar un cargado vaso de whisky en el living de su casa. Lo que al principio, hacía unos cinco años, algo de alcohol fue una ocasional compañía en ciertas noches con exceso de silencio, sin pieles ni voces cercanas, se fue haciendo una costumbre más arraigada. No se había vuelto alcohólica ni mucho menos. Al menos así lo creía. No le afectaba en lo más mínimo a su ritmo de trabajo diario, pero no eran pocas las noches en los últimos meses en que se despertaba con la boca pastosa en uno de los mullidos sofás del living ante la mirada atenta de Pablo. Se quedaba dormida mientras escuchaba composiciones de Chopin en el equipo de música.
A finales del año anterior, una noche de mediados de diciembre de ese 2008 que se estaba yendo, la lluvia era torrencial. Relámpagos y truenos permanentes acompañados de vientos que en la jerga elegante de los meteorólogos se denominan como ocasionalmente intensos, hacían más solitaria la vida de Mabel.
Se había quedado dormida en el sofá. La despertó el golpeteo de una de las puertas de vidrio que comunican el comedor diario con el patio de atrás, un amplio jardín, con una piscina y un quincho al fondo. Detrás de la piscina estaba la entrada de coches. Con un precario equilibrio, tambaleándose se dirigió a la puerta para cerrarla y llavearla. Diluviaba en Asunción. La cortina de agua impedía la visión más allá de dos metros.
Los relámpagos iluminaban con siluetas tenebrosas el patio. En medio del sopor, sin embargo, pudo preguntarse por qué Etelvina no había trancado esa puerta. Lo hacía siempre. Era una mujer maniática con la seguridad y repetía como una letanía que había que dar dos vueltas de llave a las puertas. A todas las puertas, incluso a las que daban al patio interior de la residencia.
Cuando estaba por cerrar la puerta, a lo lejos, relámpago mediante pudo vislumbrar en su patio un bulto, en realidad, a una mujer.
En ese año de 2008 habían comenzado a sucederse unos sueños que terminaban en un despertar agitado y angustioso. Consistían en que trataba de alcanzar a Raulito, corría y corría detrás de él, quería evitar que algo pasara, no sabía muy bien qué... y corría, corría hasta la desesperación.
Pero esa noche lluviosa de diciembre lo que creyó divisar en el patio no era la silueta de un adolescente.
Lo que los sueños con Raulito eran intentos imposibles de alcanzarlo, las apariciones terroríficas eran las de la tía Estela pidiéndole cuentas, acusándole sin fin de ser la autora del crimen de su hijo.
El primo Raulito había sido atropellado por una camioneta cuando salía corriendo de la casa de los tíos, que aquella noche estaban fuera.
Murió al instante.
En la casa estaban Mabel y Laura.
Estaban en el dormitorio de Laura.
Raulito las vio cuando pasaba por detrás del dormitorio, a través de la ventana que daba a la cochera.
Y no soportó la imagen de su hermana Laura, desnuda, debajo de la prima Mabel. Parecían forcejear. En la casa también se encontraba Olga, la empleada de la familia, que casi era como una segunda mamá de Laura. En ese momento estaba viendo televisión en el comedor.
Lo sucedido en setiembre de 1969 fue una explosión en los espacios más sensibles de su alma y cuyas esquirlas no la dejaron nunca. Pero lo que Mabel recordaba con insoportable precisión eran las últimas palabras que le dirigió Raulito a través de la ventana.
- Sucia, puerca, degenerada, ¿qué le estabas haciendo a Laurita? ¡Vas a ver lo que va a pasar cuando se enteren mamá y papá, y los tíos!
Mabel no podía contestar, no le salían las palabras, hasta que Raulito cruzó la calle.
Y sobrevino la hecatombe. Su cuerpo fue levantado contra el parabrisas y luego cayó al pavimento. Fue un golpe seco.
Siguió mirando al fondo del patio. Estaba con la mirada fija y el cuerpo paralizado. La mujer seguía al fondo. Ni siquiera tuvo fuerzas para gritar cuando sintió que en realidad, sea quien fuese, estaba detrás de ella, no en el patio.
Ya estaba acostumbrada al escalofrío que vino a continuación.
- Señora, ¿qué está haciendo con la puerta abierta?
- ¡Etelvina!, por amor de Dios, qué susto me diste. Creí que había alguien en el patio, pero por lo visto era tu reflejo en el vidrio de la puerta que estaba cerrando. No entiendo, siempre revisas todas las puertas.
- Y por supuesto que lo hice también esta noche, señora.
- Evidentemente que no, Etelvina, fíjate, la puerta no fue forzada. Ni siquiera estaba totalmente cerrada.
- Perdóneme, lo recuerdo perfectamente. Cerré la puerta al terminar los noticieros de la noche. Incluso, salí un momento al patio. Me dije a mí misma que la humedad estaba insoportable y que no tardaría en largarse una lluvia como la de ahora.
- Que yo sepa, en esta casa no hay fantasmas, Etelvina.
Apenas pronunciada esta frase, un rayo atronó el ambiente. Mabel se imaginó que quizás esa sería alguna respuesta de los espectros que la asediaban. Dejó rápidamente esa tontería de lado o, por lo menos, así pensaba Mabel, mujer culta que no creía en esas supersticiones campesinas, como solía decir.
- Bueno, alguna explicación encontraremos. Mejor controlo otra vez todas las puertas. ¿Quiere algún vaso de agua?
- No, gracias, Etelvina. Buenas noches.
- Hasta mañana, señora.
Etelvina se marchó a su dormitorio. Mujer de mucha experiencia con la dueña de casa, sabía que la explicación de la puerta sin llavear estaba en Mabel. Su aliento a alcohol no dejaba espacio para las dudas. Por eso, la antigua empleada esperó en su habitación un tiempo prudente, el que supuso que le llevaría a Mabel irse a su cuarto.
Después, la leal y suspicaz Etelvina volvió a salir de su dormitorio.
La lluvia no daba tregua.
Pero Etelvina sabía que los fantasmas están encerrados en nosotros. Su marido murió años atrás en un accidente, provocado por el exceso de alcohol. Esa adicción se había vuelto inmanejable desde que perdió el trabajo. Se sentía un inútil y un mantenido. Sus remordimientos le decían que ella tendría que haber hablado más con su marido, acompañarlo en esa fase de deterioro personal al quedar desempleado después de más de treinta años de trabajo en la misma empresa.
Con sigilo se dirigió a la misma puerta que había quedado sin llavear según Mabel.
Estaba convencida de que la respuesta estaba allí cerca.
Se cercioró de que Mabel ya estaba encerrada en su cuarto. Con una linterna, Etelvina se acercó a la puerta que hasta apenas unos minutos antes estaba abierta, la abrió de nuevo y salió al corredor que daba al patio.
En una de las esquinas del corredor, que hacía como una L, se encontraba un juego de sillas y sillones con almohadones y en el medio una mesita. Alumbró con la linterna. Y encontró la respuesta que esperaba. Encima estaban un vaso, con olor inconfundible a whisky, y un platito con restos de queso y aceitunas. Mabel había estado allí con seguridad tomando su whisky de las noches acompañada de unas picadas. Probablemente cuando entró ya estaba más que mareada y dejó la puerta sin llavear.
- Esto no va a terminar bien -susurró Etelvina-. Un día de estos va a aparecer su cuerpo flotando en la piscina.
Retiró el plato, entró a la casa, cerró otra vez la puerta con llave y se dirigió a la cocina.
La tormenta se hizo más fuerte aún. Se detuvo un momento. Caminó hacia el dormitorio de Mabel. Ya no se notaba luz alguna a través de la parte de debajo de la puerta.
Se retiró a su dormitorio. Al acostarse se quedó unos minutos atenta a algún ruido. El mundo oscuro de los sueños de la señora ya la tenían acostumbrada a los sobresaltos nocturnos.
Etelvina recordaba que había sido en julio de ese mismo año del 2008 cuando una madrugada corrió desesperadamente hasta el cuarto de la señora y la encontró con el rostro desencajado, sentada en la cama y con la mirada perdida en el espejo que tenía enfrente de la cama. Fue solo un mal sueño, le dijo Etelvina le facilitó un vaso de leche con un sedante, a los que, por cierto, recurría con cierta frecuencia Mabel, principalmente en los últimos tiempos.
La empleada, que sospechaba que Mabel ocultaba muchos huracanes interiores, no quedó convencida con la explicación. La cara de la señora era de espanto. O había soñado con un monstruo o creyó ver un fantasma.
La antigua empleada de confianza no sabía qué cerca se encontraba de la verdad. Lo único que Mabel le relató es que creía haber visto el espectro de una mujer, y no dijo nada más.
Lo que no le contó fueron los detalles que explicaban tanto espanto.
Era una noche serena. Las estrellas brillaban en medio de un clima apenas fresco en el mes de julio de ese año. El invierno parecía que no iba a llegar. Había bebido más de lo habitual. Sintió que unas manos le estiraban los pies intentando sacarla de la cama. Luchaba con horror para enfrentar al intruso. Pero no lo veía. Sólo sentía su fuerza.
No distinguía nada alrededor de la cama. Se despertó sobresaltada. Miró el reloj de la mesita de luz. Faltaban pocos minutos para las 3 de la madrugada. Sentía ganas intensas de ir al baño. Se levantó. Perdió el equilibrio. Se quedó unos minutos sentada y se animó. Con cuidado, y acompañada por su yorkshire Pablo, se dirigió al baño.
Encendió todas las luces del baño.
- ¡Maldita ANDE! -era la exclamación habitual de Mabel cada vez que se presentaba un apagón. Con extremadas precauciones se acercó de memoria al lavabo para lavarse las manos y mojarse la cara.
Fue inmediato. Se quedó fría. Al mirar al espejo del lavabo, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba limpia a través de la ventana del amplio baño, el horror la dejó paralizada. En pocos segundos pensó primero que estaba soñando. Después se dijo que era una alucinación. Pero no pasaba. Quiso gritar, pero no salía sonido alguno de su garganta.
Temblaba. No se atrevió a darse la vuelta para saber si era cierto lo que el espejo estaba reflejando.
Lo que veía era una figura femenina.
Era todo tan extraño. Por el apagón solo debería poder percibir una silueta con los rasgos apenas definidos del rostro.
Pero Mabel no tenía dudas de quién estaba detrás de ella en esa noche de julio.
Era la tía Estela, la hermana de su mamá, la mamá de los primos Laura y Raulito. Estela había fallecido muchos años atrás. No le decía palabra alguna, pero Mabel estaba convencida de que volvía para exigirle cuentas por la muerte de Raulito.
Mabel no pudo gritar. Se aferró al lavabo. Su respiración se volvió agitada.
- ¿Tía Estela...? -es lo que atinó a balbucear con un hilo de voz. No hubo respuesta.
El fantasma, o lo que sea, o la tía Estela o quien fuera, no se acercaba. Eso era lo peor. Le tapaba la puerta de entrada. Y la luz no volvía. Pero un aura de luminosidad que no sabía de dónde emanaba hacía visible la silueta de esa mujer que no podía ser otra que la tía Estela. El espectro simplemente la miraba. Hizo una mueca como queriendo decirle algo.
Era la tía Estela, estaba segura. La veía con el vestido que usó cuando Mabel hizo la primera comunión. Y el perfume era el mismo que usaba la tía, la que tanto le gustaba a Mabel y se lo decía, era el aroma que penetraba en esa noche de pesadillas. Mabel temblaba.
Y entonces sí pudo gritar. Justo cuando volvía la luz, el espectro desaparecía.
Olga era muy atractiva. Tendría unos veinticinco años en 1969 cuando ocurrió el accidente. Su familia era de Caaguazú y había comenzado a trabajar en la casa de los tíos cuando Laurita era una niña. De cutis trigueño, de grandes ojos verdosos y con un cuerpazo, como alguna vez les escuchó comentar a su papá con el tío Ramiro.
En una ocasión en que Mabel estaba de visita en la casa de Laurita se había ido al baño. Había usado el baño de los tíos, que estaba al lado del dormitorio matrimonial y al costado de un vestidor. Cuando salió pudo ver cómo el tío Ramiro le palpaba las nalgas a Olga mientras ésta ubicaba unas ropas en el placard. Olga se sonrió y le miró con evidente complicidad. Aunque Mabel jamás conversó de este tema con Laurita, sospechó que algo había entre el tío y la empleada.
Olga estaba asociada a los días luminosos de la infancia de los primos. Participaba en sus travesuras.
Pero también quedó asociada a la tragedia, a partir del accidente de Raulito. Todo mezclado, como casi todo en la vida. En la noche de setiembre en que murió Raulito volaron por los aires las vidas de varias personas.
Las relaciones entre los tíos Ramiro y Estela se deterioraron rápidamente. La muerte de Raulito fue el disparador para que los reproches de Estela por lo que ella llamaba reiteradas infidelidades del marido se volvieran casi diarios. Fue el comienzo del fin del matrimonio. Con el paso del tiempo terminaron separándose.
Los padres de Mabel continuaron juntos, pero el matrimonio se fue convirtiendo en forma acelerada en una mascarada. Unos años después su papá moría de cáncer. Su mamá se volvió a casar, esta vez con un llamado empresario de importación y exportación, que en realidad se dedicaba al contrabando. Seguían juntos. Mabel se veía con ellos en las fiestas de fin de año y en los cumpleaños. Además, solo en esas ocasiones se encontraba con Javier.
En cuanto a Olga, dejó a la familia cuando se separaron los tíos. Se casó poco después con el empleado de una ferretería. Mabel la perdió de vista. En los recovecos de su memoria Olga estaba entre las figuras que le provocaban imágenes muy gratas. Era la que las acompañaba al Parque Carlos Antonio López a andar en bicicleta, la que les llevaba al cine a Mabel, Laura y Raulito, la que era como una integrante más de aquella pandilla de chicos.
Pero después apareció la otra Olga, la que la miró fijamente cuando llegó al velatorio del primito. La pesadumbre se palpaba en el aire en la casa de los tíos. El ataúd estaba en la sala. Rodeaban el salón los compañeros de colegio de Raulito. Ese año el primo iba a terminar el bachillerato en el colegio Monseñor Lasagna.
Mabel se quedó al lado de uno de los sofás, ocupado por compañeros de trabajo del tío Ramiro. La tía Estela estaba en su habitación. Se encontraba sedada. Fue entonces cuando sintió unos brazos en sus hombros. Se dio la vuelta. Era Olga, de riguroso negro. Jamás olvidó esa mirada penetrante que duró una eternidad. Caía una llovizna fría y fina en esa mañana gris de setiembre. La primavera se hacía esperar.
Ya no era la misma Olga de hasta el día anterior. No le dijo nada. Sus ojos, brillantes por las lágrimas contenidas, eran como cuchillos afilados. De repente le acarició la mejilla y le preguntó cómo había dormido. Pudo haber sido la pregunta que se le ocurrió. O quizás Olga le estaba enviando el mensaje de que sabía lo que había pasado la noche anterior.
La culpa le carcomería todo el cuerpo y el alma en los años que vendrían. Mabel respondió algo que ya ni recuerda.
Olga le siguió mirando. Mabel estaba segura de que no podía saber nada de lo ocurrido porque estaba viendo televisión en la sala de estar. Y no sólo eso, sino que uno o dos minutos antes de que Raulito se asomara a la ventana del dormitorio de Laura, había sonado el teléfono y tanto ella como Laura podían escuchar que estaba hablando con alguien.
Entonces, ¿por qué ese reproche despiadado en el rostro de Olga? Ella no pudo haber visto nada y tampoco sabía del secreto de las primas.
Mabel la abrazó. Olga devolvió el gesto. Pero se marchó inmediatamente después.
De eso hacía casi cuarenta años. Pero pese al tiempo transcurrido tiembla cuando rememora la expresión de Olga cuando, después de dar unos pasos en dirección a la cocina en esa mañana del velatorio, se dio la vuelta y volvió a clavarle la mirada.
Esa mañana Olga cambió para siempre.
La noche anterior la vida de Mabel había dado un vuelco irreversible.
Y ahora, ¿por qué Olga quería volver a su vida? Quizás eran las palabras que se guardó en el velatorio. ¿Cuáles eran esas palabras que venían del pasado para amenazar el precario presente de Mabel?
Pablo dormía plácidamente. Seguía sonando la música de Chopin. Todo lo demás era silencio en la noche. Mabel se despertó y miró al vacío. Recordó que unas pocas semanas después de la muerte de Raulito, al llegar de la facultad encontró encima del escritorio de su dormitorio, donde tenía sus libros y apuntes de la carrera, un sobre cerrado a su nombre, escrito a máquina de escribir. La empleada de entonces de su casa le dijo que alguien había golpeado en el portón y que cuando salió sólo estaba ese sobre.
Degenerada, por tu culpa le mataron a Rosa Díaz. Y ahora le hiciste lo mismo a tu primo Raulito. Ojalá seas desgraciada toda tu vida.
Esa era la única frase dentro del sobre. Cerró inmediatamente la puerta de su habitación. Le temblaban las piernas. Se sentó en la cama y no pudo despegar sus ojos del papel.
Leía y releía. Sudaba. Aquel crimen de Rosa Díaz, ocurrido unos dos meses antes de la muerte de Raulito, había sacudido a Asunción. Era tema obligado de conversación de sus padres y los amigos de éstos. El morbo aumentaba porque no se descubría al autor. El sospechoso había sido el marido. Pero nada avanzó.
Lo que a la Mabel de entonces la golpeó con más fuerza cuando leyó la nota que estaba dentro del sobre era, antes que el suceso en sí mismo, un rumor que estaba circulando en aquellas semanas sobre lo que denominaban degeneradas costumbres de Rosa Díaz. Que engañaba a su marido con otra mujer. Todo se decía en voz baja, la prensa no publicaba nada, pero en la casa de Mabel todos estaban al tanto de los comentarios que se expandían por Asunción.
Y Mabel tenía tanto que ocultar en esos días en que acababa de terminar su relación con la prima Laura.
Quienquiera que había escrito la nota sabía demasiado de Mabel.
No rompió la nota. Guardó la débil esperanza de saber alguna vez quién la había marcado para siempre y esperaba que pagara por dos crímenes.
El pasado, cuando allí habitan demasiadas asignaturas pendientes, es un valle que se oscurece cada tarde cuando soplan vientos muy fuertes y la lluvia arrecia. Mabel nunca pudo escapar de ese valle. En setiembre de 1969, Mabel tenía 21 años, Laura, 19 y Raulito 18. En abril de 2009 comprobó una vez más, por si hiciera falta, que es muy alto el precio cuando el ayer no queda atrás, y nos busca, nos atenaza, se aparece en una emboscada en cualquier tarde y nos pega una bofetada sin misericordia cuando menos lo esperamos.
Raulito se quedó para siempre en esos 18 años. Era el más entusiasta siempre para los largos paseos en las tardes de verano en San Bernardino. Estaba loco por una estudiante del Corazón de María. Recuerda la kermesse de aquel año de 1969, que siempre se hacía a finales de agosto. Esas noches de kermesse eran testigos de los primeros escarceos de flirteos adolescentes. Aunque Mabel y Laura ya habían finalizado sus estudios secundarios, no se perdían las kermesses. Se encontraban con ex compañeras. Era el tiempo en que comenzaban las punzadas de las nostalgias de la época colegial
Era el territorio en que los adolescentes enamorados se juraban amor para toda la vida. Después ésta se encargaría de mostrarles que eso era un espejismo ilusorio. Pero, mientras tanto, unos y otras se enviaban mensajes por los altoparlantes. Venían estudiantes varones de distintos colegios. La señorita de las fantasías adolescentes, de Raulito fue enviada a la cárcel en la kermesse, juego que consistía en que alguien pagaba para que a la persona se la llevara a una especie de celda que estaba en el medio del patio del colegio, cerca del añejo árbol de yvapovó.
Unos compañeritos de Raúl le jugaron esa broma y enseguida pagaron para que él también terminara en la cárcel. Tanto los compañeros de Raúl como de la estudiante se divirtieron mientras veían a los dos tortolitos sin saber qué decirse dentro de la cárcel.
Al salir hablaron algo, pero cada uno siguió con su grupo. Esa noche Raúl estaba particularmente activo en el juego de acertar con argollas el cuello de las botellas. En aquella época, las monjas clausuraban los pasos a ciertos sitios del colegio para evitar que las parejitas se encontraran a sus anchas en los arrumacos adolescentes. Cuánto hubiera deseado aquel adolescente encontrar cierto valor aunque sea para decirle algo a su Dulcinea y ni qué decir de besarla en una de esas maravillosas noches de la kermesse de agosto de 1969.
Mabel se había preguntado una y otra vez cómo habría sido Raulito de haber continuado viviendo. Pero esa inquietud le conducía a otros derroteros llenos de desasosiego que ni siquiera admitía seguirlos. Porque si unas noches después de esa kermesse el primito no hubiera sido atropellado en medio de su huida con rabia y con ira de su casa después de presenciar la escena amorosa entre ella y Laura, eran varias las vidas que hubieran seguido carriles distintos a los que tomaron.
En particular la suya.
Quizás Mabel habría encontrado algún resquicio, alguna ventana abierta a ciertos momentos parecidos a la felicidad
En otros aspectos no se hacía ilusiones. Lo suyo con la prima no tenía futuro. A Laurita le gustaban demasiado los hombres.
Los días pasaban y Mabel no se decidía a devolver la llamada a Beatriz. Daba vueltas y vueltas. Volver a encontrarse con Beatriz se le antojaba que contenía retornos a dolores que, en realidad, nunca se fueron.
Pero una noche hizo la llamada tan temida.
Sonaba el tono de llamada. Deseaba que nadie atendiera. Varias veces había estado tentada de averiguar qué había ocurrido con la vida de Olga. Una de sus obsesiones era explorar hasta dónde conocía los detalles de lo ocurrido en la noche de la catástrofe. Una y otra vez la torturaba esa imagen de honda rabia en la expresión de Olga en el velatorio de Raulito.
Entonces pasó lo que tanto temía. Alguien levantó el auricular.
- Hola
- Buenas noches, soy la abogada Mabel Meza. ¿Con quién hablo? Ah, ¡señora Mabel! Muchas gracias por devolver la llamada. ¿Cómo está? Mi nombre es Beatriz Espínola, soy la hija de Olga, quien trabajó como empleada en la casa de sus tíos Ramiro y Estela hace muchos años. No nos conocemos. Conseguí su teléfono en la guía. Yo nací después de que mamá dejara de trabajar allí. Pero es como si la conociera, perdone el atrevimiento. Mamá siempre me hablaba de las primitas, así las llamaba a usted y a Laurita.
- ¿Le hablaba? ¿Falleció su madre?
- No, no, es que no está muy bien... en realidad -se hizo un silencio breve y eterno al mismo tiempo-, no está bien, bueno, se lo digo, tiene un principio de Alzheimer.
Mabel hizo una breve pausa antes de responder. Volvieron imágenes de Olga, de Laura, de Raulito, de un cuerpo destrozado sobre la calle Hernandarias cuando llegaba la primavera de 1969. Estaba desnuda en el salón comedor mientras hablaba con Beatriz. Se miró el cuerpo. Sintió deseos de otra mujer. Quería vida.
- Lo siento.
- Qué vamos a hacer, en fin, la estoy buscando porque desde hace unas semanas mamá me insiste en que quiere hablar con usted. No sé por qué, pero para mamá es, cómo le puedo decir, importantísimo poder hablar con usted.
Mabel notó del otro lado del teléfono que Beatriz no podía seguir hablando. Presintió que estaba a punto de llorar. Esperó.
- Señora Mabel, perdone otra vez, es que creo que ya no le queda mucho tiempo de lucidez a mamá. En los últimos días repite una y otra vez los nombres de ustedes.
- ¿Ustedes?
- Ah, sí, de usted y de su prima Laurita, así la llama ella. Ahora fue Mabel la que sintió que no podía responder. Suspiró.
- ¿Y qué dice de nosotras?
- Eso es lo extraño. En las últimas semanas tiene el sueño pesado. De repente dice algo así como yo lo sé, lo sé todo, lo vi, pero la culpa no es de ella. Se querían. Se querían. Te juro, Raulito, ella no te mató. Pasó lo que Dios quiso.
Del otro lado, no se oyó respuesta alguna. El silencio fue invadido por fantasmas.
- Señora, señora, me escucha. ¿Se cortó?
Mabel se quedó mirando hacia ninguna parte en el abismo de la noche.
Mabel apenas pudo balbucear que la llamaría en la brevedad posible para fijar el día en que visitaría a Olga. No había viento.
Entonces, ¿por qué se movió la cortina de la ventana que da al patio de adelante?

“LA OSCURIDAD NO SE COMBATE, SE ILUMINA”
Ensayo de LOURDES TALAVERA
Un mundo fantástico son las oscuridades que habitan el interior de nuestras mentes. Mucho antes que Freud y Jung las iluminaran, en el siglo XIX, con sus análisis del subconsciente, la mayoría de las personas no reflexionaban sobre ellas. Hasta que Edison inventó la luz eléctrica, literalmente se vivía en negras tinieblas. Y no existía ningún límite entre las tinieblas físicas del exterior y las tinieblas interiores del alma. Ambas se entremezclaban. En el mundo actual, las tinieblas del exterior han desaparecido, pero las tinieblas del alma continúan inalteradas. Una parte de lo que llamamos conciencia permanece oculta en el reino de las tinieblas, como un iceberg. Esta disociación, en algunos casos crea confusión y grandes contradicciones. La novela “Tarde de abril” de Carlos Martini nos confronta con esas oscuridades interiores.
Los personajes de Martini se mueven en una ciudad pequeña, Asunción, en los años setenta y tienen un lenguaje coloquial. Una verdad incontestable sobre los personajes en prosa es que son “un recurso de composición” según Henry James citado por Susan Sontag, en su ensayo “Estilos radicales”. La presencia de figuras humanas en la narrativa puede servir para muchos fines y uno de ellos es reconstruir o imaginar algo inanimado, un aspecto de la realidad o narrar sobre los estados extremos del sentimiento y la conciencia humanos.
En palabras de su creador, Mabel Meza, a cuarenta años de un hecho luctuoso, traumático en su existencia, con 61 años, está sola y siente que se encuentra en las fronteras de su hastío personal, más allá de sus éxitos profesionales, cuando se le aparece un fantasma de un pasado doloroso no cicatrizado. Ella asumió una opción sexual diferente y pero no ha podido o sabido encontrar la serenidad o paz interior y una pareja estable para afrontar los códigos de su sociedad. Ella no se permite mirar su propia miseria y deambula en medio de las sombras de su existencia, codeándose con los fantasmas que habitan el lado oscuro de su vida. El silencio es la salida menos costosa que la ha tenido prisionera como una presa en la trampa de las vivencias que la marcaron a fuego.
HISTORIA QUE TRANSCURRE EN UNA ASUNCIÓN CONSERVADORA Y PACATA
La trama gira en torno a un accidente fatal que cegó la vida de Raúl, un primo suyo, hermano de Laura. Los personajes principales son jóvenes, todavía adolescentes. De alguna manera, Mabel, deposita en la memoria de Raúl una intensa carga de culpa. Ella ha vivido de manera frugal y su afecto más entrañable es su mascota, un perro yorkshire, que la besuquea y se mima como un ser humano. Además, ella confunde lujuria con enamoramiento porque más allá del amor que llegó a sentir por Laura, ese amor que comulga dos almas y dos cuerpos es un fantasma más, que mora en su oscuridad y adquiere diferentes formas. ¿Cuándo eligió Mabel esa vida monástica que la aleja de los afectos humanos y la refugia en su dolor?
La otra protagonista principal es Laura, según el autor, ella es el cable a tierra de la novela, es la resiliente porque a pesar del horror doloroso experimentado, elige seguir adelante, aunque la vida no le brinde respuestas, pero si la oportunidad de comenzar cuantas veces, se proponga. Con su adolescencia en fuga, Laura, tiene la valentía de cerrar un capítulo, quizás vivido con la curiosidad de una adolescente, por eso decide cortar un vínculo que ya no la satisfacía. También, aparece la figura de Olga, la empleada doméstica, que conoce los entretelones de las acciones de los personajes principales y adquiere las características de las normas de convivencia moral de esos años. Me llama la atención, la marcada separación de clases sociales que describe Martini, y refleja de manera contundente el pensamiento de ese tiempo.
La “conservadora y pacata” Asunción de cuarenta años atrás, condena a Mabel y a Laura, sobre todo a la primera, por una relación carnal entre primas. Censurada por su hermano Javier, Mabel, se recluirá más en sí misma y en sus recuerdos dolorosos. “De alguna manera tenemos que escapar de los recodos insoportables de esta travesía vital” me manifiesta Carlos Martini y me apropio de una expresión zen, que circula por las redes sociales: “La oscuridad no se combate, se ilumina”. Aristóteles, decía que la catarsis de la tragedia griega permite al espectador ver su miserabilidad humana mediante la experiencia de la compasión y el miedo que lo “castiga merecidamente”, es una metáfora, para experimentar la purificación emocional, corporal, mental y espiritual.
Artículo publicado en el CORREO SEMANAL
del diario ULTIMA HORA de PARAGUAY
Para compra del libro debe contactar:
LIBRERÍA INTERCONTINENTAL, EDITORA E IMPRESORA S.A.,
Caballero 270 (Asunción - Paraguay).
Teléfonos: (595-21) 449 738 - 496 991
Fax: (595-21) 448 721
E-mail: agatti@libreriaintercontinental.com.py
Web: www.libreriaintercontinental.com.py
Enlace al espacio de la INTERCONTINENTAL EDITORA
en PORTALGUARANI.COM
(Hacer click sobre la imagen)
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto





