EVOCACIONES SOBRE AUTORES Y LIBRO
Compilación de LUIS MARÍA MARTÍNEZ
|
Ah, dormidos, dormidos...
|
|
«Creo que una obra de arte, cualquiera que sea, vive por dos condiciones: la primera, gustar a la multitud; la segunda gustar a los entendidos».
|
|
|
|
«Las sombras
|
|
|
|
|
eran brasas
|
|
|
|
|
que me ahogaban
|
|
|
|
|
llamándome».
|
|
|
|
|
|
|
«Aní tapé ykepe
|
|
|
|
|
repytá reguapy.
|
|
|
|
|
Aní nde py’apy
|
|
|
|
|
tapé pucú pojhyi».
|
|
|
|
|
Tatayyva (Rubén Darío Céspedes)
|
|
|
...un artista puede cumplir mejor con su patria y con su arte, porque la música fortalece y mejora el alma del combatiente...
|
|
Mariscal José Félix Estigarribia,
refiriéndose a la tarea musical de Herminio Giménez,
durante la contienda chaqueña, observación válida para todo
artista que aspire a cumplir un papel positivo al lado de
su pueblo.
|
|
RAFAEL BARRETT
|
|
|
Barre Barrett las húmedas veredas no fraternales...
|
|
|
|
|
|
|
Gota a gota cayó Barrett
|
|
|
|
|
en la tierra,
|
|
|
|
|
aún cuando en su pecho agonizaba
|
|
|
|
|
la sangre espesa
|
|
|
|
|
con temblor de gleba.
|
|
|
|
|
|
|
-Barrett, qué de palomas
|
|
|
|
|
empiezan a arder
|
|
|
|
|
sobre tu pluma,
|
|
|
|
|
y emigra en levedad de luna llena-.
|
|
|
|
|
|
|
-Barrett, qué envergadura
|
|
|
|
|
la de tus cartas llenas de rocíos
|
|
|
|
|
y trepidar de llamas jacobinas-.
|
|
|
|
|
|
|
Déjame el saludable
|
|
|
|
|
sollozo y majestad de tu escritura,
|
|
|
|
|
Barrett, infrecuente y desgarrado...
|
|
|
|
ÁNGEL I. GONZÁLEZ
|
|
|
Ángel inmejorable, nadie pide
|
|
|
|
|
tu agreste discurrir
|
|
|
|
|
de ángel humano,
|
|
|
|
|
cuando esa tea se empeñó en tus manos.
|
|
|
|
|
|
|
Se olvidaron de ti precozmente
|
|
|
|
|
iniciando
|
|
|
|
|
la historia de olvidar
|
|
|
|
|
frotando el cierto
|
|
|
|
|
lúpulo del silencio
|
|
|
|
|
en tus alrededores...
|
|
|
|
|
|
|
Sin embargo,
|
|
|
|
|
prepárate en arcángel,
|
|
|
|
|
que un aguacero te arderá
|
|
|
|
|
en la boca...
|
|
|
|
Luis María Martínez
CARTA A JULIO CORREA
|
|
|
Julio: vuelvo a escribirte ahora, madurado
|
|
|
|
|
en este oficio amargo de recordar mi tierra
|
|
|
|
|
llena de estragos hondos y un sino desolado,
|
|
|
|
|
la que dejó mi vida tendida en su costado
|
|
|
|
|
izando hasta su cielo las sombras de la guerra.
|
|
|
|
|
|
|
Te recuerdo plantado como un árbol frondoso
|
|
|
|
|
ante el nivel caliente de un crepúsculo abierto,
|
|
|
|
|
árbol antiguo, agreste, ramaje poderoso
|
|
|
|
|
de empurpurada tierra, de polvo fragoroso
|
|
|
|
|
resumiendo el silencio del paisaje desierto.
|
|
|
|
|
|
|
Cuando imagino, Julio, que allí la vida tiene
|
|
|
|
|
un telón de sombrío derrumbe oscurecido,
|
|
|
|
|
que es una rosa ardiente la pasión y sostiene
|
|
|
|
|
el corazón su rama de espinos, se me viene
|
|
|
|
|
la voz en hondo trueno de pasión encendido.
|
|
|
|
|
|
|
Has conocido siempre la vida más amarga
|
|
|
|
|
y su sabor amargo lo llevaste prendido
|
|
|
|
|
como algo que en la ciega soledad nos descarga
|
|
|
|
|
una dura tristeza, una tristeza larga
|
|
|
|
|
arándonos el pulso y el puño decidido.
|
|
|
|
|
|
|
Has conocido al hombre cuando enseñó el severo
|
|
|
|
|
reverso de su sangre poderosa y bravía,
|
|
|
|
|
que luego se hizo llama el fuego y sol señero,
|
|
|
|
|
torrentera boreal, remanso verdadero
|
|
|
|
|
abriendo por los montes rayos de valentía.
|
|
|
|
|
|
|
Todo fue un tiempo clara severidad, tranquilo
|
|
|
|
|
beso del esplendor en la luz mañanera,
|
|
|
|
|
de roja claridad acostada en el filo
|
|
|
|
|
de la tarde, del limpio albor llevando en vilo
|
|
|
|
|
el amor, la mies clara, el sol, la primavera.
|
|
|
|
|
|
|
Después... ¡lo que sabemos! Viejo dolor ceñido
|
|
|
|
|
al bulbo terrenal que la vida sustenta;
|
|
|
|
|
viejo dolor de pueblo castigado y caído,
|
|
|
|
|
¡de pueblo que levanta su ardor amanecido
|
|
|
|
|
en la humillada noche como dura tormenta!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Después... ¡lo que sabemos! ¡La libertad vendida,
|
|
|
|
|
vendido el cielo claro, vendidas las amigas
|
|
|
|
|
albas que demoraban su ramazón florida,
|
|
|
|
|
vendido el aire suave, la brisa atardecida,
|
|
|
|
|
vendido el corazón, vendidas las espigas!
|
|
|
|
|
|
|
La libertad fogosa, reclama nuestra mano,
|
|
|
|
|
dulce como los sueños, roja como la brasa
|
|
|
|
|
de un tizón que resalta hacia un confín lejano.
|
|
|
|
|
La libertad, tan simple como un trigo lozano,
|
|
|
|
|
cual la mesa raída y el vino de tu casa.
|
|
|
|
|
|
|
¿Escucharás también la nueva melodía?
|
|
|
|
|
¿No has aguardado acaso que la vida recobre
|
|
|
|
|
la fabulosa gracia de vivir la alegría,
|
|
|
|
|
de vivirla en las cosas más tiernas cada día,
|
|
|
|
|
en el bucle de un niño o en tu mantel de pobre?
|
|
|
|
|
|
|
Cuando regreses, Julio, habrá flores dichosas
|
|
|
|
|
acogiendo el anuncio de las nuevas semillas.
|
|
|
|
|
Todo tendrá el aroma de las cosas sencillas.
|
|
|
|
|
La tierra, el alba pura se abrirán generosas.
|
|
|
|
|
Nosotros, como siempre... ¡cantando maravillas!
|
|
|
|
Elvio Romero
JULIO CORREA
Por Francisco Bazán
Cierta noche, allá por 1948, si la memoria me es fiel, apareció de pronto en El Ateneo, se detuvo entre la gente que allí ensayaba: El enfermo imaginario; con las dos manos se levantó un poco el sombrero, sonriendo con nadie, un tanto perplejo. «Correa», dijo alguien cuando lo miré. Fue la primera vez que lo vi, en una edad que estoy recordando desde cierta perspectiva, en la postura del que la siente distanciarse inexorablemente.
Lo vislumbré, a través de los años. El rostro tosco y ancho, velado por un amargo resplandor. La sonrisa era un tajo rudo y manso a la vez, que distendía algún instante la densa gravedad de su transida expresión. Figura gruesa, lenta, de «sonámbulo ensimismado», tenía algo de agreste, de tallo macizo y desolado. Sus rasgos, opaco, irremediable. Impresionaba como hombre esencialmente bueno, pero sin alegría; perenne desventurado, más allá del severo dominio de sí mismo.
Lo vi tres o cuatro veces en Asunción, con su traje viejo, en El Ateneo, en la calle o en el Teatro Municipal. Detenido en una esquina, en actitud de quien no tiene prisa de llegar a ninguna parte; sus ojos registraban las secuencias de la vida que, para él, tenía un tono que no era el de la dicha; menos el color precario, desvaído del tedio burgués. Su peculiar visión de poeta, penetrante, percibía la existencia, muchas veces, con sarcasmo, con ironía, son severidad, a los hombres con sus gestos sonambulescos de polichinelas zarandeados por el destino, sin descartar que, en la feria el titiritero también es un condenado. Su desdicha no podía ser benévola sino severa, condenatoria, irrecurrible, de última instancia; de cerrarse a las cosas sin pactar con los afeites, para traducir su modalidad o realidad sin máscaras. Su vida y su obra rezumaban desventura. «Yo soy el hombre maldito/ nacido para sufrir», en ciertos momentos, ante sí mismo, no ha de reprimirse. Personas que le conocieron mejor que nosotros, que se sentaron a «su mesa raída» y bebieron con él «el vino de su casa», dan detalles de su vida que confirman lo dicho. Elvio Romero le escribe desde el destierro:
|
|
|
«Has conocido siempre la vida más amarga
|
|
|
|
|
y su sabor amargo lo llevaste prendido
|
|
|
|
|
como algo que en la ciega soledad nos descarga
|
|
|
|
|
una dura tristeza, una tristeza larga
|
|
|
|
|
arándonos el pulso y el puño decidido».
|
|
|
|
Otro amigo que creció a su sombra, hará notar, repitiendo a un poeta, que era de aquellos a quienes el mundo detesta en vida pero que lo llora después. Correa era hombre que no leía, apunta Josefina Plá, basada en propias manifestaciones de Correa; «la lectura en el hombre de letras es una disciplina sujeta a método y continuidad: ambas cosas que no conoció Correa incorregible bohemio y cuyo único libro asiduo fue la vida misma». Le son aplicables, en cierto modo, las palabras de Jorge Luis Borges, referentes a sí mismo, cuando manifiesta que sus inspiradores fueron los libros que ha leído y los que no ha leído también. Correa se formó en la universidad natural de la existencia; luego tal vez -más que en los libros que leyó- en la lectura de sus amigos, de tal modo que su visión de las cosas nunca pudo ser influida por ninguna teoría previa, es decir, por nada que no fuese lo que sus ojos sabían ver en la urdimbre tragicómica de la vida.
Tal circunstancia fue decisiva en el poeta y en el dramaturgo. Le vedó realce intelectual, pero a cambio le acercó a la vera virgen de su tierra, al rostro casi intocado de su pueblo, a ver las llagas que tradujo en lenguaje conciso, patético, gráfico, veraz.
Proviniendo de una «chata población provinciana» a la que cada noche retornaba y donde vivió hasta su muerte, fue un precursor para la renovación de nuestra poesía, influyendo para ello, sin duda, su falta de adhesión a ninguna escuela; ni romántica, ni retórica, ni aún modernista, corriente que por los años 20 -y todavía mucho después- regía en Paraguay, cuando en el continente la vanguardia ya lo había sobrepujado. Escribió con una aproximación a la realidad como ningún otro escritor, anterior ni de su tiempo, en estilo tosco, con pobreza de vocabulario, antes que con exceso de riqueza, sin vanidad, vertiendo en cada palabra una enorme carga de experiencia. No fue de los que pretenden escribir con una prosa impecable, pero sin que lo que describen corresponda a un conocimiento directo, personal, sufrido -quizás-. No resisto a transcribir las ajustadas palabras con que Josefina Plá hace mención a la obra de Correa: «La aproximación a la realidad que los escritores anteriores no supieron o no pudieron lograr, la alcanzó Julio Correa (1890-1953). Poeta en castellano, arrancó de un manotazo a la poesía sus harapos retóricos y románticos, colocándola en el plano flagrante de la vivencia auténtica; dramaturgo en guaraní, dio voz verídica al patetismo de la situación sin concesión alguna al narcisismo omnipresente. Frente a Correa, que refleja con verdad y emoción los problemas del momento, se colocan los escasos narradores de guerra, que soslayan el planteo humano de las situaciones, la crítica de los hechos políticos y sociales flagrantes, tras un descriptivismo pintoresco...»
Correa hablaba de hechos que se podía imaginar y creer, que se vivían cotidianamente por el lector o el espectador de sus obras. Durante la guerra del Chaco tradujo la realidad del momento hecha de sangre, de lágrimas y de cólera. Mientras los autores en castellano sorteaban la realidad inmediata, no la reflejaban, Correa con un verismo sin ambages, en el lenguaje y en el enfoque, dio voz al momento histórico que se vivía y a la realidad con sus problemas quemantes.
No por mero temperamento sarcástico manejó su arte como un instrumento rudo y áspero, sino como hijo de un pueblo del que se reconocía entrañablemente, le fue imperioso dar voz a la angustia de sus hermanos sufrientes, víctima de la explotación, de la prepotencia y de los privilegios. Para no traicionarlos estaba obligado a decir la verdad. No es solamente por un prurito de humildad que Correa cantó y dio forma al dolor anónimo de los de abajo -menos por compromiso político- sino por razones de conciencia y sinceridad, sin las que el artista nunca será auténtico. Contrariamente a los autores abroquelados en sus doctrinas, en sus abstracciones, habituados a aplicar recetas y soluciones convencionales al dolor humano, a los problemas sociales, a las viejas llagas que requieren otro tratamiento, Correa asumió su responsabilidad total de artista; encaró de otra manera su obra, infundiéndole sencillez y contenido genuino, poniendo en primer plano la vivencia candente de una realidad que clamaba a gritos por una reforma o una redención. Allí radicaba su ejemplo, único entonces, en una época pacata y en un medio estrecho en que la literatura patria se lucía lejos de la realidad nacional, por lo menos en un plano que no recogía las lágrimas y la ira de una sociedad que, verdaderamente, nada tenía resuelto en el patético campo de sus problemas.
Hay una penetrante ternura humana en los poemas de Correa, que llega al lector emocionándolo; un estremecido dolor capaz de perturbar el alma de una bestia, en sus piezas teatrales nacidos no del influjo de otros libros, sino del drama, cotidiano, captado directamente a lo largo de sus horas angustiosas y a la vista de una sociedad a la que miraba como se mira al fondo de los ojos de un niño que sufre.
Ni los versos, ni las piezas de Correa son irreprochables; ofrecen patentes defectos. Sus versos toscos denotan cierta rudeza y también ingenuidad de vocabulario. Pero no debe olvidarse que a Correa le preocupaba el estilo como problema ético, de decencia, de autenticidad, de verismo, más que como cuestión de destreza en el dominio de la palabra. «Es tan fácil escribir bien», dice Julio Cortázar, que juzga ahora que su estilo es cada vez peor, pero más cerrado al meollo de la realidad que traduce.
Resulta tan difícil escribir a nivel mismo de la exigencia de la realidad, de la verdad que compromete todo el talento y el coraje del artista, en pro de la defensa del hombre, de su mejoramiento, de la conquista definitiva de su libertad. Ya no se trata de escribir correctamente, con un estilo de rico vocabulario, de sintaxis perfecta. Ese sólo aspecto del arte no es suficiente. Las épocas que transitan el período de su propia transformación -como la actual- convocan al compromiso y el valor del artista en pro del hombre, más que en favor de la misma literatura. Así parecía ya entenderlo intuitivamente Correa, pues de ese modo procedió en su obra. Aunque se adujese que no era un autor culto, que carecía de condiciones para superar la tosquedad de su estilo, cumplió a la medida el consejo de Borges, cuando éste apunta tres décadas después: «Y en cuanto al estilo, yo le aconsejaría más bien pobreza de vocabulario que exceso de riqueza. Hay un defecto moral que suele advertirse en la obra, y ese defecto es la vanidad». Correa no ha dejado un párrafo que denotara vanidad, sí descarnado verismo y sencillez. Así habló de la verdad profunda de nuestro pueblo, de nuestras deficiencias y defectos; puso de relieve su intención justiciera, su lenguaje conciso y veraz, en índice acusatorio para quienes escarnecían y le robaban su patria a la que tanto amó, sin flaquearle nunca la fe en lo porvenir: «Ellos viven con miedo y nosotros sonriendo a la esperanza».
Cuando le ultrajaron, le escupieron, le azotaron y le saquearon la casa, llevándose los ladrones hasta la virgencita de su madre («que he amado tanto en mi infancia») pronto se lavó de odio y desprecio; aun renunció a la venganza. «Sí, me ultrajaron los bandidos./ Sí, me escupieron en la cara./ Y me azotaron como a Cristo;/ mas tengo limpia el alma./ y ya ni los desprecio ni los odio/ renuncié también a la venganza».
Así era y debía ser el corazón del artista a quien no le importó jamás su propia ventura, porque le interesaba algo que estaba más allá de sus circunstancias personales; su país, su pueblo, la justicia. Para ello fue poeta cabal y pagó por él, sin retaceo, el precio amargo de su dolor.
De esta suerte Correa abrió surcos en la tierra de nuestra literatura. De sus obras quedan valores que sobreviven a lo circunstancial que pudiera señalarse en ellas; un sentido hondo y un enfoque de autenticidad. No fue óbice que viviera en una «chata población provinciana», según calificó a su pueblo otro poeta luqueño, «bajo cuyos soportales paseaba (Correa) su figura familiar de sonámbulo ensimismado», para que hiciera discurrir en nuestro ámbito artístico un aire nuevo, cargado de olores vírgenes, con fuerte sabor a tierra, a semillas, a lluvias. Detrás de él siguió un núcleo de creadores de lúcida conciencia vocacional, como se ha hecho notar, de profunda creencia en lo referente a que la poesía es un quehacer esencial del espíritu, no un simple galardón de cultura. Hérib Campos Cervera, Augusto Roa Bastos, Elvio Romero, Josefina Plá, dieron sazón a los que el ejemplo del precursor y su arte -tal como lo profesó- dejó para la posteridad. El grupo mencionado, mediante el dominio del español y el enraizamiento en la poderosa realidad social de nuestro pueblo, elevó la poesía y la novelística paraguayas a plano continental, develando el dramático acervo de lo que tanto tiempo fue una incógnita.
Marzo de 1968.
EL PEQUEÑO COMPLOT
Por Reinaldo Martínez
|
|
|
A la memoria del amigo ya ausente.
|
|
|
|
|
«Porque no está vencida la fe que no se rinde
|
|
|
|
|
ni el amor que defiende la redonda alegría
|
|
|
|
|
de su pequeña lámpara, tras el pecho del Hombre».
|
|
|
|
En 1921 eran prácticamente desconocidas las insubordinaciones colectivas del estudiantado y, en un colegio religioso, absolutamente inconcebibles. Pero, una insubordinación del alumnado primario era algo que lindaba con lo fantástico. Y, sin embargo, fue en aquel año que seis atrevidos escolares que apenas arribábamos a la adolescencia participamos del extraordinario acontecimiento.
Evocando aquel simpático episodio, aflora a mi memoria el vasto recinto del comedor del internado, sórdido sótano de amplios ventanales sobre el arenoso patio, expuesto a los polvorientos días del viento norte, con sus mugrientas mesas de mármol desafiando airosamente los grasientos repasadores de los mozos, dispuestas simétricamente en largas filas y dando cabida a cada una a seis muchachos, siempre sentados a los lados, nunca a la cabecera. Nos supervisaba desde lo alto de su céntrico sitial el celador del comedor, quien, entre prólogo y epílogo de las comidas con sus consabido padrenuestros, leía en su libro de oraciones o deslizaba entre sus dedos las cuentas de su rosario, mientras nosotros nos dedicábamos con renovados bríos a matar el hambre y a expansionarnos bulliciosamente.
¿Fue aquello una huelga, un sabotaje o un boicot? Por el significado etimológico de estas palabras, ninguna de estas tres formas de protesta colectiva. Huelga de hambre no era, puesto que todo se redujo a un ayuno parcial: sabotaje gastronómico tampoco, ya que intentamos echar a perder los alimentos en su preparación; boicot, lo era menos, por cuanto el movimiento no estaba dirigido contra la institución ni persona alguna de su dirección ni siquiera contra nuestro cancerbero, el temido celador, de torva mirada y despótico carácter.
Sorpresa me causa pensar que, a pesar de nuestra hambre crónica, podíamos distinguir aún la calidad de los alimentos que ingeríamos; que hayamos podido diferenciar perfectamente un buen café con leche de un sucedáneo de tan ínfima calidad y que hayamos tenido el coraje, no ya de romper la rígida disciplina del internado, sino de enfrentar a nuestros sufridos estómagos con el hecho consumado del ayuno voluntario. Pero, las cosas habían llegado a extremos tales, que surgieron en nuestra mesa, primero el descontento, luego el agotamiento de nuestra paciencia y, finalmente, la franca rebeldía.
La leche aguada, hay que reconocerlo, es una institución típicamente asuncena y podemos enorgullecernos de que nuestra capital sea quizás la única ciudad del mundo que le ha otorgado carta de ciudadanía. Digámoslo con toda honradez, en descargo de nuestros actuales proveedores norteamericanos de leche en polvo. Pues bien, en aquella lejana época, la leche aguada ya había sido plenamente consagrada. ¡Pero, si todo se hubiera reducido a eso! Porque el desayuno «lácteo» que veníamos soportando día tras día, se iba pareciendo más y más a simple agua de desecho de cacerolas de leche, levemente coloreada de liviano café de cebada, antes que al auténtico café con leche, tal como nosotros lo conocíamos desde los días aún no muy lejanos del destete.
Éramos casi todos alumnos del quinto grado y el mayorcito de nuestra mesa, que andaría frisando por arriba de los catorce, evidenció sus aptitudes de dirigente, desahogando con elocuencia la común indignación y canalizándola sabiamente hacia una demostración activa de protesta. Así fue tomando cuerpo el pequeño complot y nos decidimos a dar el paso audaz. Y, una mañana el intomable café con leche se enfriaba delante de los seis muchachos de aquella mesa del rincón del comedor, mientras los de más ajenos al principio al dramático acontecimiento lo despachaban vorazmente. Cuando el estupefacto celador se percató de nuestros sitios mientras daba salida a los demás que sumaban alrededor de un centenar temoroso del contagio que podíamos diseminar con nuestro altivo ejemplo. Y cuando se enfrentó con nosotros sin testigos, interpelándonos inquisitorialmente sobre el motivo de nuestra insólita indisciplina, nuestro dirigente asumió valerosamente la defensa de nuestra justa causa, fundamentándola con lógica irreprochable y planteando nuestra legítima reivindicación inmediata, a saber, un verdadero café con leche en el desayuno diario, en vez de aquella agua sucia que se le asemejaba tan mal.
¿Cuál fue el epílogo de aquel travieso levantamiento? ¿Quiénes fueron los otros cuatro compañeros de lucha? La memoria ha dejado en este punto de serme fiel, pero tengo un vago recuerdo de que el castigo colectivo consistió en tres o cuatro domingos sin salida, aparte de los ceros en conducta que ostentaron sin vergüenza nuestras tarjetas semanales de calificaciones. A quien lo recuerdo perfectamente es a nuestro osado dirigente y me parece verlo en aquella edad auroral de los pantalones cortos, el naciente bozo y la ensoñación fácil en cuya mirada extraviada se leía ya aquella amargura irredimible que le acompañaría hasta la tumba. Aún veo sus ojos celestes, enfrascados en las horas de recreo en aquellos mamotretos para él queridos, que fueron los honradores de encendida prosa e inéditos versos de su finado padre, apretujados en libretas de tapa de hule negro o en los libros que por entonces ya devoraba. Extraña adolescencia ésta, que trocaba las corridas tras la pelota de fútbol por el sosegado paseo por las galerías, del precoz lector infatigable.
¿Quién era aquel jefecillo improvisado que osó desafiar la rígida disciplina del colegio religioso y enfrentar con la subversión organizada a la indisputada autoridad del comedor? Hérib Campos Cervera.
Nada tan cordial como referir una anécdota del amigo ausente. Máxime cuando su ausencia es de las definitivas y esa anécdota, totalmente inédita, se remonta a los lejanos días de la naciente adolescencia. Pienso que los recuerdos amables de la infancia son como arroyuelos cristalinos en medio de fresca arboleda, donde todo caminante encuentra placentero detenerse a apagar la sed y reparar fuerzas. Y cuando uno de esos recuerdos puede referirse a un hombre de la calidad del poeta desaparecido, creo que adquiere el valor de una perla legítima que podrá engarzarse alguna vez al anecdotario de su biografía.
Me ligaba a Hérib, aparte de una amistad de familia, la fugaz camaradería surgidas en las aulas primarias, distanciándonos luego que él adelantó un curso en examen de ingreso al colegio nacional. Pero nuestra amistad -aunque distante desde entonces se mantuvo incólume a través de las vicisitudes de la vida y en 1947 me concedió en Buenos Aires el raro privilegio de leer los originales que habían de formar después el tomo de Ceniza redimida. ¡Nunca olvidaré la emoción que experimenté entonces, hasta «las márgenes del llanto» como él diría, al leer por primera vez el poema de fe que tocaba en lo hondo de la llaga recién abierta, esa clarinada de victoria en plena derrota, ese canto de épicas resonancias que el poeta tituló Regresarán un día. Y siempre que me sumerjo a través de La noche de los toldos en el mundo nebuloso del Paraguay ancestral, o a través de El Hachero en la epopeya proletaria de nuestras selvas, o a través de Un puñado de tierra en el drama del proscripto, en la conocida nostalgia del terruño, de este terruño tan ásperamente ingrato con sus mejores hijos, no puedo dejar de asociar mi emoción del momento al recuerdo lejano de aquel adolescente de azules ojos extraviados que condujo con temprana maestría el pequeño complot en el comedor del internado.
El tiempo, ese sabio de luengas barbas, maestro paternal, se encarga de limar las aristas y suavizar las asperezas de hombres y aconteceres, cuya proximidad nos pudo haber contrariado u ofuscado. Si hemos visto primero el árbol y no el bosque, más tarde la percepción del conjunto se impone. Hérib Campos Cervera no estuvo exento de esos bruscos virajes intelectualistas ni de esas inconstancias del ánimo, tan peculiares en él como desconcertantes para sus allegados. Pero, con sus virtudes y sus defectos -hombre al fin- fue el más grande poeta civilista que ha producido el Paraguay y debemos agradecerle eternamente el legado de ese rosal de sus versos maravillosos, en cuyas agudas espinas se herirán por siempre los malvados de esta tierra que hasta hoy le ha sido negada, y cuyas flores engalanarán también por siempre el jardín del arte nacional, lozanas, enhiestas, exhalando el perfume suave de lo eterno.
REINALDO MARTÍNEZ (1908). Narrador de importancia, ha publicado Estampas del terruño (cuentos) y las novelas Juan Bareiro y Pioneros del oeste. Tiene inédita una comedia de resplandor gogoliano: El señor gerente.
A HÉRIB CAMPOS CERVERA
|
- I -
|
|
|
|
|
Hay un redoble de tambores indios enlutados,
|
|
|
|
|
música desintegradas,
|
|
|
|
|
recientes voces rotas,
|
|
|
|
|
un llanto por al aire como un ave sin nido,
|
|
|
|
|
un vuelo de campanas como un grito que llama
|
|
|
|
|
para decirnos algo:
|
|
|
|
|
|
|
¡Ha muerto Hérib Campos Cervera!
|
|
|
|
|
|
|
En las gargantas ata un nudo lo inesperado.
|
|
|
|
|
Nadie pensaba en viajes medidos de congojas,
|
|
|
|
|
ni en guarismos de lágrimas, accidentales en tiempo.
|
|
|
|
|
|
|
- II -
|
|
|
|
Yo tengo este recuerdo expuesto y doloroso.
|
|
|
|
|
Su trino me llenaba el alma de bellezas
|
|
|
|
|
y pensé por momento que la luz se apagara,
|
|
|
|
|
dejando un intersticio profundo, desolado.
|
|
|
|
|
|
|
¿Quién cubriría el hueco dejado por su tránsito
|
|
|
|
|
o quién manejaría la artillería de gritos,
|
|
|
|
|
él que amasaba arcillas de luceros partidos?
|
|
|
|
|
|
|
Pregunté si los signos resonantes y altivos
|
|
|
|
|
-Viento, Paloma y Fuego-
|
|
|
|
|
en qué mano estarían o donde morarían.
|
|
|
|
|
Con estas duras equis
|
|
|
|
|
iba yo caminando reducido a preguntas.
|
|
|
|
|
|
|
Sólo sé que podría decir que estos instantes
|
|
|
|
|
se duelen por su ausencia, por él, el Designado,
|
|
|
|
|
que nos brindó sus quejas de granito y de piedra,
|
|
|
|
|
cuando el lodo manchaba a un mar en oleajes,
|
|
|
|
|
en el tiempo en que todos llevaban brillos vivos
|
|
|
|
|
y el metal era idioma en bosques silenciosos.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heredamos su frente pensativa en el Alba,
|
|
|
|
|
su calcinante furia talando cerraduras
|
|
|
|
|
al igual que ese dulce sonido de su canto.
|
|
|
|
|
|
|
Cuando hago memoria de su nombre-bandera
|
|
|
|
|
recuerdo al alfarero que modela su barro
|
|
|
|
|
y lo asocio a su nombre.
|
|
|
|
|
|
|
Y era el Alfarero del Tiempo y la medida
|
|
|
|
|
dando signos, consignas,
|
|
|
|
|
cuando aquí, o en las esquinas, el relámpago andaba
|
|
|
|
|
para herir a las ramas de ramajes floridos.
|
|
|
|
|
|
|
Y un adiós para ti -ya rendidas cenizas
|
|
|
|
|
¡Alfarero moreno de rojos «cante jondo»,
|
|
|
|
|
Hondero y Marinero!
|
|
|
|
|
Luis María Martínez
A HÉRIB CAMPOS CERVERA
|
(Con la emoción tremenda de su muerte)
|
|
|
|
Yo te pregunto,
|
|
|
|
|
¿quién empuñará la esteva
|
|
|
|
|
para seguir ese profundo surco
|
|
|
|
|
que has abierto en esta dejada tierra?
|
|
|
|
|
|
|
¡Hermano, nos dejas solos!
|
|
|
|
|
Tú tenías la primogenitura en esta inmensa orfandad,
|
|
|
|
|
recogías para nosotros el aliento imponderable
|
|
|
|
|
de todas las preguntas,
|
|
|
|
|
sabías hacer del grito un canto,
|
|
|
|
|
y del canto una promesa.
|
|
|
|
|
Podías consagrar el dolor en redentora eucaristía,
|
|
|
|
|
y una vez, sólo con tus fuerzas,
|
|
|
|
|
¡levantaste la derrota a un pedestal de ática tragedia!
|
|
|
|
|
Qué falta me hace en este momento sobre el hombro
esa tu mano...
|
|
|
|
|
|
|
La pausa de caminar un trecho,
|
|
|
|
|
|
|
|
como tú querías,
|
|
|
|
|
sin hablar,
|
|
|
|
|
con un silencio reposante y solidario,
|
|
|
|
|
para hacer de dos cuerpos un receptáculo común de la
agonía.
|
|
|
|
|
|
|
Hoy navegas en el páramo infinito.
|
|
|
|
|
¿Qué viento henchirá tus velas?
|
|
|
|
|
¿No habrás encontrado por allí tu gaviota?...
|
|
|
|
|
Mientras estuviste aquí elevabas los brazos,
|
|
|
|
|
y te urgabas sañoso las entrañas,
|
|
|
|
|
por saber,
|
|
|
|
|
por preguntar,
|
|
|
|
|
por presentir,
|
|
|
|
|
qué substancia cósmica vibraba en ti
|
|
|
|
|
que te hiciera afín al silencio y a la noche.
|
|
|
|
|
¿Quién nos dice que tu patria verdadera no sea esa?
|
|
|
|
|
Enigmático viajero, tal vez has venido a este tránsito
|
|
|
|
|
a buscar y a dejar unos temas de tus versos...
|
|
|
|
|
Si en este momento ya estás hablando
|
|
|
|
|
en lenguaje sideral de los entes
|
|
|
|
|
que nos gravitan con esencia inconcebible
|
|
|
|
|
háznosle propicio,
|
|
|
|
|
que de vez en cuando nos regale un ritmo
|
|
|
|
|
de aquellos que palpitan fugitivos en los sueños,
|
|
|
|
|
o en la ansiedad de los vasos que se quiebran
|
|
|
|
|
y estallan en los mellados puñales de la ausencia.
|
|
|
|
|
|
|
¡Pero yo sé que regresarás un día!
|
|
|
|
|
La fiebre de tu canto galopa en mucho caudal de sangre,
|
|
|
|
|
revienta en mil arterias
|
|
|
|
|
la estirpe de tu espíritu únicamente por ti apresado,
|
|
|
|
|
las pascuas de tu palabra, sin levaduras no se dieron,
|
|
|
|
|
¡y por tu verbo la multitud comprende
|
|
|
|
|
el urgente flamear de las banderas!
|
|
|
|
|
¡Hasta pronto, hermano!
|
|
|
|
Asunción, agosto 29 de 1953.
José María Rivarola Matto.
REINALDO MONTEFILPO CARVALLO
«A Hérib Campos Cervera le dolió el Paraguay así como a Unamuno le dolió España durante cincuenta años; sufrió por la incomprensión de sus compatriotas, por la ingratitud de los gobernantes, por los desheredados de la gleba, sufrió por todo lo inicuo y lo injusto que palpó y vio a lo largo de la patria en sus viajes por las soledades campesinas. Ese sufrimiento sincero se puede apreciar en sus poesías denotadas por una preocupación y deseo de remediar y salvar al montón innominado que en definitiva implica la cifra verdadera, la savia nutriz que imprime vida y estructura a la comunidad en su calidad de nación.
»A Prometeo, que en Esquilo aparece encadenado en el domo de un farallón sufriendo una tortura inaudita por milenios, seguramente tomó nuestro poeta por símbolo de la entereza, de la fe en la lucha que sostiene el hombre por su redención, una lucha que aunque no tendrá término jamás pone en ella toda la fuerza cósmica de su microcósmica naturaleza.
»De cuarenta y pocos años más, Campos Cervera vivió veinticinco persistiendo infatigablemente en una ascensión espiritual que le permitiera captar con los ojos del alma la dimensión de lo ideal que en sí mismo tiene un inefable sentido de recompensa... Quiere decir que hizo una realidad de su cometido vital; y lo más resaltante de ella es que abrió muchas sendas en el ámbito cultural y en lo moral dio ejemplos en miríadas de principios y actitudes que no le dan derecho a condecoraciones pero sí a veneración».
REINALDO MONTEFLIPO CARVALLO (1923). Ensayista y periodista de notas. Ha colaborado en innumerables diarios y revistas, y sus escritos sobre intelectuales y aspectos de nuestra cultura afín aún no cuenta con el monolítico respaldo del libro.
A MANUEL VERÓN DE ASTRADA
|
|
Estás aquí, en aguas de ese río
|
|
|
|
|
del pueblo que navega como en frente:
|
|
|
|
|
recios obreros, duros campesinos,
|
|
|
|
|
pintores y cantores de la vida,
|
|
|
|
|
luchadores Manueles, Verones, refulgentes,
|
|
|
|
|
que están portando miles de banderas.
|
|
|
|
|
|
|
Tú mismo el Manuel de los anuncios,
|
|
|
|
|
tañedor de campanas terrenales...
|
|
|
|
|
|
|
¡Es cierto!
|
|
|
|
|
Nada atardece en ti, nada anochece,
|
|
|
|
|
tu nombre es cual bandera sobre el alba,
|
|
|
|
|
pastor o portalero del rocío,
|
|
|
|
|
¡poeta tutelar de las auroras!
|
|
|
|
20-V-85
Luis María Martínez
A ARÍSTIDES DÍAZ PEÑA
|
|
|
Vienes desde las rosas, Arístides,
|
|
|
|
|
te veo venir desde sus flores rojas,
|
|
|
|
|
con tus calladas voces prodigiosas
|
|
|
|
|
y tu amor popular lleno de hojas.
|
|
|
|
|
|
|
Vienes desde las rosas,
|
|
|
|
|
en donde verdaderamente se deciden
|
|
|
|
|
como en una batalla fabulosa
|
|
|
|
|
lo esperamos por hacer del mundo:
|
|
|
|
|
¡una huerta sonora, hoja a hoja!
|
|
|
|
|
|
|
Vienes desde las rosas, Arístides,
|
|
|
|
|
te veo venir, ahora, en este instante,
|
|
|
|
|
desde sus flores verdaderamente rojas.
|
|
|
|
22-VIII-1958
Luis María Martínez
A FÉLIX DE GUARANIA
|
|
|
Tus romances me pueblan, Félix,
|
|
|
|
|
de capitales soles de torreros,
|
|
|
|
|
de unánimes tinteros,
|
|
|
|
|
que me empujan y hablan
|
|
|
|
|
del fusil que se rinde ante el maíz
|
|
|
|
|
para llevar un canto de sembrado,
|
|
|
|
|
famosamente encima o a su lado.
|
|
|
|
|
|
|
Tus romances hostilizan
|
|
|
|
|
-de momento a momento-
|
|
|
|
|
mi corazón de avena
|
|
|
|
|
y en cada oído de mi vida suenan
|
|
|
|
|
con acertado viento:
|
|
|
|
|
«Morena de pelo negro...
|
|
|
|
|
espérame en la orilla
|
|
|
|
|
azul de tu sementera...»
|
|
|
|
|
|
|
No digo más:
|
|
|
|
|
tu sombra puede mucho y me encadena
|
|
|
|
|
con hilos de una clásica azucena...
|
|
|
|
8-X-1958
Luis María Martínez
ELVIO ROMERO
Robusto representante de la nueva poesía, Elvio Romero es fuerte postor al más alto puesto entre los actuales de aquí, y un caracterizado exponente en el parnaso de habla hispana.
Desde muy joven se hizo notar su caudal de recia fibra, e ideológicamente convencido de su rol en las letras, está decididamente consustanciado con el sentir de las masas. Por eso, por la plasticidad de su lenguaje, su calidad poética y su notable originalidad, ocupa con mérito suficiente su propia escala en el orden consecutivo y como proyección.
Es el más audaz en tocar la realidad, hacerla suya y condensarla en su obra, no empíricamente sino con la vehemencia de quien esgrime la razón y la belleza como instrumentos de lucha.
¿Vanguardista? ¡Pavadas! Poeta por una opción resultante de la propia experiencia vital y convicción intelectual.
Es uno de nuestros poetas que más oportunidades ha tenido de beber en su propia fuente cada verdad que juzga, pues el que más ha viajado y conocido, y por ende uno de los visualmente más documentados. Así mismo, es el poeta paraguayo que ha llevado en su propia voz sus poemas por numerosos países de América y del mundo.
Gracias a ese privilegio especial que pocos logran, es el más llamado a la realización plena.
Sus versos, jirones de sí mismo y de la recia y sufrida gente que él ama y cuya voz hace propia, están forjados con toda la carga del ímpetu interior ante la realidad que expresa. Jirones de paisaje objetivo, nuestro o ajeno, pero siempre hollado por la gesta humana, donde la voz del poeta aprehende su propio tema.
Su amistad y permanente comunicación con los más importantes escritores de la actualidad y su total dedicación a la labor intelectual hacen posible que el compatriota triunfe a pesar de su lamentable ausencia de esa fuente nutricia que es la tierra natal.
Cada nuevo libro, de los numerosos que lleva publicados bajo los mejores sellos, Elvio Romero viene recorriendo una interesante gama de experiencias poéticas, ganando siempre una nueva escala en el prestigio.
(Santiago Dimas Aranda
María Hedy González Frutos.
14 Testimonios de la poesía paraguaya,
pág. 25, Edición 1972).
ANTOLOGÍA DEL SILENCIO DE SANTIAGO DIMAS ARANDA
Sólo la voz señera y porfiada de los verdaderos poetas, que no condicionan su mensaje al éxito fácil ni al mundanal ruido de los inauténticos, esperan... Y esperan, no para lucirse entre el mecánico y trivial estruendo de un aletear de palmas del corro de amigos, sino el instante lúcido y reposado en que hablar es un fértil decir, y dar, una íntima e insospechada epopeya.
Así, después de larga espera, donde la vocación pequeña sucumbe desarticulada por el desaliento, el excelente poeta que es Santiago Dimas Aranda ha dado recientemente un representativo volumen gracias a los buenos oficios del Patronato de Leprosos del Paraguay Antología del silencio, fruto de su esforzada labor poética de una década.
Signado por el humano fuego de la rebeldía y la proximidad, vuelto clamor de brega, próximas o lejanas, Dimas Aranda se alza con la voz de un hombre de su tiempo, para señalar y referirnos la luchada dimensión de la vida de su pueblo. Ya es el indio, hijo de las pretericiones y el despojo, desarraigado de su heredad y de sus avatares, ya el exiliado, los «otros cielos» de la América mal llevada y consumida entre horas de punición; tal la valentía de sus héroes conocidos o irreconocibles, la solidaridad sin fronteras o el «silencio de tempestad latente», desleído en la yerta levedad del aire de la casa grande, que es la patria.
Eso mismo hace que el libro de Dimas Aranda se lea con atención, consciente de que en cada página ha de encontrarse un pedazo soterrado o mustio, pero viviente, de la historia no oficial de nuestro pueblo.
Antología del silencio, configura pues, el cautivante mensaje de un poeta hondo y sincero, que ha sabido hacer carne y sangre de aquel sabio decir del notable poeta Hérib Campos Cervera, de que «no debe haber belleza inútil», aunque sea por hoy.
Luis Marta Martínez
(Revista del Ateneo Paraguayo, Vol. 3, N.º 2,
noviembre de 1970, pág. 21)
APUNTES SOBRE POESÍA PARAGUAYA
Por Luis María Martínez
La misma literatura paraguaya es una literatura joven. En discontinuos raudos, desde poco antes de 1940, ha venido buscando la expresión intergiversable de su pueblo y de sus hombres, los que en forcejeos dramáticos pretendieron casi siempre prender la lámpara votiva de sus simples o perínclitos alumbramientos de vida. Pueblo signado por crueles angustias, por cruces y maderos donde planearon la muerte con fructífero empeño, con un ayer y un hoy de oscuro monasterio, maniatado y cautivo, donde la noche puso su más vivo paréntesis, su luto y su resuello, su aquelarre de bárbaros que le rasgan la vida. Así su historia, así sus hombres, que se sienten dramáticamente estériles y agotados por el aire penitencial y obnubilante que les rodean. Con Hérib Campos Cervera (1908-1953) la poesía paraguaya entra cual flamear de banderas o angustias reprimida en los ámbitos peculiares, bifrontes y metafóricos, de la poesía actual, con su raigal y telúrico embeleso, es decir, con su
|
|
|
«puñado de tierra
|
|
|
|
|
para arrimar a su encendido número
|
|
|
|
|
todo el frío que viene del tiempo de morir». (H. C. C.)
|
|
|
|
Desde entonces la poesía paraguaya ha proseguido su sinuoso camino, en el afán de expresar el ser y el no ser de sus hombres, vaciándolos en los moldes emotivos y sugerentes del lenguaje poético. Mas, de los que quiero referirme ahora es de la joven poesía paraguaya, y en ese sentido, la de sus representantes que cuentan a la fecha con menos de treinta años, para no desbordar el perímetro de la presente nota con posible pérdida de enfoque43.
Adelantado por su edad es, sin lugar a dudas, Roque Vallejos (1943), quien ya diera a conocer en 1961 su pequeño poemario Pulso de sombra, y posteriormente, otra colección de mayor volumen: Los arcángeles ebrios (1963). Poeta de delicado acento, que canta a la soledad y a la muerte, a los laberintos de la nada y de las sombras, es Vallejos, expresión de esa juventud que se siente aprisionada e inhibida por las diversas interdicciones que reinan en el ambiente, sin que vea la posibilidad de una salida o de su inmediata liberación para un destino mejor. Así afirma: «Y sólo tengo como mío, el fondo del propio abismo que nos crece adentro».
J. A. Rauskin (1941), con dos obras éditas Oda (1964) y Linceo (1965), es poeta surrealista, de inclinas latino-helénicas, de lenguaje oscuro y difícil, de una insatisfacción que lo lleva hasta las fronteras de la angustia y la nada.
Juan Andrés Cardozo (1942) ha dado a conocer en 1960 De pie frente al dolor, donde su clamor y su angustia se vierten hacia rutas de solidaridad no bien establecidas por falta de claridad conceptual, para dirigir, sus empeñosos mensajes a los hombres de su tierra con todas sus implicancias.
René Dávalos (1945-1968), era quizás una de las más firmes promesas entre los jóvenes poetas del Paraguay, desaparecido prematuramente a raíz de un desgraciado accidente automovilístico, su llorado sepelio sirvió para demostrar cuánta ansiedad de cambios en los destinos nacionales y en la libertad, reina entre la joven intelectualidad del país. Su obra Buscar la realidad (1966), nos ofrece el grito aprisionado de un poeta que inquiere justamente por realidades más límpidas y humanas. Tal lo que se desprende de algunos de sus escritos, como del poema Joven poeta:
|
«Era hermoso pensar en tu dulce madurez de hombre hecha verdad en tu infinito silencio, pensar en tu radiante juventud que asida a sus destellos, subiera por sus ramas desbordando las flores hasta que fuere imposible seguir imaginando sus destinos».
|
Dávalos, a su vez, dejó a su muerte una apreciable cantidad de limitados estudios críticos sobre obras de escritores extranjeros, y su concepción ideológica al calor de las duras realidades en las que se desenvuelven su pueblo y sus hombres, en los últimos meses de su vida, fue madurando hacia límites más rebeldes y agudos, hasta hacerlo exclamar en una ocasión: «Ha llegado la hora en que aquellos que ya no están a la altura de la historia y de las necesidades del pueblo, se callen en materia cultural», afirmando a seguidas que la labor del intelectual debe ser eminentemente «crítica».
Adolfo Ferreiro (1946) ha publicado únicamente hasta la fecha La huella desde abajo (1965), en el que da expresión a preocupaciones cotidianas y metafísicas y a veces, a las de su entorno social. José Carlos Rodríguez (1948) de lirismo fino y delicado en Poemas de la hermana (1967) anticipan, al parecer, la voz de un buen poeta, en versos ausentes de rebuscamientos formales. Más ambicioso que éste, Guido Rodríguez Alcalá (1946) ha publicado casi consecutivamente tres limitadas colecciones de versos: Apacible fuego (1966), La ciudad sonámbula (1968) y Viento oscuro (1969), que acogen las palabras de un poeta de destacables atributos y de sugerente imaginería. Como en otros, la nota dominante en sus obras es la insatisfacción y sus muchas y no aclaradas interrogantes a la vida:
|
|
|
«¿El alma es rosa eterna?»
|
|
|
|
|
¿El alma es rosa?
|
|
|
|
|
¿O la rosa es señuelo de la sombra?»
|
|
|
|
Nelson Roura (1945-1969), muerto inesperadamente a mediados del presente año victima de una enfermedad, logró sin embargo dar un ponderable libro titulado Poemas (1965) dejando al parecer otras varias colecciones inéditas. Roura es poeta de palabras sencillas y humanas, de lenguaje casi cotidiano, pero de indudable fuerza dramática por sus fervorosas y constantes exclamaciones. Se perdió con él, sin lugar a equívocos, a un gran lírico que bien hubiese podido serlo en nuestro desgraciado Parnaso perseguido en los últimos tiempos por las segadoras manos de Atropos...
Renée Ferrer Alfaro (1945) la única voz femenina entre los poetas éditos de la novísima poesía del país, dio al principio con poco éxito el libro Hay surcos que no se llenan (1965) por sus imprecisiones idiomáticas atribuibles a su falta de experiencia, pero que ya auguraban algunos perfiles líricos realmente notables. Felizmente, conformó con posterioridad sus buenas aptitudes con Voces sin réplica (1967), donde se revela su sugerente y delicada vena poética.
Aurelio González Canale, joven autor de Carta a un poeta (1967), con 13 poemas breves, anuncian a un escritor que busca afanosamente su mejor y personal lenguaje. Otros poetas de reciente aparición como Osvaldo González Real (1942), Lincoln Silva (1944), Pedro Gamarra Doldan (1948) y Emilio Pérez Chaves (1950), aún no han ordenado en libros sus producciones, desperdigadas en diarios y revistas de la Capital hasta la fecha. Los dos últimos nombrados, poetas de cautivantes imaginerías surrealistas, de preocupaciones sociales por los problemas de la colectividad, auguran la aparición de dos buenos valores, tras la madurez que necesitan y que solamente otorgan el laboreo y el tránsito del tiempo. Sin embargo, Víctor Jacinto Flecha se ha afanado en darnos a conocer sus Poemas de la cárcel (1967), en los que pese a rastrearse notorias influencias de conocidos poetas, nos dan la visión tremenda, dura e inhumana de los abroquelados en vida tras los muros del presidio.
Es indudable que estos jóvenes poetas de una manera u otra, expresan la soledad y la melancolía, la insatisfacción y el pesimismo originados por el ambiente monacal y recluyente que es el del país, cuya libre vida social se halla en gran medida soterrada y maniatada por interdicciones de todo género. Vida áspera y parcelada por el mutismo y la ceguera, el monólogo y la rutina, por el miedo y el asombro. Quizás como en ninguna otra poesía, como en la del Paraguay, es notoria la involuntaria aleación de las motivaciones estrictamente líricas con las colectivas en las obras de los poetas, en razón de la avasallante influencia del medio ambiente, que penetra hasta en las veredas más íntimas del alma de los gaytrinadores. Lirismo, pues, íntimo colectivo...
En otro sentido, casi todos estos poetas demuestran aún carecer de una visión iluminada y aguda de lo que acontece en el medio, de las causas y soportes materiales de la permanencia del mismo, de la orientación y rumbo de los fenómenos y acontecimientos nacionales. Posición en la que se hallan gran parte de los intelectuales que provienen de estratos no colindantes con el pueblo, a raíz de la permanencia de un estado de cosas negativo, donde el medio marcha a un ritmo descompasado y taquicárdico por imperio de lo existente y cuyo cambio no se vislumbra. En -371- ese sentido, dan ganas de repetir las palabras del poeta ruso Nekrasov cuando hablaba de la existencia de una situación parecida en la época del zarismo: «Un poco más de libertad para respirar y Rusia mostrará que tiene hombre, que tiene porvenir»; o hacer un fervoroso llamado a estos jóvenes intelectuales con las expresiones del personaje de Máximo Gorki del cuento «El lector», para que cambien la orientación de sus escritos: «Cuando hablareis del espíritu rebelde, de la necesidad de un renacimiento del espíritu? ¿Dónde está el llamamiento por la creación de una vida nueva? ¿Dónde están las lecciones de valor? ¿Dónde están las buenas palabras que deberían dar alas al alma?»
Una generación castigada, es sin duda alguna, la de estos jóvenes poetas, donde a la censura exterior suman la autocensura individual, originando un clamor reprimido, un grito atemperado, un relampagueo de señales al que aún le falta maduración y tiempo para llegar a esa mayoría de edad de los mensajes.
APÉNDICE
|
«Si es perjudicial y atentario contra los derechos del pueblo el acaparamiento de la producción económica en beneficio exclusivo de una minoría privilegiada, tanto o más grave resulta una restricción semejante tratándose de los beneficios de la cultura, cuyo significado debe ser esencialmente el de una capacitación proporcionada por los distintos aspectos de la vida. El problema de la difusión de la cultura elemental en las masas populares resulta por eso una preocupación permanente y común a todas las colectividades, aun en aquellas que por sus riquezas materiales y por su elevado coeficiente cultural marchan a la cabeza de la civilización actual».
|
|
(Editorial del diario El País del 3-III-1945: «Difusión de la cultura elemental».
Director: José Concepción Ortiz).
|
|
|
«...No habría tal cultura si dejásemos aumentar la desproporción entre los que llamamos minoría selecta, que eleva constantemente sus posibilidades intelectuales, morales, artísticas y hasta económicas y la gran masa, desheredada de todos estos beneficios...»
|
|
(Editorial del diario El País del 5-III-1945:
«Cultura y economía». Director: José Concepción Ortiz).
|
|
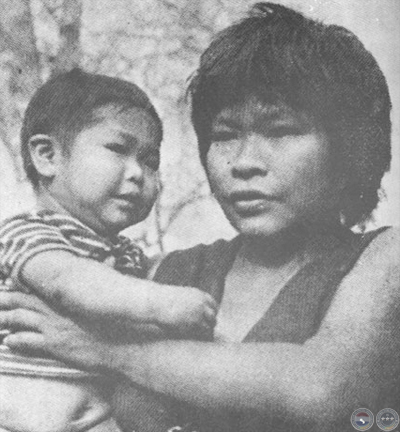
La población indígena en el Chaco se compone de: Lengua 11000; Tobas 3300; Angaité 2000; Sanapaná 1900; Guana 1200; Nivaclé y Chulupí 12600; Choroti y Majuí 2100; Maká 900; Chamacoco 1900, Ayoreo y Moro 2100; Chiriguano y Guarayo 1500; Tapieté 1500; Toba-Lengua 3300. En la región Oriental: Paí Tavytera 12000; Mbya Guaraní 7000; Avá Chiripá 6500 y Aché Guayakí 1000.
La colonización o la angurria latifundista acorrala a estos milenarios hijos de esta tierra, sabiendo en carne propia de que
«para nosotros ya no hay más bosques».
«Nosotros estamos ya completamente pobres...»
LOS EXTRANJEROS DESEAN ENGAÑOSAMENTE44
(Fragmento)
Jurua kuery oipota ri teima
|
|
- I -
|
|
|
Los extranjeros desean engañosamente
|
|
|
|
|
|
que oremos solamente como lo hacen ellos.
|
|
|
|
|
|
Para que esto no consigan hacer es que te molesto,
|
|
|
|
|
|
¡Padre Ñamandú Verdadero, el Primero!
|
|
|
|
|
|
|
- 2 -
|
|
|
Ellos se enojan muchísimo con la vida que llevan
|
|
|
|
|
|
los bienamados y buenos jeguakavas,
|
|
|
|
|
|
ellos se enojan muchísimo con la vida que llevan
|
|
|
|
|
|
las bienamadas y buenas jachukavas:
|
|
|
|
|
|
porque no es a la manera de ellos
|
|
|
|
|
|
no tenemos casa altas,
|
|
|
|
|
|
no tenemos libros,
|
|
|
|
|
|
no sabemos leer en sus papeles sabios,
|
|
|
|
|
|
no rezamos a los hijos de sus dioses (santos),
|
|
|
|
|
|
no tenemos crucecitas, ciertamente.
|
|
|
|
|
|
|
- 4 -
|
|
|
Aunque los extranjeros quieren que seamos como ellos,
|
|
|
|
|
|
esto es algo que tú no dispusiste,
|
|
|
|
|
|
¡Nuestro Padre Ñamandú Verdadero, el Primero!
|
|
|
|
|
|
|
- 6 -
|
|
|
Los extranjeros nos hacen llegar, de tanto en tanto,
|
|
|
|
|
|
harina imperfecta,
|
|
|
|
|
|
maíz descompuesto, para comerlos.
|
|
|
|
|
|
Ni siquiera por todo esto,
|
|
|
|
|
|
ni por la harina imperfecta,
|
|
|
|
|
|
ni por el maíz descompuesto,
|
|
|
|
|
|
ni por nada de lo que vemos sobre tu morada terrenal,
|
|
|
|
|
|
ni por nada de los que escuchemos sobre tu morada terrenal,
|
|
|
|
|
|
ni siquiera por estas cosas,
|
|
|
|
|
|
de ti nos hemos de olvidar aunque sea mínimamente.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 7 -
|
|
|
Para que esto no ocurra es que repetidamente te molesto,
|
|
|
|
|
|
¡Namandú Padre Verdadero, el Primero!
|
|
|
|
|
|
|
- 8 -
|
|
|
Ellos utilizan nuestras palabras verdaderas (ore ayvu ete i)
|
|
|
|
|
|
porque desean engañarnos,
|
|
|
|
|
|
y es así como dicen que el germen de la palabra-alma
|
|
|
|
|
|
(Ñe’egy Mbyte)
|
|
|
|
|
|
es el ángel de la guarda (Ñe’e raro a)
|
|
|
|
|
44. Referido por el mbyá-guaraní de Misiones (Rca. Argentina) Lorenzo Ramos y traducido al español por Carlos Martínez Gamba. (N. del E.)
LAS PALABRAS DE PA’I ANTONIO Y ALGUNOS CÁNTICOS, EN FRACRAN45
(Fragmento)
|
|
- 1 -
|
|
|
Nosotros estamos ya completamente pobres,
|
|
|
|
|
|
nosotros estamos ya completamente pobres.
|
|
|
|
|
|
Está cara la carne;
|
|
|
|
|
|
nosotros ya no comemos más carne de vaca.
|
|
|
|
|
|
Y los bosques,
|
|
|
|
|
|
los bosques no son hermosos,
|
|
|
|
|
|
son muy feos los bosques:
|
|
|
|
|
|
porque para nosotros ya no hay más bosques.
|
|
|
|
|
|
Eso que llamamos bichos, ya no existen más:
|
|
|
|
|
|
venados, cerdos monteses y todos los demás.
|
|
|
|
|
|
Y aunque existan, nosotros no los matamos.
|
|
|
|
|
|
Yo ya no me hallo más,
|
|
|
|
|
|
aquí yo ya no me hallo más.
|
|
|
|
|
|
Si el gobierno puede,
|
|
|
|
|
|
si puede el gobernador,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
me ha de dar un lugar en donde abunden los bichos.
|
|
|
|
|
|
Aunque no sean bosques, aunque no sean,
|
|
|
|
|
|
que no me presten más nada:
|
|
|
|
|
|
yo ya no necesito más herramientas.
|
|
|
|
|
|
Un lugar en que haya un poco más de bichos
|
|
|
|
|
|
que me consiga, si puede, el gobierno.
|
|
|
|
|
|
|
- 3 -
|
|
|
|
Y por eso a nosotros,
|
|
|
|
|
a nosotros los pobres habitantes de los bosques,
|
|
|
|
|
ahora, ahora, de ahora en más,
|
|
|
|
|
les será difícil mezclarnos,
|
|
|
|
|
no nos despojarán de nuestro sistema.
|
|
|
|
|
Porque ya guaraníes Nuestro-dueño
|
|
|
|
|
nos largó a nosotros,
|
|
|
|
|
ya guaraníes,
|
|
|
|
|
para ser pequeños habitantes de los bosques.
|
|
|
|
|
|
|
Y ya no tenemos más bosques;
|
|
|
|
|
si no los compramos, ya no tendremos más bosques.
|
|
|
|
|
Y Nuestro Padre, Nuestro Padre, no los vendió nunca;
|
|
|
|
|
para alegría de todos, sin excepción, eran los bosques.
|
|
|
|
|
|
|
- 4 -
|
|
|
Y hasta ahora, los señores compasivos,
|
|
|
|
|
|
los que tienen un poco de compasión,
|
|
|
|
|
|
sólo podrán hacer limosnas,
|
|
|
|
|
|
ropitas en desuso nos darán quienes nos quieren.
|
|
|
|
|
|
|
- 5 -
|
|
|
Y nosotros no fuimos enviados para conscriptos,
|
|
|
|
|
|
ni existe bandera para nosotros,
|
|
|
|
|
|
¿dónde hay bandera?
|
|
|
|
|
|
¿qué clase de bandera hay?
|
|
|
|
|
|
esas cosas nosotros las ignoramos.
|
|
|
|
|
|
|
|
Y nosotros, nosotros, nosotros,
|
|
|
|
|
nosotros, hombrecitos,
|
|
|
|
|
nosotros, guaraníes...
|
|
|
|
|
Ellos son gente rica:
|
|
|
|
|
tienen plantaciones de paraíso y demás,
|
|
|
|
|
de té y demás,
|
|
|
|
|
|
|
|
yerbales, pinares:
|
|
|
|
|
esas cosas nosotros no teníamos que plantarlas,
|
|
|
|
|
no las sabemos vender,
|
|
|
|
|
no teníamos que venderlas.
|
|
|
|
|
Nosotros no fuimos hechos para vendedores de árboles...
|
|
|
|
|
Y los señores, si que por un arbolito verde de laurel
|
|
|
|
|
ya están peleando.
|
|
|
|
|
¡Es verdad, es verdad!
|
|
|
|
|
Mezquinan los árboles más inservibles.
|
|
|
|
|
Quien hizo los árboles,
|
|
|
|
|
quien colocó la tierra, no pelea por la tierra...
|
|
|
|
|
Pero debajo del firmamento
|
|
|
|
|
ya pelean por la tierra:
|
|
|
|
|
«es para mí», así dicen.
|
|
|
|
45. Referido por el mbyá-guaraní de Misiones (Rca. Argentina) Antonio Martínez y traducido al español por Carlos Martínez Gamba, quien juzga «altamente político el discurso de pa’i Antonio. Se muestra quejoso, disconforme con la tierna en que están viviendo, pues extraña la caza». (El canto resplandeciente -Ayvu ren dy vera-Plegarias de los mbya-guaraní de Misiones, Lorenzo Ramos-Benito Ramos-Antonio Martínez; compilación, prólogo y notas de Carlos Martínez Gamba, Edición trilingüe, Edic. del Sol, 1984). (N. del E.)
INDIA
(Guarania)
|
|
|
Un Rey fabuloso, poeta y pintor
|
|
|
|
|
que huyó cansado del trono real
|
|
|
|
|
llevó, por el mundo su hondo dolor
|
|
|
|
|
en vano buscando un ideal.
|
|
|
|
|
|
|
Tupasy ca’aguy
|
|
|
|
|
nde reté mbocayá
|
|
|
|
|
nde yurú yboty
|
|
|
|
|
nde resá angaipá.
|
|
|
|
|
|
|
Indiscreta morena
|
|
|
|
|
que una noche naciera
|
|
|
|
|
de tristezas y penas
|
|
|
|
|
y una noche quisiera
|
|
|
|
|
de la selva olorosa
|
|
|
|
|
su perfume arrojar.
|
|
|
|
|
|
|
Tras largo ambular por la sombra
|
|
|
|
|
sin ningún compañero de su sueño cruel
|
|
|
|
|
forjó de su sueño toda la armonía
|
|
|
|
|
su cuerpo divino indiscreta y fiel.
|
|
|
|
|
|
|
Tupasy ca’aguy
|
|
|
|
|
nde yurú eireté
|
|
|
|
|
|
|
|
nde resá pyjharé ne mae ñasaindy.
|
|
|
|
RIGOBERTO FONTAO MEZA. Nota: ésta fue la letra en origen de la guarania «India», sustituida luego por la de la inspiración de Manuel Ortiz Guerrero.
OBRERITO
Música: José Asunción Flores.
Letra: Santiago Dimas Aranda.
|
|
|
Soy
|
|
|
|
|
música nueva
|
|
|
|
|
voz que florece
|
|
|
|
|
grito de amor.
|
|
|
|
|
|
|
Hijo del trabajo
|
|
|
|
|
del sol y del viento,
|
|
|
|
|
una canción.
|
|
|
|
|
|
|
Y junto al claroscuro
|
|
|
|
|
del amanecer
|
|
|
|
|
descalzo va
|
|
|
|
|
el corazón.
|
|
|
|
|
|
|
Por un camino de esperanza y lucha voy
|
|
|
|
|
junto al radiante despertar
|
|
|
|
|
de un nuevo sol.
|
|
|
|
|
|
|
La tierra humedece
|
|
|
|
|
llantos de madres
|
|
|
|
|
sangre y valor.
|
|
|
|
|
|
|
¡Ay!
|
|
|
|
|
de mi organillo
|
|
|
|
|
se está viniendo
|
|
|
|
|
roja la voz.
|
|
|
|
|
|
|
Y así entonando en su organillo
|
|
|
|
|
una canción
|
|
|
|
|
|
|
|
va el obrerito a su labor.
|
|
|
|
|
Un caminito verde y rojo
|
|
|
|
|
va con él.
|
|
|
|
|
En lontananza el horizonte nacional
|
|
|
|
|
|
|
¡Mi Paraguay!
|
|
|
|
|
grita la sangre
|
|
|
|
|
tu senda clara, tu sol radiante,
|
|
|
|
|
¡mi Paraguay!
|
|
|
|
|
soy tu obrerito que está creciendo
|
|
|
|
|
para ser tu redentor.
|
|
|
|
AVANZADA46
|
|
|
Soy un loco... ya lo sé
|
|
|
|
|
pero comprendan
|
|
|
|
|
que es mi modo
|
|
|
|
|
simplemente de pensar
|
|
|
|
|
y qué culpa tengo yo
|
|
|
|
|
si está en mis huesos
|
|
|
|
|
esta forma
|
|
|
|
|
un tanto extraña de cantar.
|
|
|
|
|
|
|
Las ventanas de hace tiempo
|
|
|
|
|
están cerradas
|
|
|
|
|
porque hay normas
|
|
|
|
|
y conceptos que vencer
|
|
|
|
|
alguien tiene que atreverse
|
|
|
|
|
a dar el paso
|
|
|
|
|
y entreabrirlas
|
|
|
|
|
para un nuevo amanecer.
|
|
|
|
|
|
|
Ro jacjhugui che reta
|
|
|
|
|
aicha ayapova
|
|
|
|
|
purajhei tapé puajhú
|
|
|
|
|
|
|
|
pycui jhara
|
|
|
|
|
che renduna jha emuasai
|
|
|
|
|
nde yvy apé ari
|
|
|
|
|
jha icaturamo
|
|
|
|
|
e ñoty jheñoi jhaguá.
|
|
|
|
46. Tiene letra y música de Óscar Nelson Safuan (1943). Oriundo de Santaní, creador del ritmo de avanzada, una nueva e intentada definición rítmica relacionada con la tradición de la música popular paraguaya. (N. del E.)
¡COMPAÑEROS!
|
|
Compañeros entusiastas
|
|
|
|
|
¡Adelantes! ¡Adelantes!
|
|
|
|
|
Vamos juntos camaradas
|
|
|
|
|
hacia el bien y la verdad.
|
|
|
|
|
Vamos juntos a buscarnos
|
|
|
|
|
al jardín de los amantes
|
|
|
|
|
esos pétalos verdosos
|
|
|
|
|
de mejor felicidad.
|
|
|
|
|
|
|
Y luchemos sin temores
|
|
|
|
|
al destino que obtengamos
|
|
|
|
|
nuestras almas vigorosas
|
|
|
|
|
en la regla del Deber.
|
|
|
|
|
Y busquemos sin desmayo
|
|
|
|
|
esa dicha que intentamos
|
|
|
|
|
y a lo largo del camino
|
|
|
|
|
hallaremos con placer.
|
|
|
|
|
|
|
Ya nos vamos decididos
|
|
|
|
|
a zarparnos este camino
|
|
|
|
|
nuestros pechos combatientes
|
|
|
|
|
a los riesgos sin temblor.
|
|
|
|
|
Y saltemos esta cima
|
|
|
|
|
que lo acera el destino
|
|
|
|
|
y en los campos de la vida
|
|
|
|
|
hallaremos el honor.
|
|
|
|
|
|
|
Y suframos todos juntos
|
|
|
|
|
todo el mal de esta vida
|
|
|
|
|
con sufrir seremos dignos
|
|
|
|
|
de una palma en galardón.
|
|
|
|
|
Sin tropiezo llegaremos
|
|
|
|
|
en las dichas predecidas
|
|
|
|
|
si nos priva a nosotros
|
|
|
|
|
aquel Dios su permisión.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y nademos compañeros
|
|
|
|
|
|
con los brazos inflexibles
|
|
|
|
|
|
al soberbio oleajes
|
|
|
|
|
|
y rumorosos de aquel mar.
|
|
|
|
|
|
Y busquemos esas ideas
|
|
|
|
|
|
en su fondo invisible
|
|
|
|
|
|
con la brújula más fija
|
|
|
|
|
|
del magnánimo luchar.
|
|
|
|
|
|
¡Compañeros! ¡Entusiastas!
|
|
|
|
|
|
Adelante paso a paso
|
|
|
|
|
|
vamos flores esparciendo
|
|
|
|
|
|
por los vientos Universal.
|
|
|
|
|
|
Siempre viva en nuestras frentes
|
|
|
|
|
|
nuestras ideas sin ocaso
|
|
|
|
|
|
y en la huerta de la vida
|
|
|
|
|
|
nos veremos ese ideal.
|
|
|
|
Kilómetro 61 Puerto Casado
15 de febrero de 1917.
Emiliano R. Fernández
LAS HIJAS DEL PUEBLO47
|
|
|
Las hijas del pueblo desfilan por Palma, Estrella y Oliva
|
|
|
|
|
tres calles que nombran joyas del escudo cual gorro y león,
|
|
|
|
|
doblan en 14 de Mayo las filas de damas nativas
|
|
|
|
|
con sus luminarias de patrios colores rumbo al callejón.
|
|
|
|
|
|
|
Cual símbolo y carne de sus mil penurias ya la burrerita,
|
|
|
|
|
virgen del trabajo, en la libertaria procesión civil,
|
|
|
|
|
y de la justicia riegan sus sudores las rosas marchitas
|
|
|
|
|
que antaño regaron los héroes con roja sangre guaraní.
|
|
|
|
|
|
|
Son madres y hermanas de los mutilados y todos los tristes
|
|
|
|
|
como el de la inmensa prisión de esmeralda, mensú del
yerbal,
|
|
|
|
|
legión que al salvaje credo de anti mayo le reta y resiste
|
|
|
|
|
de Juana de Lara y de las residentas al pie del altar.
|
|
|
|
|
|
|
Y piden en coro que al pueblo ilumine el astro de Mayo
|
|
|
|
|
que el asta no rompan de su bello y sacro gorro de rubí,
|
|
|
|
|
que el sol de los libres impere en un limpio cielo paraguayo,
|
|
|
|
|
y que el bien querido tricolor sea santo de un pueblo feliz.
|
|
|
|
Carlos Miguel Giménez
47. Tiene música de Emilio Bobadilla Cáceres. (N. del E.)
ÑANDE PURAJHEI
|
|
Yvoty apyté gui jhenojhé pyreva
|
|
|
|
|
tapiá oicone cunu’u pojhéi
|
|
|
|
|
jha ya rojhoryne opaitevé ára
|
|
|
|
|
na imboyoya jháiva ñande purajhéi.
|
|
|
|
|
Yepevé cu oimeva ñande reco jháre
|
|
|
|
|
na jheta raijhúigui jhesé oyajhéi
|
|
|
|
|
rasaité iporagui mamó oime jhape
|
|
|
|
|
jhe’e asy véva ñande purajhéi.
|
|
|
|
|
Cu mainumby mi oyerokyro guaicha
|
|
|
|
|
vy’agui yvotyre na che renda véi
|
|
|
|
|
jha’eté cu yvaga yvy pe ová va
|
|
|
|
|
ajhendú yavéro ñande purajhéi.
|
|
|
|
|
Umí ambué pe imba’é orairova
|
|
|
|
|
aga py jhi’ante ojho oyajhéi
|
|
|
|
|
jha tombo yké mi pe imba’é iva
|
|
|
|
|
jha to ñañuá ñande purajhéi.
|
|
|
|
|
Tojhó che ñe’e to ñaní umi ñure
|
|
|
|
|
tové to guyguy che yavé aveí
|
|
|
|
|
toike ca’aguy pe jha opaité jhendare
|
|
|
|
|
ta iñasai torype ñande purajhéi.
|
|
|
|
|
Neike cheiru cuera cu nda peicuaáiva
|
|
|
|
|
teta racjhú pape cane’o jha iujhéi
|
|
|
|
|
ña miata oyockére cu maro gua íicha
|
|
|
|
|
ta ipoty yerá ñande purajhéi.
|
|
|
Ñe’e yvoty jha purajhéi:
Emilio Bobadilla Cáceres mba’e.
EN MI PRISIÓN DE ESMERALDA48
|
|
|
En mi voz inmensa lluvia
|
|
|
|
|
lágrimas mil sangre y sudor
|
|
|
|
|
cae con miel silvestre y rubia
|
|
|
|
|
baña el cantar de mi dolor.
|
|
|
|
|
|
|
Quiero sentir la caricia
|
|
|
|
|
con su redentora luz
|
|
|
|
|
|
|
|
de un nuevo sol de justicia
|
|
|
|
|
y no llevar esta cruz.
|
|
|
|
|
|
|
Soy el mensú que a los yerbales
|
|
|
|
|
mi juventud en vano doy
|
|
|
|
|
entre marañas infernales
|
|
|
|
|
hacia el calvario verde voy.
|
|
|
|
|
Encallecida mi espalda,
|
|
|
|
|
del bosque en el corazón
|
|
|
|
|
en mi prisión de esmeralda
|
|
|
|
|
quiero tener salvación.
|
|
|
|
48. Carlos Miguel Giménez: Tiene música de Emilio Bobadilla Cáceres. (N. del E.)
JOSÉ ASUNCIÓN FLORES
Por Darío Gómez Serrato

Darío Gómez Serrato: autor de una obra cumbre en guaraní Yasy Yataré,
aparecido en 1929, y reeditado 50 años después. Ha fallecido recientemente.
Nació en la Chacarita (hoy barrio Ricardo Brugada) y falleció en Buenos Aires.
Tristeza y grandeza, podríamos decir al escribir la semblanza de Flores; su madre Magdalena Flores radicada en Arecutacuá, hacía a pie varias leguas para llegar a Asunción con enorme canasto de productos agrícolas vendidos diariamente sin que espinas, matorrales, zanjas, detuvieran sus pasos. En esos tejes y manejes se sintió un buen día encinta, hasta que los estertores del próximo parto la hizo doblar y llegar a la Chacarita y pedir hospedaje en el primer rancho con el que tropezó. Allí nació el que sería José Asunción Flores. Fue creciendo como los pájaros, sin hogar ni guía. Desde muy joven se dio a la vagancia entre mala compañía; hasta llegar a ser recluido en el Cuartel dependencia de la Policía de la Capital, donde lo hicieron aprendiz de músico, de viento en el trombón y de cuerda en el violín; creciendo como los pájaros siempre, sobresaliendo en los gorjeos y trinos musicales.
Pronto se sintió renovador musical, comenzando a ensayar la composición de sus desvelos, la guarania de su creación, enjoyada de novedad y belleza. Juntos salíamos en serenata (violín y guitarra) en las frescas madrugadas; esperando la hora propicia, sentados en la Playa Uruguaya, hablando de bueyes perdidos, y de pronto le chorreaban lágrimas sobre la mejilla. ¿Qué te pasa Flores...? -le decíamos y contestaba Lloroso: este mundo lleno de tristeza me duele, todos se creen grandes y son grandes egoístas vacíos por dentro, llenos de maldad, se burlan de mi madre que es ebria consuetudinaria, sin piedad para nadie; hasta quiero creer que el comunismo sería mejor, pero un comunismo a lo antiguo, tipo comuneros...
Así se hizo hombre, resuelto a ir a Buenos Aires y poder convencer a la madre y llevarla consigo; pero doña Magdalena se resistió hasta el postrer momento. Se fue Flores solo volvió cuando la guerra del Chaco, para alistarse voluntario y pelear en Boquerón allí lo encuentra el General Pampliega, muy enfermo de disentería y logró traerlo

José Asunción Flores, creador de la guarania y gran peregrino de nuestra patria,
cuya personalidad e influjo es evocada por muchos poetas sociales,
por su proceridad artística y por su condición de hombre a carta cabal.
Por algo dijo de él el universal poeta cubano Nicolás Guillén:
«Flores lleva tu apellido/ y flores tu corazón».
a la Capital hasta reponerse. Luego volvió a Buenos Aires, ya reconocido como gran músico, único autor de la guarania, de la que pretendió negarle autoría un extranjero apodado «buey corneta». Estando Flores enfermo en Buenos Aires, el gran cantor paraguayo Emilio Vaesken, llegaba cada día con la vianda para Flores con la comida preparada para él por prescripción médica. En una de sus últimas cartas nos decía Flores querer volver al Paraguay para escribir su sinfonía epopéyica en el mismo Cerro Corá... pero siempre el destino gana la apuesta de la vida.
(De Anectotario de paraguayos ilustres).
PEQUEÑA LETANÍA EN MEMORIA DE JOSÉ ASUNCIÓN FLORES
|
|
|
Paraguayo inmortal, padre en sonidos,
|
|
|
|
|
aquí demoro y vengo a recordarte
|
|
|
|
|
con el aire sutil de tu querencia,
|
|
|
|
|
con la augusta presencia de los tuyos:
|
|
|
|
|
campesinos, con vahos de la tierra,
|
|
|
|
|
jornaleros, con ríos de herramientas,
|
|
|
|
|
marineros, de brújula y navío,
|
|
|
|
|
hacheros, de incidencias forestales,
|
|
|
|
|
panaderos, de panes nacionales,
|
|
|
|
|
cocineras, de miles de pucheros,
|
|
|
|
|
aviadores, de vuelos populares,
|
|
|
|
|
poetas, de vocablos tutelares,
|
|
|
|
|
cantores, de telúricas guitarras.
|
|
|
|
|
|
|
Aquí, yo te saludo, gran maestro,
|
|
|
|
|
recordando tus notas inmortales,
|
|
|
|
|
tu música de bosques y praderas,
|
|
|
|
|
la resonancia austera y temblorosa
|
|
|
|
|
de la guarania que transita historia,
|
|
|
|
|
de la patria, el indígena y la tierra.
|
|
|
|
|
La guarania que es viento de la patria,
|
|
|
|
|
el rapto musical de su universo,
|
|
|
|
|
la encarnación más digna de su estirpe,
|
|
|
|
|
el Paraguay que tacta sus raíces.
|
|
|
|
|
|
|
|
Vienen, maestro, vienen a escucharte,
|
|
|
|
|
todos los hijos grandes de esta tierra,
|
|
|
|
|
todos los labradores de sus sueños,
|
|
|
|
|
todos los jornaleros de su vida,
|
|
|
|
|
todos los preteridos y agraviados,
|
|
|
|
|
todos los luchadores de su historia,
|
|
|
|
|
todos los pensadores que le quieren,
|
|
|
|
|
todas las madres que la amamantaron.
|
|
|
|
|
|
|
Eres el más ferviente
|
|
|
|
|
patriota de esta patria desvalida,
|
|
|
|
|
magia y sonido, pulso y resonancia,
|
|
|
|
|
de esta tierra
|
|
|
|
|
con nombre de un gran río.
|
|
|
|
|
Tú mismo, el grande río
|
|
|
|
|
de sus ansias de urgencias forestales,
|
|
|
|
|
de latidos o sones milenarios
|
|
|
|
|
de pedernales vírgenes o antiguos,
|
|
|
|
|
hachas o flechas de guerreros bríos,
|
|
|
|
|
que fundaron los aires de esta tierra.
|
|
|
|
|
|
|
No hay pausas para ti:
|
|
|
|
|
tomaste sus antiguas herramientas,
|
|
|
|
|
calzaste sus usutas capitales,
|
|
|
|
|
y estás aquí en medio de la patria
|
|
|
|
|
dirigiendo sus máximos latidos,
|
|
|
|
|
exhibiendo el venero de su sangre,
|
|
|
|
|
mostrando sus fogatas soterradas,
|
|
|
|
|
siendo la tuya una vida que se continúa,
|
|
|
|
|
la eternidad sonora de esta patria.
|
|
|
|
|
|
|
Paraguayo inmortal, padre en sonidos,
|
|
|
|
|
aquí yo te recuerdo lentamente.
|
|
|
|
|
Tú eres la patria que latiendo vive.
|
|
|
|
|
Enhiesta y permanente es tu presencia.
|
|
|
|
|
¡Maestro, estás aquí, qué duda cabe!
|
|
|
|
|
Detrás de ti o enfrente
|
|
|
|
|
el Paraguay entero te prosigue.
|
|
|
|
Luis María Martínez, 9-4-85.
DIÁLOGO DE VERANO
|
|
|
O Paraguay?
|
|
|
|
|
-Señor, es ésta
|
|
|
|
|
la tierra que va a visitar.
|
|
|
|
|
-Verao?
|
|
|
|
|
-Aquí el verano le tostará la piel
|
|
|
|
|
-A paisagem?
|
|
|
|
|
-Paisajes
|
|
|
|
|
de maravilla lo recibirán: noches radiantes, estrellas como
|
|
|
|
|
no se vieron jamás. Fiesta de flores. La Cruz del Sur
|
|
|
|
|
en todo su esplendor.
|
|
|
|
|
-O Cruzeiro do Sul?
|
|
|
|
|
- Lo duda?
|
|
|
|
|
Pues bien, ya lo verá. Y escúcheme, además de todo eso,
|
|
|
|
|
el hombre acogedor y fraternal.
|
|
|
|
|
-E a música? A Guaranía?
|
|
|
|
|
-Escúchela,
|
|
|
|
|
que es algo sin igual. Abra el alma y los ojos,
|
|
|
|
|
ya que nos viene a visitar. Abierto el corazón
|
|
|
|
|
nos encontrará, abierto como las mañanas de cristal.
|
|
|
|
|
|
|
Aquí hay de todo, amigo. Hay un aire de fiesta
|
|
|
|
|
y niñas que le harán soñar. Prostíbulos. Y boîtes
|
|
|
|
|
donde beber y bailar. Piscinas en los parques. Brujerías.
|
|
|
|
|
Manosantas que leen el destino que advierten
|
|
|
|
|
la suerte y su revés. Palacios. Té-canasta al atardecer.
|
|
|
|
|
Babyshower. Encantos de la vida actual.
|
|
|
|
|
Hay juegos para señoras y señoras en juego.
|
|
|
|
|
Lo más moderno, en fin. ¡Todo lo que se debe admirar!
|
|
|
|
|
|
|
Los ríos están igual. Nos dicen
|
|
|
|
|
que el Paraná tendrá represas; que tendremos
|
|
|
|
|
remansos de electricidad. Que habrá abundancia, dinero
|
|
|
|
|
a repartirse por doquier. Que todo se solucionará.
|
|
|
|
|
¿El hambre? ¡Nada! No habrá ya gente pobre.
|
|
|
|
|
Se paseará entre luces de neón. Y todo en orden,
|
|
|
|
|
orden, orden. Sonreirá el León
|
|
|
|
|
de nuestro escudo será el renacimiento nacional.
|
|
|
|
|
|
|
-E as cárteres, voté?
|
|
|
|
|
-Claro, lo sé.
|
|
|
|
|
¿Usted las quiere ver? ¿O aquí vino tan sólo
|
|
|
|
|
|
|
|
por cosas de mayor interés? Además de admirar
|
|
|
|
|
nuestras bellezas, ¿hará inversiones o no?
|
|
|
|
|
-Ah, Paraguay, terra de promisao!
|
|
|
|
|
-¡Dígamelo a mí!
|
|
|
|
|
¡Todo hecho para su gusto y su placer!
|
|
|
|
|
¿Trabajo y paz? Mire a su alrededor y lo verá.
|
|
|
|
|
Ya se lo habrán de contar.
|
|
|
|
|
Es cuestión de enterarse, retirarse y callar.
|
|
|
|
|
|
|
Conozco su país. El Brasil
|
|
|
|
|
es un gigante vegetal. (De barro, ciertamente,
|
|
|
|
|
de la cabeza a los pies; pero gigante por su vastedad).
|
|
|
|
|
Y allí está cercándonos, examinándonos
|
|
|
|
|
con ojos de felino al acechar. Sin duda
|
|
|
|
|
allí hay de todo también: Papagallos, sambistas, militares
|
|
|
|
|
de alta graduación. (¡Qué le vamos a hacer!),
|
|
|
|
|
campeones de fútbol. (¡Divertimento popular!),
|
|
|
|
|
mozas color café, bahías de agua salada y sol,
|
|
|
|
|
favelas, millonarios, campos de horizonte a horizonte.
|
|
|
|
|
(Donde nada se da por caridad), un continente en fin,
|
|
|
|
|
de oro y de plátano, soplado por un aire claro de carnaval.
|
|
|
|
|
|
|
-Onde as praias, o mar!
|
|
|
|
|
-¿Playas aquí?
|
|
|
|
|
¿Sabe que aquí no hay mar? ¿O usted supone
|
|
|
|
|
que esto es una provincia del Brasil? ¿Acaso
|
|
|
|
|
allá es lo mismo el mango, el mburucuyá? Es posible.
|
|
|
|
|
Y hay otras cosas además.
|
|
|
|
|
-Perseguisoes?
|
|
|
|
|
-Eso mismo;
|
|
|
|
|
es lo mismo que allá. ¿O es distinto
|
|
|
|
|
lo que sucede en su país? Tóquese el pecho,
|
|
|
|
|
antes de poder juzgar. Miremos como somos. No confunda
|
|
|
|
|
nuestra manera atenta y fraternal. Le digo más: el Paraguay
|
|
|
|
|
es una larga herida que lo invita
|
|
|
|
|
a ver, a ver, a ver, ¡lo que se debe mirar!
|
|
|
|
1978.
Elvio Romero
GENARO ROMERO
CREDO CAMPESINO
|
|
Creo en el surco de la tierra, en el acero del arado y en los
|
|
|
|
|
bueyes de la labranza.
|
|
|
|
|
Creo en la utilidad de la azada, en la semilla que brota y
|
|
|
|
|
en la lluvia benéfica.
|
|
|
|
|
Creo en el algodonal en flor, en la risa cristalina de la fuente
|
|
|
|
|
y en el viento que peina el maizal.
|
|
|
|
|
Creo en los brazos vigorosos y en el sudor que honra la frente
|
|
|
|
|
bronceada del hombre que trabaja.
|
|
|
|
|
Creo en el río que sigue silencioso su curso y en la agonía
|
|
|
|
|
serena del que sabe morir por su ideal.
|
|
|
|
|
Creo en los frutos maduros, en la dulzura del colmenar y
|
|
|
|
|
en la inocencia del niño.
|
|
|
|
|
Creo en la hospitalidad del rancho campesino y en el ambiente
|
|
|
|
|
apacible del valle inolvidable.
|
|
|
|
|
En la convicción que perdura, en la fe que alienta y en el
|
|
|
|
|
carácter que eleva la dignidad del hombre, creo.
|
|
|
|
|
En el poder de la verdad, en los beneficios de la libertad,
|
|
|
|
|
en la pobreza del pobre y honrada, creo.
|
|
|
|
|
En la inspiración del poeta, en el semblante triste y en los
|
|
|
|
|
ojos obscuros de la mujer que sufre, creo.
|
|
|
|
|
En la compañera fiel, en su voluntad abnegada y en su
|
|
|
|
|
cooperación incansable, creo.
|
|
|
|
|
En la majestad del cerro lejano, en la belleza de la flor y
|
|
|
|
|
en los cantos de las aves, creo.
|
|
|
|
|
En la cruz solitaria del camino, en la campana del templo
|
|
|
|
|
y en la bendición de mi madre, creo.
|
|
|
|
|
En la bondad de Dios, en mi patria amada y en su bandera
|
|
|
|
|
tricolor cubierta de gloria, creo.
|
|
|
IMPRESIONES DEL VIVIR DIARIO
Suelo ver entrar y salir por esos lugares suburbanos a mujeres que vienen a recorrer las calles de la ciudad, a ocupar sitios en las cercanías de los mercados, siempre animosas en la dura e ingrata lucha por la vida.
De los frutos de sus afanes, algunas mantienen al hermano enfermo o a la madre inválida y otras educan a sus hijos, los futuros ciudadanos que también prestarán sus concursos generosos no siempre bien correspondidos.
Son las servidoras humildes de la población, heroínas sin gloria, muchas de ellas madres cariñosas de los hijos que viven sin padres.
Se levantan temprano en las horas en que los grandes señores se retiran de las noches de orgías y de los clubes de juego, vienen a recorrer las calles o van camino a los mercados siempre alegres, sin quejas ni clamores.
Procuran colocarse en los lugares de más tránsito y accesibles para vender sus productos. Y así van alcanzando algunas monedas que reciben agradecidas en los huecos de las manos encallecidas por el trabajo. Esas escasas monedas servirán para comprar útiles escolares para contribuir a la educación de los hijos y atender el sostén de sus hogares.
Esas bohemias del trabajo a través de una peregrinación diaria buscan honradamente lo que les hace falta para entretener su existencia. Las que no quedan en las cercanías de los mercados u otros lugares públicos, recorren las calles y van ofreciendo en nuestra idioma nativo los que produce nuestro suelo, los frutos fecundados en el divino sudor del esfuerzo humano. Son ellas las vendedoras ambulantes, prisioneras del sacrificio, a veces cantan para olvidar sus penas o se ríen ilusionadas y llena de desgracia, llevando ocultos en sus corazones los ensueños engañosos de la vida.
Cuando vuelven a los ranchos estrechos y antihigiénicos no encuentran comodidad, el aire que purifica ni la luz que alegra, ni nada que reponga merecidamente las energías perdidas en los trajines incansables, a fin de poder ganar los escasos medios de subsistencia. No pocas de ellas, debilitadas las energías y quebrantados los años floridos de la juventud, se vuelven enfermizas o se desvanece lo mejor de la vida sin recompensa, sin alegría y sin esperanza.
Julio de 1953
GENARO ROMERO (1894- 1961). Por mucho tiempo fue el Director de la Cartilla Agropecuaria, una difundida publicación del Ministerio de Agricultura y Ganadería. No fue un escritor propiamente, aunque sí un poeta tangencial inspirado en lo más peculiarmente nuestro. Es justo que se compile sus mejores páginas, para que tenga un sitial en la era de la redención nacional.
PIERRE MORACIA MORPEAU
|
NOCHES DE HAITÍ
|
|
Tam-tam
|
|
|
Como una novia tímida
|
|
|
|
|
|
he visto a la Serenidad
|
|
|
|
|
|
acompañar mi alma
|
|
|
|
|
|
ante el misterio fecundo
|
|
|
|
|
|
de la luna llena
|
|
|
|
|
|
al punto de salir,
|
|
|
|
|
|
glorificada de misterio
|
|
|
|
|
|
yo vi salir la luna llena...
|
|
|
|
|
|
Yo vi los generosos árboles
|
|
|
|
|
|
de mi tierra: los flamboyanes
|
|
|
|
|
|
las palmeras, los mapus
|
|
|
|
|
|
y el mar... el mar reteniendo
|
|
|
|
|
|
su aliento en éxtasis de paz
|
|
|
|
|
|
al bañarse en sus rayos.
|
|
|
|
|
|
Glorificada de misterio
|
|
|
|
|
|
yo vi salir la luna llena...
|
|
|
|
|
|
En la hora tibia de los atavismos,
|
|
|
|
|
|
se oye el tam tam del ritual del Vohdu
|
|
|
|
|
|
hora de sortilegios y de encantos
|
|
|
|
|
|
en que revive en nosotros
|
|
|
|
|
|
la dormida abuela: ÁFRICA.
|
|
|
|
|
|
África prodigiosa,
|
|
|
|
|
|
África portentosa
|
|
|
|
|
|
hasta erradicar el monstruoso Colonialismo
|
|
|
|
|
|
vil, oscurantista, macabro,
|
|
|
|
|
|
África de los ritos tristes y ardientes.
|
|
|
|
|
|
La del tam tam nostálgico,
|
|
|
|
|
|
consuelo del paria haitiano.
|
|
|
|
|
|
Todo se mezcla aquí
|
|
|
|
|
|
el alma y el paisaje y el dolor
|
|
|
|
|
|
y el staccato monocorde de las cigarras en
|
|
|
|
|
|
celo...
|
|
|
|
|
|
y la luz de la luna y el remoto tam tam del
|
|
|
|
|
|
Vohdu
|
|
|
|
|
|
del Vohdu, hermano de la Kabala,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
del candombe, de la macumba...
|
|
|
|
|
|
Ahí abajo,
|
|
|
|
|
|
en el llano cálido y hondo.
|
|
|
|
|
|
Allá arriba,
|
|
|
|
|
|
en la ruta de Petión ville
|
|
|
|
|
|
ruedan como cocuyos los autos.
|
|
|
|
|
|
Son fantásticas libélulas
|
|
|
|
|
|
que pasan... Gusanos de luz, párpados de luces...
|
|
|
|
|
|
Y en la larga avenida de la fuente de Turgeau,
|
|
|
|
|
|
yo voy solo, SOLO con la penumbra que me
|
|
|
|
|
|
identifica con las cosas...
|
|
|
|
|
|
Ando a media luz, sin proyectar mi sombra.
|
|
|
|
|
|
Solo, Solo voy
|
|
|
|
|
|
con la serenidad como una bien amada que
|
|
|
|
|
|
está lejos y cerca está...
|
|
|
|
|
|
Voy SOLO, SOLO, sobrecogido de misterio
|
|
|
|
|
|
ante el misterio
|
|
|
|
|
|
de la luna llena... Y del TAM TAM DEL VOHDU...
|
|
|
|
PIERRE MORACIAH MORPEAU; Poeta haitano, que por muchos años paseó su espigada y curiosa figura por las calles de Asunción. Sus poemas figuran en las Antologías de Ballagas, Ildefonso Pérez Valdez, Berta Singerman, Eusebia Cosme y Mada López. Recientemente falleció en Buenos Aires lejos de su maniatada patria. Lo recordamos como expresión del poeta peregrino, acosado por las furias del perecedero poder de los dictadores, cuyas memorias no tienen el valor tan siquiera de las briznas a días de su ocaso...
COLOFÓN
Nuestro pueblo es un pueblo magnífico. Su resistencia a los sufrimientos ha sido todas las veces sorprendente. Los terribles altibajos de su historia no le han mellado en lo más mínimo.
Dos guerras internacionales, incontables pugnas armadas, prohibiciones interminables, clima de no decaída sospechas, el perenne ir y venir como por un callejón sin salidas que es como decir sin esperanzas. La permanente furia de los pequeños dioses del país y del tiempo. El tiempo mismo como una increíble gabela.
En este ambiente, pues, los poetas, nacieron, persistieron y murieron. Flores no apacentados en la paz de los días. Los días, temibles caballos del apocalipsis.
Así los poetas se acostumbraron a sentir y a callarse. A callar y a ocultarse. A mal vivir y a no reconocerse.
¡Pobres mortales!
Ocultaban sus vidas. Ocultaban sus voces. Enterraban sus cantos.
Yo les he ido a golpear en sus puertas, a intranquilizarles en sus casas. Quise que se hiciesen ver, quise que me hablaran bien.
Muchos se mostraron parcos, otros se ocultaron prestos. A lo lejos, los que fingida o abiertamente colaboran para hacer florecer el silencio, se mostraban escépticos, con la pilla sonrisa de los envidiosos. ¡Ellos los más, cientos los menos!
Pero aún así.
Éste es un pueblo magnífico. Un pueblo lleno de rumores ocultos y de temibles clamores terrestres. Hijo del bosque y de la tierra, tañedor de la piedra, cernidor de la are na. Voz de sus muy numerosos y numerosos ríos.
Un pueblo lleno de poetas sin suertes, es decir, de poetas oscuros.
ENVÍO: Dejad que tengan voces. Dejad que tengan vidas. Que vayan derivando por todos los caminos, de pueblo en pueblo yendo, de puerta en puerta dando mensajes y verdades.
Que ya no oculten nada de toda su poesía.
Que marchen paralelas Libertad y Poesía. País-Poeta-Pueblo: ¡una sola persona!
FUENTE: EL TRINO SOTERRADO. PARAGUAY : APROXIMACIÓN AL ITINERARIO DE SU POESÍA SOCIAL. TOMO II AUTOR: LUIS MARÍA MARTÍNEZ EDICIÓN DIGITAL: ALICANTE : BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES, 2002 N. SOBRE EDICIÓN ORIGINAL: EDICIÓN DIGITAL BASADA EN LA DE ASUNCIÓN (PARAGUAY), EDICIONES INTENTO, [1986].
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)

