SARA KARLIK


PRESENTES ANTERIORES - Cuentos de SARA KARLIK - Año 1996


PRESENTES ANTERIORES
Cuentos de SARA KARLIK
© 1996, by SARA KARLIK
Inscripción 96.961
Departamento de Derechos intelectuales de Chile
ISBN 956-7159-93-9
En portada: Serigrafía del artista paraguayo CARLOS COLOMBINO
Edita y distribuye:
RED INTERNACIONAL DEL LIBRO
Ltda. Av. Bustamante 32, Of. 52, Providencia
Te/Fax 56-2-2040593, Santiago de Chile
E-Mail: redil@iactiva.cl
Digitación, Diagramación de tapa e interiores
y Películas: RIL Ltda, F. 2040593
Offset y encuadernación: Productora Gráfica Andros Ltda.,
Santa Elena 1955, F. 5510461
Printed in Chile - Impreso en Chile
Primera edición: octubre de 1996
Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin permiso previo por escrito de la autora o los editores. Se autorizan citas mencionando la fuente.
SARA KARLIK : Escritora paraguaya residente en Chile, es autora de los siguientes libros de cuentos: La oscuridad de afuera (1987), Entre ánimas y sueòos (1987), Demasiada historia (1988), Efectos especiales (1989), y Preludio con fuga (1992, finalista en Espaòa del Primer Premio de Narrativa de Mujeres "Una Palabra Otra", 1988). Sus cuentos han sido antologados en Chile, Espaòa, Holanda y Paraguay. Dos de sus novelas fueron finalistas en concursos convocados en España: Los fantasmas no son como antes (VII Edición de los Premios de Novela Corta Café.Iruña.Baqué 1989) y Juicio a la memoria (Premio Planeta de Novela 1990, XXX Edición del Premio Sésamo 1991, y XII °•Premio Herralde de Novela 1994). Su novela juvenil Desde cierta distancia recibió Mención Honrosa en los Juegos Florales de Vicuña, 1991, y su novela La mesa larga fue galardonada con el Accésit del XIII Premio de Novela Corta Gabriel Si] é 1993 (Alicante), España. También en 1993, su obra No hay refugio para todos fue finalista del XXIII Premio Teatral Tirso de Molina convocado por el Instituto de Co-operación Iberoamericana de Madrid.
PRESENTES ANTERIORES
SARA KARLIK
CUENTOS
VERÁS QUE TODO ES MENTIRA
La Novena Sinfonía era costumbre durante los intermedios en el cine, una costumbre de fondo, muda, demasiado difusa, sin recuerdos de niñez como para ser escuchada o tenida en cuenta con el tiempo. Solamente fluía, como exprimiendo la pantalla blanca o preparándola para que se llenara del ajetreo dramático, cómico, liviano, denso de trama que obliga a una coordinación acabada para que la puesta en escena parezca real.
Pero la Novena ahora está ausente. Alguien se ha cansado de ella o puesto el casette que no corresponde.
Me doy cuenta de ello cuando la voz del hombre invisible detrás de la pantalla canta penas del alma o angustias diarias, sacando un pedazo de corazón como en «rechiflao en mi tristeza». ¡Y a quien puede importarle, si quien más o quien menos lo está! Pero el hombre no es tonto, porque reacciona diciendo: «verás que todo es mentira». Entonces, ¿para qué me arrastra a arrabales desconocidos, sobre todo en ese momento en que, bien vestida y perfumada, me dispongo a reír locuras, a deshacerme de aprensiones por el precio de una entrada? Siento que me están engañando, que eso no era parte del trato, que es un aprovechamiento de quien sabe qué comité de nombre y de poco funcionamiento que enarbola las «miserias del mundo», pudiendo hacer gala de fantasía o de buen gusto, o derretir mis ojos -sacando su voz profunda- para recordar «como el clavel del aire, así era ella, igual que una flor», trayendo un raudal de sensaciones de niñez, una niñez exiliada para siempre. Pero ese es un «caminito que el tiempo ha borrado». Sin embargo, no todos son borrones; aún hay chispazos de memoria y bailo mis 15 años recién cumplidos con el mundo a mis pies, o en la cabeza, o en expresiones enamoradas de jóvenes enamorados que van cayendo a mi paso mientras los empujo con la punta del zapato blanco y mi primer taco alto. Estoy embriagada por los tacos altos, por el poder de mis años jóvenes, inmaculadamente jóvenes. Me siento como la mujer de las cavernas, arrastrando de los cabellos a galanes desmayados de amor que pueblan mis sueños de noches entrecortadas, noches de telones y telones que caen, pero detrás no hay nada, nada de lo que quiero saber, ninguna respuesta escrita, sólo la bruma de amaneceres que superponen ignorancias. Y el hombre que canta me regresa al pozo tantas veces hurgado, recurso de instantes de ocio -debe de ser- o masoquismo de conocimientos excesivos, vuelta al origen, vuelta a comenzar, todo tiempo pasado fue mejor, y si fue tan bueno ¿por qué está tan lejos?, ¿por qué empujan a uno para que luego venga el cantante con la novedad de que «el mundo sigue andando» mientras los pies hacen esfuerzos por frenar tanto andar y los tacos altos se rompen? Será porque tal vez queríamos llegar a la Torre de Babel, porque no es cierto, señor cantante, que «el músculo duerme y la ambición descansa»; no me venga con esas historias que las mamé desde la cuna, porque mi madre venía de esas tierras donde las penas tienen letra y la música la pone la desesperación. No me cuente cuentos que ya no tengo edad para seguir escuchándolos. No me rompa el alma haciéndome caer en nostalgias que trato de enterrar a pie pelado, como hacen los que pisan las uvas. De pronto, es tanto lo que salto y salto para que nada renazca que me veo como el lunático de esa calle céntrica, quien saca energías de la garganta agarrotada para seguir gritando: «¡gloria a Dios!, ¡gloria a Dios!».
Debo exigir que me devuelvan la entrada, pero ya me clavaron la espina y sé que con cada movimiento irá calando más profundo hasta revolver la parte que más duele, la que se quiere olvidar, la que se pretende que no existe porque nada ocurrió. Entonces es el momento propicio, el que ha buscado el hombre de la cara invisible, el cantor aprovechado para chantarme en plena herida «tengo el corazón hecho pedazos»; y eso sí que es cierto, porque duele el pasado, duele la distancia, duele un tiempo en constante fuga, un hombre y una mujer en persecución sin fin de ese tiempo. Quisiera correr hacia la pantalla y rasgar la tela, buscar al culpable que desencadena historias, las modula insinuantemente hasta que las lágrimas explotan de puro llenas y pienso que todo el mundo me mira, a pesar del envolvente “y todo a media luz”.
Tuviste suerte San Martín -pienso, revolviendo voladuras porque ya estoy metida en eso-, suerte de haberte anticipado a la época. ¿Qué hubiéramos hecho si hubieras puesto tus músculos y tu ambición en remojo? El mate aún lo estaríamos tomando en tolderías y tal vez no tendría esta piel tan blanca que se embarca en peleas a pérdida con el astro rey. Sin embargo, tengo que hacer algo para sacarme de encima esa corriente triste que me va a convencer de que «todo es mentira, todo es dolor y al mundo poco le importa», pero esa ya es una enfermedad ancestral, porque la verdad es que a nadie le importa nada de nadie, a pesar de lo que digan los acuerdos locales o internacionales que se firman con lapiceras especiales, testigos mudos, involuntarios, que prestan su tinta sin poder resistirse, cómplices que serán ocultos en cajones «ad hoc» para que todo quede en el olvido.
La señora que está sentada a mi lado me observa. Tiene que hacer un esfuerzo porque estamos a media luz y de pronto las cosas pueden parecer lo que no son. Pero ella es más auténtica: mientras absorbo el exceso que está a punto de resbalar por mi nariz, ella lo deposita femeninamente en un pañuelo. «¿Usted también?», pregunta. «Usted también qué», quisiera contestarle por su atrevimiento, pero me controlo. Tal vez es pariente del cantante o del compositor, porque esa es otra desgracia, que los círculos cada vez se cierran más herméticamente y el que quiera salir está reventado, igual que el que intente entrar. Es un elemento de autodefensa, una reacción natural a consecuencia de la sospecha de que la peste negra moderna está en cualquier parte. Ni qué hablar de las mucosidades. Le contesto que se equivoca, que es parte de un resfrío que se agudiza en lugares cerrados. ¡A quién se le ocurre hablar con desconocidos! «Pobre mi madre querida»; no sé si me quedo con el tango o me engancho a alguna copla de zarzuela. Es cuestión de decidirse: el bandoneón o las castañuelas. Hay que estar «loca» para darle el gusto al hombre con mostrarse «fané y descangallada», ¿no cree?, pregunto a mi vecina de media luz de cine, de intermedio, de qué se yo. Y la muy atrevida me contesta: «qué me dice de los viajeros ingleses que en el 14 bailaron el tango en una iglesia». ¡Qué osadía! «Mano a mano hemos quedado», le digo con los ojos para no alargar la mecha ni darle más lumbre a la vela. Si no oye, por lo menos parece entender. Es todo por culpa de la película que tarda en llegar. Sí, la traen desde el centro. Todavía usan los servicios de chasquis. Me pongo los anteojos, como si con ese acto fuera a apurar las cosas. Todo sigue en blanco allá adelante, «todo ya está en calma». Pero no me gusta la calma estéril, la que permanece calma hasta que se consume sola. Al cantor todavía le da el cuero. Ahora se metió en un zaguán, con una percanta que no se decide si lo quiere o no, avanza y retrocede, se resiste y luego corre hacia el fondo donde desaparece detrás de una puerta. El protagonista se consuela con un cigarrillo, se esconde detrás del humo, desaparece también antes de que el día lo descubra y que al fin se sepa quién es el Zorro.
La sala se vuelve una cuadrícula de respiraciones diferentes, fáciles, dificultosas, jóvenes, viejas, gente que lucha, cada cual a su manera, por su ración de aire. Estoy a punto de la fatiga real, nada de recurso cinematográfico para sensibilizar a la platea. Voy a hacer un papelón. Es desesperante. La veo venir. En eso, el hombre del tango calla, corta la música, la letra, como si hubiera recibido «una bofetada del destino». Lo imagino tirado, sin que nadie le preste atención. Después de todo, ya cumplió con lo suyo. La sala se hace más oscura. Es el momento que más temo. Una vez ya fui víctima de una invasión de manos, una invasión impúdica, atroz. Pero se ilumina la pantalla, las cabezas de la platea son presa de una hipnosis colectiva, la música se extiende como un vendaval. Es otro tipo de música, en tiempo lento, largo, ojalá tan largo que nunca termine, y ahí está, no puede ser otro (es la cuarta vez que veo la película), sonriendo morenamente, Clark Gable y esa tonta de Vivien Leigh, quien no sabe nada de la vida porque nunca escuchó un tango, dejándolo ir mientras se empecina en un loco recorrido para constatar «lo que el viento se llevó». ¡Y quién es capaz de hacerlo!
CIERTA SEMEJANZA
Nadie supo de qué murió Atilano García, aunque su «muerte última» -como se dijo- se debió nada más que al resultado de las anteriores; una forma de explicar que cabía en conciencias creyentes y de apaciguar las otras, pero que de todos modos rezumaba dudas.
Era bien sabido que el «morir de repente» era sólo una forma de decir, una especie de preparación para poder llegar a la última etapa, cuando todo está perdido o ganado según sean las creencias o descreencias. En lo que sí se estuvo de acuerdo fue en que, entre una y otra muerte, harto se había demorado el tal Atilano García.
Lo que produjo cierto descontento fue que Dalmacia Acuña no adelantase palabra ni soltara pensamiento, permaneciendo con los ojos empañados a modo de término medio entre querer y no querer desatar el llanto o una forma de no comprometerse totalmente, a pesar de que el conocimiento estaba bastante enturbiado por los decires que corrían como alocados en busca de ser detenidos por algún sentimiento comprensivo.
De modo que, si bien Atilano García murió en la soledad de su casa, su deceso podía decirse que venía arrastrado de la casa de Dalmacia Acuña, mujer joven y quien sabe con qué exigencias extrañas u ocultas y que, además, tenía un hijo de apariencia rara, una especie de amuleto humano ajeno a requerimientos de tiempo, a pasadas o repasadas de estaciones, por más que no faltaba quien, entre armaje de palabra o desmembramiento de ella, afirmara que ese niño era la reencarnación anticipada de Atilano García, quien se había asegurado de continuar existiendo por el temor inmanejable que le producía la «aventura final», como la llamaba para no caer en tropiezos de mención directa.
La muerte de Atilano García dio comienzo a una serie de apreciaciones sobre su persona, en el afán pueblerino de alargar la duración del suceso con la posible suerte de poder enganchar con otro suceso, fuese éste del mismo orden o preferentemente otro -como matrimonio o nacimiento- para así entibiar la atmósfera simple y apagada de los días, pero sin caer en exageraciones de preferencias y aceptar lo que fuese, porque el atrevimiento, aunque fuera sólo interior, podía constituir un peligro y provocar una llamada de atención del Hacedor.
Fue así que se dijo de Atilano García que tenía una mirada doble que podía tirar hacia un lado u otro, sin dirección precisa. Algunos sostenían que se trataba de una mirada fija, causada por la misma posición de los ojos cuya intensidad hacía suponer su doble cualidad. Alguien mencionó también, para no dejar de pensar en Atilano García, que el bocio desproporcionado le hacía actuar de modo extraño, un bocio que era capaz de mover a voluntad o hacerlo desaparecer a conveniencia. Eran dichos sin ganas de herir, sólo dichos para hacer perdurar el nombre de Atilano García, para mencionarlo hasta que alguien se apiade y coincida con su nacimiento, y el nuevo ser sea capaz de sostener el nombre hasta que el desarrollo le permita calzar nombre con cuerpo.
Daba que pensar la actitud tranquila de Dalmacia Acuña, su falta de llanto. «Hay formas y formas de aceptar ausencias», se decía. La mujer no guardó luto ni mantuvo tiempo de encierro. Se paseaba por las calles como queriendo agredir con el desplante de su cuerpo a quien la observara, llevando y trayendo su contoneo según fuese la calle de subida o de bajada, desbandando hasta a las palomas que picoteaban las junturas del suelo duro de la plaza en busca de migas escondidas, sembrando inquietud entre los hombres apostados en las puertas de las casas, quienes no podían evitar el desvío de miradas al paso de Dalmacia Acuña.
«Atilano García no era hombre enfermo o próximo a término repentino», dijo uno de los hombres.
«Tampoco tenía edad para que la entrega fuese tan rápida y sin antesala», dijo otro.
«Ni trabajaba tanto para que el desgaste le asestara golpe tan duro», dijo un tercero.
Las mujeres callaban. Había pudor en sus palabras no dichas, respeto en su silencio. Se paseaban por el interior de sus casas con las manos entrelazadas, siguiendo un rezo quieto, moviendo los labios como si se estuvieran confesando hacia adentro o con deseo de alejar malos vientos que pudiesen amenazar el tiempo siempre apacible del lugar.
Se produjo un revuelo al ver a Dalmacia Acuña y al niño dirigirse a la iglesia, porque en vida de Atilano García el niño no era mostrado así no más, a plena luz, para no alterar el curso de las conversaciones.
En el camino, Dalmacia Acuña se detuvo una sola vez, y fue frente a la casa de Graciana. Llamó golpeando las manos, como se llama en las casas de pueblo que mantienen sus puertas abiertas. Graciana salió a la puerta. Escuchó a Dalmacia Acuña y asintió con la cabeza. Graciana, por costumbre y antigüedad, era la encargada de acercar a los oídos las novedades del lugar.
Dalmacia Acuña no había llegado aún a la iglesia cuando ya se supo que iba a bautizar al niño. Graciana, en tanto, empezó a recorrer casas y calles para encontrar padrino para que el bautizo tuviera lugar. Uno solo aceptó el ofrecimiento, Cástulo Duarte, el dueño del almacén. Al igual que Atilano, también era hombre de vivir solitario, dedicado al trabajo y ajeno a andar colgado de dinteles buscando entretención en el ocio.
La mañana parecía haberse detenido, o tal vez era cosa del tiempo, de las alteraciones que lo hacían cambiar de ritmo como si se tratara de una cuestión de carácter.
Vieron pasar a Cástulo Duarte, con cierto temor de que algo inesperado fuese a suceder.
«Quizás sea mejor dejar las cosas como están», decían a su paso.
«En los asuntos del Señor el diablo no puede meterse», afirmaban.
Las mujeres permanecían en el interior de las casas, como si se hubiera dado orden de que se guardaran.
Esperaron el regreso de Dalmacia Acuña, Cástulo Duarte y el niño.
Pero ellos se hicieron esperar. Daba la impresión de que, por algún motivo, el cura se hubiese demorado en el rito. Las bocas no sabían si permanecer quietas o dedicarse a adivinar razones.
Había temor de que tomaran un camino diferente para el regreso, temor que al mismo tiempo aquietaban, pues para utilizar otros caminos había que rodear el pueblo, encontrarse con algunos cerros que pudieran dificultar el paso. La mañana seguía, sin alteración.
Algún motivo debía de haber para la demora.
Se pensó, sin que pudiera encontrarse sujeto para el pensamiento, que el cura no había podido llevar a cabo el bautizo, que la vista del niño era excesiva para cualquier mirada. Pero también se pensó que un cura, por más de pueblo que fuese, no iría a desconocer su deber o buscar pretextos para dejar sin protección del bautizo a ser alguno, sin importar la envoltura exterior.
Como cerca de la hora del almuerzo, divisaron a Graciana en lo alto de la calle. Traía el paso de siempre, inclinando el cuerpo hacia uno y otro lado por un problema de pendiente y también de desequilibrio de piernas.
Los dinteles de las puertas de calle parecían aún más poblados.
Había inquietud en los ojos, en la forma de estar parados, en las mujeres que asomaban detrás de los hombres con temor de que alguna orden les prive de presenciar los pocos sucesos cotidianos.
Graciana fue acercándose. Su rostro era el mismo que llevaba en camino hacia la iglesia, pero quizás con señas de cansancio.
Pasó de largo, como se dice. Tal vez no había nada que agregar a su paso. Las cabezas la siguieron hasta que se perdió en el quiebre de la esquina. Luego retomaron la dirección del camino de la iglesia.
No tardó en aparecer Dalmacia Acuña. Cástulo Duarte estaba a su lado. Algunas cabezas se levantaron sobre otras para tratar de ser las primeras en divisar al niño. Pero Cástulo Duarte y Dalmacia Acuña regresaban solos. También pasaron de largo. Dalmacia Acuña mantenía los mismos ojos acuosos que había mostrado a la muerte de Atilano García. Era evidente que el llanto lo llevaba atrapado. «Debiera soltarlo», dijeron las mujeres a coro, como si quisieran ayudarla, haciendo fuerza como lo hacían frente a una parturienta.
«Hombre que no es llorado pierde su calidad de hombre. Es venganza de mujer», habló el aire amenazante. No había cuerpo detrás de la voz. Quizás una sombra engañosa solamente.
Fátima, la soltera más antigua, inició el llanto.
«Llanto de mujer sin hombre no tiene fuerza», de nuevo el aire pareció gemir.
«No hay llanto de mujer que no sea seguido por otros llantos de mujeres», hubo un murmullo. Había miedo en la tierra, en la atmósfera, en el aire pesado que volvía difícil la respiración.
Los hombres se cuidaron de no adelantar sus sombras más allá de lo conveniente, de no tentar, ni siquiera de reojo, la furia desatada de tantas mujeres juntas.
«Es cosa del diablo. De dónde, si no, tanta venganza junta», dijo uno de los hombres.
Las mujeres lloraron hasta que los ojos se les volvieron tan acuosos como los de Dalmacia Acuña.
El tiempo se mantenía esperante.
Quizás era conveniente consultarlo con el cura. El debía de saber lo que los demás ignoraban, conocer causas, hasta estar enterado del motivo de la muerte de Atilano García.
La confesión no era momento de preguntas, sino de lo contrario. Además, las confesiones eran para ser guardadas.
El temor de no ser llorados cuando les llegara el momento, como corresponde, cundió entre los hombres. Se convirtieron en piadosos observantes, sin evitar domingo alguno, a pesar de la presencia del niño de Dalmacia Acuña al lado del cura en su papel de monaguillo.
Tal vez habría que tentar por el lado de Cástulo Duarte. Pero el hombre, poco dado a la palabra, difícilmente podría cambiar de un día para otro.
La sensación de que les había llegado el momento para alguna clase de castigo, persiguió a la población masculina.
Las Santas Escrituras fueron recorridas hacia adelante y de regreso en busca de alguna pista escondida o no detectada, o por último no cumplida aún.
Mencionaron «esa enfermedad», la nueva. Pero eso no calzaba con castigos antiguos y mal podían rastrearla en los libros santos.
«Algunos castigos se repiten, tomando nombres distintos, formas diferentes para ajustarlos a los tiempos», dijo Cástulo Duarte, rompiendo su afición al silencio.
Le encontraron razón.
A medida que Dalmacia Acuña adelgazaba, iba aumentando el miedo. «Por eso entregó el niño al cura», se dijo. «Por eso nació como nació», se continuó diciendo.
Las mentes se cargaban de sospechas.
Atilano García había sido «merodeador», como decían para referirse al necesitado de más de una mujer. La sensación de que «esa enfermedad» estaba estrechando su círculo y que terminarían muchos como Atilano García y sólo se salvarían unos pocos elegidos, trajo reminiscencias de pasos misteriosos, de tiempos consumidos, de manos que marcaban casas que serían salvadas, de plagas que las pasarían por alto.
Cada hombre miró a su mujer, con recelo.
Dejaron de nacer los niños.
Los hombres no quisieron interesarse en sus propias mujeres, prefiriendo la presencia de sus iguales tanto en la calle como en la intimidad. Se lavaban en acequias y arroyos hasta despellejarse, y en caídas de agua para sacarse lo que pudiera haber prendido en ellos.
Pero la orden estaba dada de arriba, de muy arriba.
La muerte de Dalmacia Acuña dio inicio a otras.
«Sodoma y Gomorra», dijo uno de los afectados.
«Pero ¿por qué?», aventuró otro.
«Por falta de apoyo», dijo un tercero, una voz desconocida. «Atilano García murió solo».
Algunos estaban tranquilos: los solteros y las que no cayeron en falta, en vanidad, en tentación.
«Dalmacia Acuña fue engañada por Atilano García», confesó Cástulo Duarte al cura, sólo al cura. «No lo abandonó, pero no logró llorar».
A propósito de quienes se alejaron de Atilano García, Cástulo Duarte dijo: «no hay nada en la oscuridad que no exista a la luz del día, sino sólo el miedo». No faltó quien observara en Cástulo Duarte cierta semejanza con San Lázaro.
SE ME PIERDEN LOS MUERTOS
Es el claro de memoria que se ha hecho demasiado profundo, con la pretensión de que aparezca el bosque y todo no sea más que alucinación que provoca la espesura para inducir a engaños. Se siente atrapado por la maraña y contorsiona el cuerpo y agita los brazos para liberarse, entablando una lucha cuerpo a cuerpo con el aire. No recuerda en qué momento se le hizo tarde ni cuándo inició el asunto de claros y bosques.
Siempre tuvo miedo al atiborramiento de árboles.
Tal vez todo comenzó con Caperucita y desde entonces siente el acecho de lobos. No son lobos corrientes que aúllan y pueden ser alejados o despistados, sino gritos que se mezclan con los suyos y lo agitan hasta que el estremecimiento interior busca salida, y el claro del bosque está ahí, al alcance de la memoria, del cuento o de la necesidad, y él salta desde un árbol y queda asustado en el centro del círculo salvador. Es uno con todos sus puntos unidos como si un montón de manos formasen los puntos, o son cadenas y siente cómo se le clavan las uñas en las manos, o son asperezas de las cadenas. Pero algo se le incrusta como recordatorio y el claro deja de ser salvador y se convierte en trampa. Entonces da vueltas en círculo hasta que sufre mareos de conciencia, y a medida que la remece se forman nombres, todos sonando a duelo. Sin embargo, él no tuvo la culpa; sólo era una cara indecisa entre querer ser hombre y que otra parte lo estire hacia lo contrario, sin voluntad determinante que le haga saltar líneas y ubicarse con la decisión tomada.
Tampoco tiene culpa de su cutis liso, los labios a punto de formarse en gestos que no puede medir, los ojos penetrando y recogiéndose en una aparente entrega, en un acto visual prometedor de otros actos. Sólo que el comandante se dio cuenta y era también de cutis liso y recibió la mirada, reteniéndola con derecho.
El ya estaba en la fila y el pelotón apuntando. Fueron cayeron de a uno. El se sintió caer en comunión fraterna, "' pero su cuerpo quedó vertical frente al comandante, frente a su decisión de convertirlo en culpable, cómplice desertor de la muerte cuando ésta ya había sido convocada.
El preguntó por qué, sin que le salieran las palabras, con ojos y temblores, con rabia y miedo, empezando a sentirse después de haber creído lo contrario.
Le desataron las manos.
No eran épocas de explicaciones, de rendir o pedir cuentas. Miró alrededor. Había nombres desparramados, mezclando identidades, confundidos en el último abrazo.
El comandante le tomó de los hombros mientras el pelotón desaparecía. El fresco iniciaba su recorrido nocturno, sin poder barrer la soledad, sin percatarse de la extensión vacía que absorbía ruidos o los iba royendo de a poco para proteger el silencio y ahuyentar intentos fantasmales.
El se sintió solo y la mano apoyada en su hombro aumentó el flujo natural de su sangre. Se dio cuenta de que estaba en deuda y que era preferible no llegar a vencimientos. Se dio cuenta de que movía las piernas, los brazos, el cuerpo, como si la mano apoyada lo estuviese articulando.
«Se me pierden los muertos», escuchó una voz interior mientras se alejaba con el comandante, sintiendo en la espalda arañazos que le hacían sangrar por dentro. Quiso dar vuelta la cabeza para asegurarse de que no era problema de imaginación, de locura ocasionada por la extensión desértica donde los espejismos campean confundiendo la mirada.
No pudo. La presión de la mano del comandante le llegaba al cuello, trepaba a la cabeza haciendo imposible cualquier movimiento.
Había espera en el aire. Había un pacto no acordado. Le sobrevino el deseo profundo y doloroso de permanecer con los otros, con los suyos, con los de cara de barba crecida por la espera, por el deseo del comandante de «hacerles sentir la espera hasta que me duelan las ganas».
Se pasó la mano por la cara. Como si fuese un gesto invitador, sintió la mano del comandante al lado de la suya. “Era también una mano lisa, cuidada, acostumbrada a ser elevada para ordenar destinos. Quiso rechazar el gesto, levantar una barrera, increparle reclamando leyes y derechos, pero era tarde. Debió tomar el arma de alguno del pelotón y convertirse en parte del abuso hasta quedar tan anónimo como los otros. Pero era cuestión de esa línea que le llevaba a ser y no ser al mismo tiempo, un problema de indefinición joven tal vez, de falta de atrevimiento en la elección. Contó mentalmente su tiempo. No importaba si eran 18 ó 20 o si uno de esos fue el número de disparos que escuchó, o si su forma de calcular se había distorsionado por el efecto del viento o del graznido del enorme pájaro que circundaba el aire y las alturas, esperando lanzarse en picada sobre el festín.
No debió confiar en Caperucita. Fue ella quien inició la historia, quien lo llevó a extremos exuberantes y claros donde se entierran ingenuidades. Fue ella.
El comandante lo sigue llevando. Camina, sabiendo a donde va. Él lo sabe. Los demás también. Siente como si lo estuviesen llevando a la plaza tan antigua como Caperucita, donde la soga cuelga sin hombre-péndulo, cuelga vacía como muestra de épocas anteriores, como estudio de generaciones nuevas, como historia que hay que aprender. Quiere decir que eso también es un engaño, que las épocas son todas iguales y los motivos semejantes y que sólo cambian los verdugos. Pero ya está entrando en la habitación del comandante. Queda parado en posición de ignorancia. El comandante empieza a desvestirse. Afuera hay ruido, un ruido que no le altera; más bien le apura a continuar desvistiéndose. Llegan camiones, la mente alcanza a sospechar lo que ocurre: pies desnudos, muchos pies que saltan de los camiones, nuevos pies para nuevos ajustes que obliguen a cambiar ideas, pensamientos. El comandante se acerca y le insinúa que lo imite, que haga lo mismo, que deje caer lo que le cubre la parte inferior. El resto lo tiene libre, desnudo. El comandante le ayuda. «Se me pierden los muertos», insiste la voz interior, protectora de olvidos.
Está desnudo y el comandante también.
Quiere decirle que se ha equivocado, que es una cuestión de apariencia, que nunca antes... Pero es un comandante que no recibe consejos ni sugerencias.
Afuera se ha calmado el movimiento, el fresco, el ruido de camiones. Se ha calmado el aire o quiso buscar otros rumbos para evitar ser testigo.
Hay un silencio excesivo para que continúe siendo silencio. El comandante está ansioso, le presiona como si fuese una bestia empacada en su capricho de no lanzarse en persecuciones de camino, un caballo que perdió su condición de tal.
Entonces cae, soltándose de puro miedo, de puro no tener escapatoria, y el comandante le cae encima, le atraviesa con furia de enemigo, le avasalla y arrasa con lo que le queda de hombre, penetrando su interior con fuerza de descubridor, de invasor, de conquistador de tierra virgen, y él grita y siente cómo ríen los lobos, y queda tirado en el suelo mientras el comandante se alza, se endereza, se viste, vuelve a ser comandante, llama con voz de mando para que vengan a retirarlo. Y él se recoge por partes hasta que alcanza verticalidad de cualquier cosa, de supuesto hombre, y sale empujado, desnudo de alma, y afuera ya está formado otro pelotón y hay hombres alineados y debe de haber alguien que resalte como él, y sabe, intuye encuentros con esa masa anónima y ríe, ríe porque ya no tendrá que sentir esas voces que ya no serán suyas, porque siempre habrá alguien que escuchará «se me pierden los muertos».
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS
Domingo.
Mi palabra se esconde detrás de la lengua o debajo de ella, o resbala en tobogán y se detiene frente a la hilera de dientes que la muerden. Ya lo sabes, me ocurre a menudo y resulta risible la subordinación del sonido, la puesta, en marcha del pensamiento, de la voluntad, de tantas cosas que pesan en ese momento y dan vuelta alrededor del órgano que ayuda a modular hasta caer vencida por agotamiento insalvable. ¡Pobre palabra! Pero no creas que por eso caen en desperdicio, no. Hablan entre ellas hasta que la imaginación se vuelve pequeña para albergarlas y, cuando al fin salen -porque, después de todo, uno no tiene el control total de ellas-, lo hacen, no me cabe duda, por el cauce equivocado y una vez que están afuera no hay forma de arrepentirse.
A veces pienso que en verdad hay lenguajes que no sirven para ser hablados o puede haber, para ponerlo de otro modo, incompatibilidad de lenguajes. ¿Has escuchado algo tan ridículo? Tal vez no lo sea. De pronto te pregunto cosas tontas como, por ejemplo, la dirección del tránsito en una calle cuando la flecha es tan gráficamente elocuente. No sé cómo evitar decir lo que no quiero, lo que sé que puede molestarte. Pero lo hago, por esa efervescencia que aún mantengo, últimas voladuras, excentricidades rasguñadas para no perder el sentido de la aventura que da sabor a tantas cosas, Son las mismas que no experimenté cuando era más joven, porque tampoco entonces me estaba permitido. No es una cuestión de modas, sino de comportamientos mal entendidos que se incorporan sin aceptarlos, o porque están escritos en algún libro que le ponen a una en la mano para continuar memorias obligadas y que el castigo se reparta proporcionalmente. ¿Cuándo fue? Sí, ese día que me entretuve más de la cuenta, según dijiste, para orientar a un joven sobre un lugar específico de la ciudad. «Era un extranjero», dije, pero no lo entendiste. Quizás me gustan los extranjeros, porque me hacen caer en laberintos geográficos donde los puntos cardinales cambian de lugar en un juego de niños parecido al de «el que ríe queda afuera», y yo soy la veleta que los dirige: «a mis pies, el norte, y tú, sur, búscate mejores vientos». ¿Qué estoy un poco loca? Nada de eso. Es sólo que a veces quiero ser como soy.
Lunes.
Colegio, lavados, una casa que parece contagiada de mi locura y se ha puesto patas para arriba, pero está acostumbrada a que la vuelvan a su lugar, sin quejas. Lo cotidiano es importante. Lo sé. Por eso me baño todos los días y, según el peso de los días, hasta dos veces, por más que en algunas ocasiones tengo ganas de arrastrarme con la bata puesta, dejar correr el pensamiento aunque me digas «te he llamado varias veces» y yo no escuche porque estoy lejos, embarcada en el anuncio «dejen que otros se preocupen por usted», y yo floto en la Isla de la Fantasía mientras Tatú me mira comprensivamente y dice a Ricardo Montalbán -no recuerdo como se llama en la serie- que estoy en «cura de pareja», no en busca de una, y Ricardo endereza con ambas manos las solapas de su chaqueta al tiempo que piensa qué va a hacer conmigo, pues estoy fuera de sus programas. Al fin decide: ¡a la torre! Y yo subo, porque la obediencia es menos problemática, y recién arriba me pregunto por qué no puedo reaccionar cuando corresponde, sólo redondear los labios y pujar un «no» firme, decidido, que no dé lugar a confusión. Pero ¿sabes?, es esa manera que tengo de no definirme porque me parece que así obligo o comprometo menos a los demás. ¿Qué me vaya a dónde? A veces lo pienso, pero lo dejo como «alternativa viable», como se dice en estos días.
Martes.
Lo sé. Me dirás que no soy Mirta Legrand y que tampoco el presupuesto da para esas extravagancias, porque no se trataba sólo de los martes; él le traía una flor diferente cada día. ¿Que yo estaba enamorada de Juan Carlos Thorry? No era para tanto. El era sólo uno. ¿Que tenía una inclinación especial para enamorarme de los protagonistas de las películas? Tampoco de todos. Era selectiva, pero eso de los enamoramientos es cierto. Claro que se me pasaba al salir del cine. Era más bien la necesidad de evasión, el encanto de lo que sucedía en la pantalla, la diferencia entre mi bata desteñida y la de raso color marfil de la actriz. Con una bata así hasta hubiera podido ir a una fiesta. Era también la oscuridad anónima, el esconder la cara, la respiración, todo el cuerpo, y sentir que no debo justificar una lágrima resbaladiza o el derecho a expresiones que a la luz podrían resultar equívocas.
Martes, día de hacer el amor. Sí, en alguna parte debe de estar aún anotado como recordatorio, con la pastilla anticonceptiva al lado, quizás detrás de la puerta del armario o en el cajón de los cosméticos, lugar de apertura obligada. Un día alguien cambió la pastilla (que siempre la dejaba suelta, para ganar tiempo) por una aspirina. Me quedó la duda de si habías sido tú o una más de mis jugadas intempestivas para burlar la suerte. «¿Cómo sucedió?», preguntaste después (cuando la aspirina hizo su efecto), sacando ojos extras desde el fondo de tus órbitas. Consideré que tenías edad suficiente para saber cómo había sucedido.
Miércoles.
Fui a ver al que, en penumbras, radiografía con el pensamiento al indefenso que está sentado a contraluz. No pregunta el nombre -ni le interesa- hasta el momento de
emitir la boleta con las cifras proporcionales a su fama. Pero indaga, remueve las fibras más sensibles para forjar una historia que nada tiene que ver con uno, una guía personal que parece un modelo tipo, sin aplicación a seres corrientes. Porque soy corriente. No, vulgar no. Es un profesional que necesita tiempo y no se preocupa por el mío. Me lo saca a estirones por la boca. Lo sigo visitando porque me divierte, porque cree saber más sobre mí que yo misma, porque receta cambios por escrito. Le dejo hacer. Tengo que llegar a la historia completa para poder leerme. Creo que el hombre tiene más imaginación que la mía, pero le falta una bata para arrastrar su fantasía. No sabe aprovechar el ocio. Repite el modelo, modela tipos que no aceptan el ajuste, me mira en posición de espera o de asalto. Yo hago lo mismo. Hasta podríamos intercambiar lugares. Lo dejo, después de algunas sesiones, convencido de que soy otra persona. ¿Y para qué quiero tener, encima, los problemas de otra persona?
Jueves.
Te he dado el gusto, pero me siento distinta, sin entrar en detalles para no delatar ese pensamiento que trabaja por dentro como una abeja. Me siento una obrera más. Son las 4 de la tarde y tengo que prepararme para el ejercicio semanal, día de salida, ejercicio largo de gestos, de boca, de expresión de palabra, con el grupo de desahuciadas que hace lo mismo gran parte de la semana para cerrar después el cauce comunicador. La plaza me atrae con la soledad de sus bancos a esa hora. Pero el miedo de encontrar vagabundos solitarios que piensan lo mismo, doblega la opción. Mientras regreso, tengo tiempo (delante de los semáforos en rojo) de pensar en una estrategia para ganar algún terreno en el suyo propio. Frente al tercer semáforo lo decido: indiferencia, frialdad, calcular los actos (incluso los maquinales), los gestos, jugar a ganador. Hago fuerza mental para que la palabra «ganador» penetre, se desparrame, ocupe el convencimiento. Con cada nuevo semáforo siento desteñirse la palabra que, al llegar a la puerta de la casa, está completamente neutralizada.
Viernes.
Quisiera estrujar el día para que acabe con la lluvia pertinaz. El viernes no debería ser día de lluvia. A veces hasta el programador de arriba se confunde. «Hoy es lunes», quiero recordarle, pero debe de saber. Es su forma de hacernos pagar algunos tropiezos. «Me haré monja», pienso, pero no, no es posible con mis antecedentes de goces acumulados en años de perfeccionamiento. Siento ganas de romper la cáscara que me envuelve y nacer de nuevo, ser otra, o quizás la misma, pero con todo lo que tengo en la cabeza puesto a más temprana edad, con tiempo largo para saber manipular los conductos que corresponden, con boca suelta para formular desacuerdos o acuerdos y funcionar como un cuadrado más del crucigrama. Dejo que los días se abran y cierren, sin envolver en ellos lo que algún día pueda llevarme a decir: «no me arrepiento de nada». Pero tal vez cantado quede mejor o cuando haya obligación de decirlo porque el paquete desborda, o para llenar imaginaciones ajenas y sí arrepentirme con la negación de lo que faltó hacer. De pronto siento la persecución nocturna de un desconocido que pelea con fantasmas callejeros para llegar hasta donde estoy. Cuando los ojos se sobresaltan y terminan con el encierro oscuro, sólo veo sombras luchando por mejores pedazos de pared, dragones disputándose infiernos o paraísos mientras tiembla el deseo hasta debilitarse en medio de sudores que se secan, esperando que todo se renueve. Vuelvo el cuerpo hacia la pared silenciosa, muda, alejada de habladurías de duendes ociosos. Creo que duermo. Es una forma de ser fiel con la noche.
Sábado.
Mi mente amaneció cansada. Hay pedazos del crucigrama que pertenecen a otro momento, otra época, otros olvidos que se descuadran. Puede ser el arrastre de los días anteriores. Abro por turno los ojos para recibir, también por turno, mensajes aún no bien definidos. Entre los pliegues transparentes de la cortina juega la luz; es como si me estuviera pidiendo que la deje entrar. No recuerdo qué camisón tengo puesto. Tampoco sé qué importancia puede tener, pero cruza la idea en forma rápida como si me apurara por hacer lo mismo en la calle con el semáforo en rojo. Es temprano, pero más tarde que otros días corrientes. El sábado es de descanso. Me siento como si la creación del mundo hubiera llenado los otros días. Adelanto el cuerpo en una sola pieza y lo desprendo de la cama. «Vertical y andante», pienso, por más que no es hora de pensar. Iré a esa clase, sí, aunque ayer pensara lo contrario. Es ese hombre, el profesor, pequeño, insignificante, con anteojo de larga vista que mira traspasando cuerpos y paredes. Obliga a la distancia y yo caigo, como siempre, en la obligación. Son esas tres horas de vagar por terrenos antiguos, libres o a punto de ser liberados, esas luchas que uno ya sabe cómo van a terminar. Es el enamoramiento de la palabra fácil, bien dicha, lanzada con flecha que penetra hasta revivir los hechos. O es el hombre detrás de ella, colonizador escondido dentro de coberturas indígenas para hacer hablar a los dioses. Es mi inclinación insalvable. No sé qué haría si de pronto el profesor bajara de su trono, renqueando o poniéndose el parche de pirata, o tratara de cubrir la pata de palo con el pantalón. Pero ya el aroma del café sube la escalera y remece mi alucinación. El misterio, sí, es parte del misterio necesario para desenhebrar los días, ponerlos sobre la mesa igual que fichas de dominó, revolviéndolas para tratar de confundir y, al dar vuelta la primera ficha, por esos juegos de hechiceras o arreglos imposibles de desarreglar, el orden hiere el sentido, los ojos, la credibilidad.
Domingo.
Quisiera recorrer las calles, experimentar la novedad del primer encuentro, aprender que ellas -las calles- pueden hacer cosquillas en los pies, trepar por las piernas, revolver el pubis y seguir la carrera hasta detenerse en el corazón, accionándolo con violencia o deteniéndolo de un solo golpe al tiempo que una lluvia ocasional, efecto de nubes peregrinas, cae limpia, destiñe mis zapatos azules y ocurre igual con la cartera -a pesar de ser a prueba de circunstancias de paso-, y el vestido blanco chorrea una lluvia azul como si el cielo se hubiera derretido. Pero nada hay de todo eso. Es sólo un efecto atrasado de memoria mal puesta o equivocada. Me miro en el espejo: una imagen se interpone, a pesar de mis movidas a espacios no cubiertos para alcanzar a verme. Es una imagen acusatoria, la de siempre, la que indica qué hacer y en qué momento, porque no hay tiempo que alcance para insertar cambios o hacer innovaciones. Hay lugares especiales para los que no encuentran el ajuste, hormas que vuelven a formarse para que uno calce como debe ser. Recuerdo el cuento y veo el horno de donde salen muñecos, todos iguales, muñecos de jengibre que deshacían mi lengua en agua. Algunos no estaban muy firmes y se rompían. No es lo mismo comer figuras de galletas rotas.
Falta poco para que vuelva a ser mañana. La rueda es inmisericorde, ¿enloquecida?, no, sólo con un sentido exagerado del deber. En una de esas... con una varilla..., pero no, no lo creo posible.
¿QUÉ PASÓ ANOCHE?
El ruido de los automóviles interrumpía la inquietud de la noche o más bien se estrellaba contra ella, atropellándose en las esquinas. Era un ruido creciente y luego menguante, como si pasadas rápidas de aire lo llevasen hasta hacerlo desaparecer en la distancia para después repetir el proceso. No era un ruido solitario. Lo acompañaba el acompasado, aunque no constante, roncar de Bruno, de cierta forma similar al de los automóviles. Eran paladas de aire tembloroso que, en este caso, repercutían en mis sienes, en mis oídos, en mi sueño perturbado, y también en la rabia, en los deseos insospechados que surgían ajenos a cualidades anteriores.
Al día siguiente, el del olvido, Bruno afirmaba que no podía hablarse de ronquidos, que la mía era una falsa interpretación de otra forma de lenguaje, algo tan sutil que llegaba a ser incomprensible para los demás. «Un lenguaje no tradicional», dije ese día, por decir algo, por recurrir a un destello de inteligencia, por dejar a Bruno en su lugar. «Eso, eso», sonrió, levantando el dedo -siempre el índice-, produciéndome una confusión de mensajes pues no podían saber si era un dedo acusatorio o de aprobación de mi salida intuitiva. «Algún día los voy a grabar», me dije para mis adentros. Esperaría la ocasión, entre dormida y queriendo dormir, entre deseos de soñar o de recordar algún sueño fugaz para después continuarlo. En fin, me encontraba frente a una situación extrema, con serias características amenazantes de la tranquilidad conyugal ya amenazada. El asunto de los ronquidos fue el tiro de gracia, el atropellamiento final, la reducción, no sólo del espacio terrestre, sino también del aéreo.
Traté de recordar si Bruno ya era así cuando nos conocimos. Claro que no lo era, porque yo estaba lejos de conocer sus intimidades de cama. Debería haber algo así como un período de pre matrimonio para probar las posibilidades de avenencia, un contrato no formal con opción de ratificarlo si se dan las condiciones, algo parecido a los arrendamientos con opción de compra («leasing» los llaman ahora).
En todo caso, no puedo dejar de hacer las comparaciones de tiempo: antes y ahora, volviendo de todas maneras al nudo ciego del no conocimiento de determinadas situaciones y su repercusión sobre mis nervios. Está claro. Pero ¿quién se iba a imaginar que un hombre que hacía de la noche la oportunidad propicia para continuar el asedio amoroso, recurriendo a serenatas, pudiera después -ese después que corta radicalmente una época- convertirse en un roncador casi profesional? Nadie. Nadie puede poseer una imaginación tan desajustada para concebir tal horror. Todo parecía estar pintado con nubes, con velos, con todo lo etéreo fabulado por la letra de la música, una música ascendente que llegaba al balcón más alto y golpeaba los cristales mejor que cualquier golondrina y sin necesidad de que vuelvan de alguna migración. Yo me asomaba con el corazón en vilo y una bata puesta sobre el camisón, desabrochada para que lo demás asomase y azotara todos los sentidos de Bruno, haciendo un pequeño saludo con la mano a los músicos -y a Bruno, claro- mientras sentía que el resto de la casa despertaba por partes para no perder nada de lo que, supuestamente, tenía que ser románticamente personal, único, propio.
No es el mismo Bruno el que destila ventarrones por boca y nariz, sin un orden predeterminado o preciso, semejando el ruido de un motor fuera de borda.
En vez de contar ovejas, cuento autos, pero aún así no logro quedar dormida. De pronto pasa uno con el escape defectuoso, o tal vez sin escape, y lo asocio, hago mis lucubraciones. Termina de pasar y quedo con la sensación de que en verdad no ha pasado, sino que ha atravesado la ventana para instalarse cómodamente a mi lado.
En estos países subdesarrollados no existen las asociaciones de socorro que por teléfono y a cualquier hora ayudan a la gente a salir de algún atolladero, evitando muchas veces el suicidio. En este caso no se trataría de un suicidio, sino de un crimen alevosamente premeditado. Disponen de personas que poseen el don de convencer con la palabra a través del hilo conductor, la voz susurrante que se introduce y cosquillea el oído hasta sentir que el supuesto suicida o criminal depone su actitud.
Hasta los curas y los rabinos duermen de noche y las iglesias y sinagogas se cierran. Nadie tiene derecho a enfermarse del alma en horas de la noche. Todo debería suceder en horarios de oficina. Si llamara al padre Tadeo a medianoche tal vez no suceda gran cosa. Pero ¿qué diría la esposa del rabino si lo despierto para hablarle al oído, para acercarle la antorcha de mi candente problema?
Las cosas no son tan fáciles.
Y eso de comparar el problema de uno con los de otra gente, de constatar eso de «mal de muchos...», en verdad no ayuda. Puede constituir sólo un alivio temporal, una forma de proteger los sentidos, de evitar la toma de medidas extremas.
Los automóviles continúan pasando. Hay gente que parece desconocer el propósito de la noche o equivoca el tiempo que se les trastoca, igual que a los bebés.
Estas cifras ya dan para el Guinness: en el trascurso de unas horas, cuatro a lo más, han pasado 89 vehículos a una velocidad promedio de 70 kilómetros, En vez de perder el tiempo contándolos, me valdría más hacer un estudio. Hasta me podría ayudar con mi problema. Pero ¿qué diría Bruno si le digo que para completar mí estudio debo trasladarme a otros barrios, otras calles, otras camas -y otras acompañantes, por supuesto-? Yo sé lo que diría: «cuéntame, ¿cuáles son tus intenciones? Porque esto no deja de ser un pretexto. Son esas novelas eróticas que lees antes de acostarte. Deberías controlar tus lecturas o tus emociones; lo uno o lo otro», así, tajante, siempre con el dedo índice en alto, sin pena ni consideración por mis sentimientos. «My feelings». ¡Qué bien suena en inglés! Claro que allá, en el país del norte, el problema que menciono sería suficiente para llegar a un juicio donde se lo catalogue como «incompatibilidad de caracteres», algo que engloba una serie de problemas dentro de los cuales el que me atañe estaría subrayado por quien sabe qué número de cófrades sufrientes. Y de ahí a un jugoso «alimony» no habría más que un paso. Pero el subdesarrollo subyuga a la mujer, limita sus derechos. Pienso que al Supremo Hacedor, en su apuro por castigar a la mujer con lo de «parirás con dolor», habrá agregado entre dientes: «y sufrirás sumisamente los horrores del roncar masculino». Pero como esto lo sufre sólo alrededor de un tercio de la población femenina, ¿qué incidencia puede tener sobre otros problemas más sutiles o sublimados, tales como el estrés del hombre de 40 años?
La mujer estresada, a juicio generalizado, es una neurótica menopáusica que tiene demasiado tiempo libre, sobre todo el nocturno, para pensar en exceso. Las cosas en su lugar.
La almohada puesta sobre la cabeza no ayuda. Sólo me acalora, produciéndome una sensación de ahogo. Entonces me muevo, porque el estar quieta me inclina a continuar pensando o contando vehículos. Siento una mano bruja, o le doy esa característica cuando lo único que busca es frenar mis movimientos. Claro, le incomodo. Al día siguiente me dirá que no le he dejado dormir.
Durante el día camino como extraterrestre, o como supongo que ellos deben de hacerlo después de recorrer tanto espacio para llegar al paraíso terrestre. Todavía no he adquirido la tonalidad verdosa, que también supongo tienen los extraterrestres, ni el aspecto resbaladizo de babosa que algunos le atribuyen y que tampoco lo he observado en mi persona. Claro que cuando paso delante de uno de los tantos espejos que algún demente desparramó por la casa, me espanto, corro como desalmada hasta que recupero el sentido común y me aseguro -o me auto aseguro, porque el auto ya es parte de mi persona- que no tengo que huir de mí misma mientras Bruno, recién afeitado y bañado y oliendo a esa colonia que me recorre de arriba abajo -porque así lo dice la propaganda,
y si uno no lo siente no está «in»-, besa la punta del aire más próximo a mi persona y se despide hasta la noche. Maldita noche. Ya no puedo escuchar la palabra que la define. Poca gracia me haría que se despidiera hasta el día siguiente. Las cosas en su lugar. Necesito urgentemente dos bolsas usadas de té para disminuir otras bolsas que amenazan arrastrar el resto de mi cara.
El camisón cae lacio, arrugado y sin gloria.
Trato de escuchar el ruido de los automóviles, pero, extrañamente, el día los aplaca. Hasta forman una masa que me impide contarlos.
Debería dormir de día y cuidar el sueño de Bruno durante la noche, igual que toda buena y doméstica mujer bíblica. Nada de que ahora los tiempos son distintos. Es parte de la gimnasia del auto convencimiento. Hablamos de espacio como si el volumen femenino ancestral hubiese aumentado considerablemente.
Nunca he podido dormir durante el día.
Bruno regresará al atardecer, con todo el cansancio de un ser útil y provechoso.
Debo prepararme para hacerle frente, que no crea que me he estado bebiendo o fumando el tiempo. Ni siquiera fumo. Todavía me pesa lo que decía la bisabuela: «una mujer debe oler a ambrosía». Niego y reniego de mis ancestros. No, no puedo hacerlo. El espejo me lo recuerda. Esto no es más que un bajón que se arregla con una pastilla, un trago, una cana...
No me gustaría que Bruno pensase lo mismo. Debo desarrollar algún tipo de estrategia.
Mmm... Anoche dormí como nunca. Me di cuenta de que estaba haciendo todo un problema de lo que no alcanzaba a tener esa categoría. No recuerdo si pasaron o no automóviles. No, tampoco tomé un tranquilizante. Volví a las tradicionales ovejas de las que no debí apartarme. Sólo que de tanto en tanto -en sueños, por supuesto- daba una pequeña patada a Bruno. Conté 750 ovejas, sin darme cuenta. Fue una noche larguísima. Lo que no comprendo es por qué Bruno amaneció con esa cara rutilante y esa sonrisa cómplice de la que no me hice cómplice, el andar pausado, el apuro medido y la frase «anoche te destapaste», dicha como si le preocupara algún posible resfrío. Fruncí el ceño, con gesto de sorpresa. Luego lo desfruncí. Evidentemente algo andaba mal, o empezaba a andar mal. Nada recordaba más que el haber dormido profundamente. La rabia inició un ascenso acelerado hasta despertar el contenido de mi mente: algo había pasado durante la noche, algo ajeno a mi voluntad. Sí, por supuesto, en ningún país civilizado un marido tiene derecho a tomar de sorpresa a su mujer, y menos aún dormida. Pero ¿lo estaba o me hacía la dormida?, me pregunté. ¿Fue parte de la táctica?, ¿de la estrategia? No continué investigando. Cuando Bruno se despidió, sin ganas de despedirse, casi estuve a punto de disculparme por todo lo tramado para interrumpir sus ronquidos. ¿Qué pasó anoche? No lo recuerdo. En los países civilizados... Pero ¡qué me importa lo que suceda en países que no son los míos! Tengo que prepararme de nuevo para no dormirme y poder seguir contando ovejas o automóviles. La verdad es que da igual, con tal de que...
Mmm, qué sueños extraños tuve anoche. Bruno tiene razón: no debería leer esos libros justo antes de acostarme.
PRESENTES ANTERIORES
Desde la distancia semejaba una caparazón moviéndose al ritmo de un cuerpo. O podía ser un hongo silvestre aparecido por la magia de las lluvias. Lo que menos parecía era lo que en verdad era: una sombrilla. Nada que ver con un paraguas, aunque de la misma familia. Se trataba de una sombrilla para protegerse de los excesos del sol, un objeto utilitario ya olvidado en el trajín de lugares que habían dejado de ser pueblos, donde se buscaba perder la costumbre de su uso para no interrumpir su conversión a grandes ciudades.
Bajo la sombrilla, una mujer meciendo el tiempo, sin apuro. Se hacía difícil ponerle edad, armar o desarmar números para que cuadren con su rostro, sus rasgos, la actitud rugosa que bien podría atribuirse al reflejo del sol.
Cuanto más se acercaba, más visos de irrealidad tomaba su imagen, sobre todo por la forma de vestir.
Era de día para suponer o pensar que pudiera tratarse de uña aparición, si bien el campo abierto alimentaba cualquier entuerto imaginario, aunque los ruidos de un silencio apenas cortado por sonoridades abiertas, daban lugar a detencíones del pensamiento o a su escape ocasional o accidentado.
Los brazos de la mujer iban cubiertos por mangas falsas, semejantes a las que en un tiempo se usaron en verano para asistir a misa, sin el riesgo de ofender el pudor de los santos con brazos desnudos. Eran mangas que podían calzarse como guantes y se afirmaban en su lugar por medio de una cinta elástica.
Además de las mangas, la mujer llevaba un manto negro cubriendo su cabeza, con una de las puntas del triángulo suelta y la otra sujeta entre los labios apretados, dando la impresión de no tenerlos o de que le faltaran los dientes.
De pronto retiró la sombrilla y miró hacia el cielo, como queriendo cerciorarse de que continuaba habiendo sol o aún fuese de día. Caminaba por el medio del camino, una franja de tierra roja semejante a un largo jirón de carne. Así de roja era, o tal vez tantos entierros habían acabado por teñirla.
Los pies descalzos de la mujer iban marcando pistas o desmarcando las anteriores.
Era un camino que tentaba a confusión, por las formas de talones y dedos contrapuestos que fueron arcillándose entre lluvias y más lluvias, y en tantas pasadas de gente movediza hasta ser fijadas por los vientos y los soles.
La mujer se detuvo frente a una casa, o una irrealidad de casa temblando el espejismo del sol. Alguien salió del interior, ofreciéndole agua en un jarro. La mujer bebió unos sorbos y con el resto se enjuagó la boca, lanzando el líquido al costado para no salpicar a nadie. Parecía un rito y ella la encargada de mantenerlo. Retomó su andar, con el mismo paso lento y decidido. No tardó en formarse otra mujer a su lado, de igual apariencia: pies descalzos, sombrilla y manto. La nueva mujer fumaba un cigarro, o quizás sólo lo llevaba prendido del costado de la boca para forzar el rostro a tomar esa dirección.
A poco andar, ofreció el cigarro a la primera mujer, quien mantuvo un buen rato entre los dientes, regresándolo al tiempo que lanzaba un escupitajo, limpio y certero.
El sol continuaba en la misma inclinación, vertical tirando a sesgado. Era evidente que las dos mujeres conocían el camino y que no dejarían de caminar hasta agotarlo.
Más allá o más acá, como sucede cuando no es posible tener claro el ajuste de distancias, se detuvieron frente a otra casa de igual característica a la anterior. Bebieron parte del agua ofrecida y se enjuagaron la boca con el resto.
El camino seguía abierto, como no queriendo ceder y acortarse o para disminuir el cansancio de las mujeres, aunque ellas no daban muestra de estarlo.
La tercera surgió de un pestañeo de alguien o de algo, así de cierta o imaginada, así de firme en la actitud de los pies, grabando y grabando la tierra con señales de uñas o escupitajos; o de la ceniza del cigarro paseante de boca en boca, sin estar encendido.
Eran tres motas de carne presionadas a caminar por alguna fuerza flotante.
El tiempo no daba muestras de querer atrasarse o adelantarse. Más bien no daba muestras. Sólo la inquietud pujaba para hacer más solidario el silencio y dejar que las
mujeres actuasen debido a quien sabe qué anuncios o presagios.
Avanzaban como si supieran la dirección de sus metas. Les faltaba caballos para poder calificarlas de jinetes y endilgar su presencia a algún apocalipsis inconcluso.
La falta de rostros visibles hacia más negras las figuras, más unificadas en su presencia. Parecían mujeres atadas por la descordura, buscando el apoyo mutuo para continuar en la irrealidad de la visión. Era posible que una cuarta surgiese de alguna mancha nocturna, sin siquiera llegar a ser sombra, y lograra formarse por asociación.
Los mantos negros tomaban de pronto forma de alas, fustigando el aire en busca de cuerpos que facilitaran la huida. Quizás entonces solamente quedarían remedos de cuerpos, o esqueletos deseosos de iniciar danzas macabras para alejar espíritus envidiosos.
Había mucha noche, o madrugada.
Tal vez eran monjas habituadas a lidiar con miedos indeterminados, porque no eran lugares para mujeres sin entrenamiento.
La lluvia observaba desde las alturas, sin animarse a agregar más complejidad a la escena. Quizás no eran más que mujeres de barro que irían a deshacerse con las primeras gotas.
Entonces el viento empezó a incomodarse, soplando hacia un lado y luego hacia el otro como si le fuese difícil decidirse.
Las mujeres seguían al viento en su vaivén. Entre cambio de noche y afianzamiento de madrugada, un rojo intenso cubrió el cielo, el horizonte. Los relámpagos se frotaban entre sí, produciendo más chispas. Sin embargo, no era cosa de los cielos. Enseguida se sintió el ruido de truenos en su choque mutuo, atemorizando la atmósfera. Pero no eran truenos, sino ladridos de cañones saturados de carga, toda una contienda en pasado que no obstante dejaba libre el paso de las mujeres como si estuviesen acostumbradas a sortear artillería, pesada o no, con sus piernas de aves en tierra preparándose a levantar vuelo con pequeños saltos tentativos.
La distancia iba quedando atrás y ellas cada vez más avanzadas en su acercamiento, cubriendo y descubriendo espacios. Había apuro en el aire, en ellas, en los mantos cada vez más negramente apretados por dientes tal vez negros también.
Empezaron a agacharse y rebuscar en desechos de tierra y creceduras de plantas, a revolverlas como si entre medio, igual que los pájaros, fuesen a encontrar alimento. Metían manos vacías y las sacaban del mismo modo, repitiendo gestos con resultados semejantes.
De nuevo la distancia juega entuertos y semejan sembradoras del cuadro de Millet, y están a gusto en el cuadro, aunque muy solas en la aventura, en la conquista de espacio y tierra, en la búsqueda estéril, mujeres que abandonaron su lugar y su tiempo traspasando fronteras enterradas en la historia.
Sin embargo, parecen escapar para llegar, o llegar de escapes imposibles de ese libro que las marca fuertes por sobre todo.
Continúan su avance, sobrepasando reglas físicas o límites naturales o lo que tuviese que ser, porque son misioneras, no mujeres buscadoras de tesoros, sino de hombres que habían sido suyos con distintos nombres y parentescos. Son mujeres extraviadas que aún piensan encontrar lo que han perdido, son residentas de ley, de espíritu, de estar ahí, en el campo de batalla, carne de alivio para sus hombres. No podían ser otra cosa. Son mujeres de alma y cuerpo, más bien olvidadas de cuerpo, las que vagan sin reposo para alejar sonidos de guerra y no vaya a ser que de nuevo sean obligadas a retornar sus puestos, a cobijar presentes anteriores.
NADA COMIENZA O TERMINA ANTES DE TIEMPO
Albino Barúa llegó con intención de matarlo.
El viento huracanado se avecinaba, rastreando la atmósfera mientras el día, apagado por las rarezas del tiempo, retenía indicios de comienzo de noche. Era posible sentir el peso extraño del aire, un agolparse y agolparse queriendo reventar, atajándose a tiempo como si todavía no fuera el momento.
Canuto Leguizamón lo presintió.
Era hombre de instinto largo, aguzado en oscuridades sin reposo, en andares de sombras que muchas veces se confundían con la suya en persecuciones sin dirección exacta.
Llevaba la piel curtida, como para protegerse de miradas demasiado hondas, de demandas de ojos que vagan con la intención de encontrar presa. «Es cosa de fomentar la astucia y saber moverse», decía.
Pero ahora el asunto se tornaba distinto. Creyó que el tiempo, de tanto correr, se había apagado por el camino, así como el peso de lo ocurrido.
Después de todo, no se encontró nombre para cargar con la culpa; sin embargo, la confusión de los hechos no conformó a Albino Barúa. Partió porque se dio cuenta de que era mejor desaparecer, porque no pudo probar que esa noche no estuvo donde afirmaron que estaba, sólo porque Anselma Vicioso murió pronunciando su nombre.
Debió ir.
Era sabido, pues no se llegaba así no más para verla. Debió ir, porque su nombre estaba anotado en la libreta de Anselma Vicioso como obligación que cumplir.
Se sabía que él iba estar.
Después no hubo modo de hacer calzar su afirmación con las otras y, en medio de tanto entrevero, fue saludable partir.
Anselma Vicioso murió, sin edad para hacerlo, sin previo aviso, como forzando a la muerte para que se la llevara.
Albino Barúa se dio cuenta. Supo que algunas naturalezas no se entregan así no más. Olfateó el hecho, extrañamente ajeno a aconteceres esperados. La nariz le quedó sensible, al punto de caer en temblores frente a hechos confusos. Se prometió terminar con el temblor.
El espacio y el tiempo se habían enredado hasta amontonarse de modo abrumante, pero ahí estaba el escozor, en algún lugar de su sentimiento. Se consideraba hombre de andar en una sola dirección, sin embargo algo la había torcido: un cambio notorio, perceptible, enquistado en el pie derecho, el que no dejó de trancársele desde entonces al menor descuido. Hasta cuando azuzaba al caballo, exigiendo rendimiento.
Se había hecho muy tarde para no estar atrapado por el sueño cuando ocurrió lo de Anselma Vicioso.
No debió fallarle.
Tampoco estuvo en su voluntad. Fue esa pasada por la pulpería, detención de paso, sin ganas de prolongarla. Había mucha gente y el vaso circuló, sin dueño de boca; sólo circuló.
Pero más estuvo en su boca que en la del resto. Y luego la trampa, el sueño, el hueco vacío donde se le sumergió la conciencia. Canuto Leguizamón conocía las reglas: en esos lugares las cuentas se arreglaban de hombre a hombre, de cuerpo a cuerpo, el tiempo sólo un compás de espera, y el momento, cualquiera.
Albino Barúa siempre había sido fuerte, sin importarle el modo de medirse. Pero la astucia corría del lado de Canuto Leguizamón, sombreándolo, apagando su contorno cuando era necesario.
Y todo sin que valga la pena.
Albino Barúa tenía alma de protector, pero no era el caso de meterse a proteger la propiedad ajena. Y Anselma Vicioso lo era, «de todos a un tiempo y de ninguno cuando me viene en gana», decía.
«Entonces, para qué pelear», le venía una y otra vez a Canuto Leguizamón en sueño fraseado, arruinándole las noches, produciéndole sudores de «invierno y verano juntos», comentaba. Tenía ganas de aparecer en el fondo de la calle - con distancia de por medio, por seguridad- y desafiar a Albino Barúa a un encuentro de palabra, llamarlo de nombre completo y a viva voz para explicar lo ocurrido.
Anselma Vicioso le pegó el gran susto cuando, en medio de una risa entrecortada por insinuaciones de largo alcance, diciendo y retirando lo dicho, lanzando palabras de doble significado, lo dejó con una paternidad supuesta que le hizo tambalear la mente. No era dado a expresiones de violencia y menos aún con una mujer. Sin embargo, cada cual tiene su aguante y bien sabía Canuto Leguizamón que esas cosas no se endilgan así nomás, menos entre risa y risa como si no fuera cosa seria. «No te rías de mí», le pidió antes de entrar en terrenos de enojo. «Tanto jugar al emboque para terminar dando premio a quien no lo merece», siguió diciendo. «Pero ella parecía tentada por la prueba, buscando a quien no rebotara su afirmación, sembrando al azar para afirmarse de alguna tierra. Entonces la sacudí para que acabara con esa risa que ya la sentía adentro, con eco resonante de burla o venganza, todo siempre tan confuso con ella. Eso fue todo. La solté cuando mis manos empezaron a acalambrarse alrededor de su garganta, cuando la risa la abandonó como si hubiéramos llegado a un trato».
Así confesó Canuto Leguizamón en rueda de vasos para deshinchar la lengua.
Era época de vientos.
Siempre se habló de estación peligrosa, porque el viento acercaba lluvias y quién sabe qué más con su deslizarse libre, sin compromiso.
La confesión inició su andar, tardo por el viento.
Lo que más molestó a Albino Barúa fue la partida, la obligación de escapar, el abandono de lugares propios, la culpa del apuro y la partida. Se rodeó de silencio y sospecha, de soledad y amargura, pues los vientos seguían cursos, sin importarle frentes o lados, bandos o colores. Se cargó de tiempo y paciencia, acechando cualquier tropiezo de boca de Canuto Leguizamón. Hasta que supo lo de la confesión. Cayó en cuenta que la paternidad de la que habló Anselma Vicioso podía calzar con cualquier hombre.
Entonces sintió más profunda la rabia, como si le hubiera privado de continuar siendo cuando no le fuese posible la existencia. Fue como si lo cebasen con algún detonante para explotar cuando llegara el momento.
Empezó a prepararse.
El tiempo dejó marcado en su rostro las líneas de espera. El no llegaría de visita, golpeando la puerta para que le abrieran. Tendría otras formas de anunciarse.
Fue lo que sintió Canuto Leguizamón cuando las formas tomaron forma, escurriéndose al menor soplo de alerta. Hasta el aire estaba erizado. Aún vagaban vientos indecisos, pero había ruido en ellos, amenazas, pujos de nacimientos truncos.
Canuto Leguizamón se defendía del miedo que lo estaba invadiendo paso a paso, pieza a pieza, con una cadencia ascendente que buscó asilo en sus intestinos, haciéndolos trabajar casi sin horario, compitiendo con la inquietud de las sombras. Fue tal el desgaste que se igualó de frente y de perfil. El miedo no daba muestras de detención o abandono.
Canuto Leguizamón recordaba la fortaleza de Albino Barúa, el tamaño de sus brazos y manos, el alto de su cuerpo. El recuerdo lo agrandaba a medida que sus fuerzas disminuían. Imaginó la puerta desprendida por el impacto de una de sus piernas, la izquierda quizás, por su calidad de zurdo. Cerró los ojos para que su mirada se perdiera en el interior, sin buscar o encontrar nuevas imágenes. Quiso sepultar cualquier forma de acercamiento que ideara su mente.
El cuerpo se le estaba ablandando.
Aún así podía sentir el filo del miedo, o eran aspas que el mismo miedo había insertado para socavar lo que quedara.
«Albino Barúa llegó con intención de matarlo», dijeron. Las voces formaron espacio alrededor de Canuto Leguizamón.
Lo dejaron solo para el gran momento, la riña de gallos sin apuestas y con perdedor anticipado.
Todos querían saber cuándo, pero esa ya era decisión de Albino Barúa.
Las calles marcaban pasos, intuidos por quienes querían ver al hombre sobre los pasos para que el asunto terminara.
«Nada comienza o termina antes de tiempo», cundió la frase, sin boca precisa.
Entonces sucedió lo que Canuto Leguizamón vislumbrara: se desprendió la puerta de un solo golpe y el cuerpo grande de Albino Barúa traspasó con violencia el umbral. Adentro, un péndulo de hombre hacía sonar la viga del techo. Canuto Leguizamón se había privado de imaginar la escena.
EL ENTERRADOR DE ESPEJOS
Así se presentó en la fábrica, respondiendo al aviso.
Cuando le preguntaron su profesión, en vez de mencionar alguna que lo calificase para el puesto, contestó «enterrador de espejos», lo que hizo que don Epifanio levantara su lenta cabeza para preguntar, «¿cómo dijo?», quedándose en esa posición por miedo de que el hombre volviese a repetir lo que le pareció escuchar, porque la verdad es que necesitaba oír de nuevo algo tan fuera de lo que siempre se escucha en esos interrogatorios que se hacen para cumplir requisitos que sirven para muy poco y se anotan para recordar lo poco que sirven. Pero el hombre insistió en la profesión.
Don Epifanio llevó la vista hacia el renglón anterior donde había anotado el nombre. «Bartolomé Mercado», leyó en voz alta, «¿es usted?», preguntó, estremeciéndose como si una corriente de aire se filtrara repentinamente, o el viento ya hubiese traído anuncio de su presencia. Bartolomé asintió. Hacía tiempo que no pasaba por un sondeo parecido, pues era de durar en los trabajos. Nada más que se había cansado de llevar todos los días, de 8 a 12 y de 2 a 6, tablas finas y de dos metros de largo desde la entrada hasta el fondo de la construcción, hasta darse cuenta de que, después de ese horario, continuaba con las manos en la misma posición. De modo que se dijo que era mejor cambiar de oficio, porque sus saludos daban que hablar y los abrazos ni qué decir.
Vistió la chaqueta gris, el pantalón marrón y los zapatos negros, peinándose como siempre -con harta agua y hacia atrás- el cabello que ya le cubría la mitad de la nuca, sin que hubiese reparado en ello. Todavía le seguían resbalando algunas gotas de agua.
La camisa de todos los días estaba aún en remojo para quitarle el color tierra del cuello, marca de su oficio. La polera amarilla resaltaba, furiosa, debajo de la chaqueta. Parecía un hombre vestido de retazos.
«¿Estudió usted para el oficio que dice?», preguntó don Epifanio. «Perdone usted, pero pienso que es una ocupación extraña la suya y quiero saber si realmente califica para el puesto».
«No se preocupe; cuando me sumerjo en lo que hay que hacer, es como si no hubiera hecho más que eso durante toda mi vida», dijo Bartolomé.
Pero don Epifanio no estaba muy convencido.
Se sacó los lentes y los limpió con cuidado, volviéndoselos a poner para mirar a Bartolomé Mercado con detenimiento, pero la observación no agregó nada nuevo; sólo tuvo la sensación fugaz de una imagen de espejo, de figura plana.
Algo le atraía de ese hombre de oficio extraño no registrado en ocupaciones habituales, algo cautivante que remeció su interior, desmembrándolo. Podía sentir, independientemente, cada parte de su cuerpo, cada órgano batir su propio ritmo; un fenómeno tan raro como el hombre que continuaba parado delante de él.
Nada semejante le había ocurrido últimamente.
Bartolomé Mercado doblaba y desdoblaba su contorno. Era uno o varios, o sólo imaginación de espejo o de anteojo no muy transparente. Bartolomé Mercado parecía producir cuerpos, desplegarse como tira de muñecos de papel y plegarse del mismo modo.
«Usted debe de tener la fuerza de muchos», dijo, para deshacerse de la visión, para romper la fila de Bartomolés Mercado antes de que desbordara el recinto.
El hombre asintió con la cabeza.
«¿Edad?», preguntó.
«La de siempre», respondió Bartolomé.
Sacándose de nuevo el anteojo, «uno no tiene siempre la misma edad», dijo a ojos sin escudo.
Por costumbre, se subió la manga de la camisa y miró su reloj: estaba parado. Dándose vuelta, buscó el de pared. Ocurría lo mismo.
Don Epifanio quería deshacerse de ese hombre que empezaba a alterarlo.
«Hay muchos aspirantes», dijo, sin que Bartolomé acusase la insinuación.
Don Epifanio quería ganar o perder tiempo, no estaba seguro, pero sí despachar a ese hombre que cortaba de modo insolente el desarrollo normal de la rutina.
«¿Cuándo empezó a enterrar espejos?», preguntó.
«Es algo muy complejo. A Sebastiana, mi mujer, se le ocurrió borrar las imágenes, como dijo. Yo estaba observándome de cuerpo entero, contento con lo que estaba viendo, pero ella tembló de susto porque pensó que era otro el de adentro y le hacía gestos obscenos. Preparó una lavasa y frotó el espejo hasta que consiguió que desapareciera. Pero no crea que fue fácil. Cuando lograba borrar las piernas, volvía a formarse la cara, o al revés, hasta que por fin desaparecí del todo. Lo peor es que ningún espejo me admite, como si hubiera hecho causa común por la ofensa a Sebastiana. Pensé que se trataba de un problema de ojos, pero fue más bien un desmembramiento interior, algo así como un aullido del espíritu para resistir resplandores falsos. Pero entonces cundió el miedo. Las mismas partes del cuerpo que habían desaparecido del espejo se me acalambraban. Temí que fuese a quedarme tieso, un anticipo de momia para marcar mí tiempo y que los de más adelante me tomen como pieza de estudio. Todo se agravó cuando los relojes se detuvieron y los árboles dejaron de jugar con el viento, porque tampoco había viento. Sólo un ulular de espanto de algún adelantado que llamaba a aumentar filas. Sebastiana llegó a enfermarme con su manía. La sepulté en un espejo para que terminara de usar la lavasa. Ni bien lo hice, me di cuenta de que había perdido la sombra, la mía, o que el sol ya no esparcía sus charcos de doble faz. No tuve coraje para acabar conmigo. Lo hice con el culpable. Por eso me dedico a matar espejos y enterrarlos. Sin embargo, es extraño...».
«¿Qué?», preguntó don Epifanio, simulando seguir en el registro de datos.
«El último pedazo de espejo que entierro siempre me guiña un ojo, sólo uno, inmenso, que a veces se abre y se convierte en boca de túnel, en pasadizo. Me apresuro a cubrirlo con tierra, mucha tierra, porque adentro hay alguien, debe haber, o tal vez soy yo que me llamo para recuperarme. Algún día tendré que responder», terminó Bartolomé, olvidándose de don Epifanio.
Don Epifanio aleteó el aire con las manos.
«Está bien, está bien», dijo, al tiempo que buscaba en el cesto de desperdicios un pedazo de espejo. Sacó, en cambio, un trozo de vidrio. «Tome», agregó, «vaya a enterrarlo».
«Sólo lo hago con espejos».
«Con esto podrá ver lo que hay dentro del pasadizo. Así no lo engañarán».
Bartolomé tomó el trozo de vidrio. «¿Dónde lo entierro?», preguntó.
Don Epifanio le indicó el lugar. Bartolomé se alejó. «Quiere convencerme de que un vidrio es igual a un espejo», rió Bartolomé, tirando el trozo. Luego tomó una pala y se puso a cavar. «Los espejos navegan en lagunas propias», siguió hablando.
Bartolomé cavó hasta conseguir un hoyo de su propia altura. Continuó cavando para ubicar al otro, al del espejo, mitad suya desprendida con algún movimiento.
Entonces abandonó la faena. Le continuaba molestando que un hombre cualquiera, detrás de un escritorio cualquiera, pensase que podría engañarle ofreciendo vidrio por espejo. Sin embargo, algo de razón tenía don Epifanio o lo que sostuvo para incitarlo a cavar, es decir, que con el trozo de vidrio vería el contenido de túneles y pasadizos. O tal vez acertó de pura casualidad. Además, él no necesitaba ayuda para ver profundidades sumergidas. Lo que Bartolomé alcanzó a observar no fue de su agrado. Siempre le daba por sospechar cuando las cosas sucedían fuera de época, y la procesión que vislumbró en el fondo no coincidía con el día de ningún santo.
No estaba para tomaduras de pelo, menos aún cuando entre tanta gente pudo ver a Sebastiana y, si bien ya no se encontraba en condición de sentir culpa o de solamente sentir, algo se le removió por dentro como si hubiese tragado un objeto puntiagudo y cortante. Quiso extender los brazos y colgarse de la boca del pozo para salir. Pero el cansancio era mucho y, además, esa procesión de fondo de laberinto o de espejo parecía dañar su voluntad, impidiéndole realizar cualquier esfuerzo. Observó el espacio cavado. Era bastante para desperdiciarlo con un solo cuerpo. «Hay cosas que hay que terminar de decirlas sin que a uno le interrumpan», habló, «o tal vez don Epifanio ahuyentó las palabra para no escucharlas», concluyó.
Don Epifanio sintió el dolor en el pecho, justo cuando llamaba al siguiente en turno para la entrevista. Alcanzó a sacarse los lentes, queriendo espantar un encandilamiento entrometido.
Encontraron a don Epifanio sentado en posición de trabajo.
«Cumplidor hasta el último instante», dijo alguien. «Cosa extraña», agregó otro, «el último que entrevistó demoró bastante. A todo esto, ¿a dónde habrá ido el hombre?».
INDICE
VERÁS QUE TODO ES MENTIRA
SIGUE NEVANDO
CIERTA SEMEJANZA
OLOR A TIERRA
UNA PALOMA SOBRE MI PECHO
SE ME PIERDEN LOS MUERTOS
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS
LA MANCHA DEL QUIJOTE
EL HOMBRE DEL SUELO
¿QUÉ PASÓ ANOCHE?
PRESENTES ANTERIORES
UN HOMBRE INADVERTIDO
SE VENDEN TRINOS DE PÁJAROS
PROBLEMA DE VOCACIÓN
ESCRIBIENDO A MANUELA
AGENESIA MANDIBULAR
NADA COMIENZA O TERMINA ANTES DE TIEMPO
UN ASUNTO DE FRONTERAS
EL ENTERRADOR DE ESPEJOS
CUALQUIERA PIERDE LA PACIENCIA
COMO AMASADO A MANO
DESDE UN RECODO DE PARED DOBLADA
QUERIDO DANTE
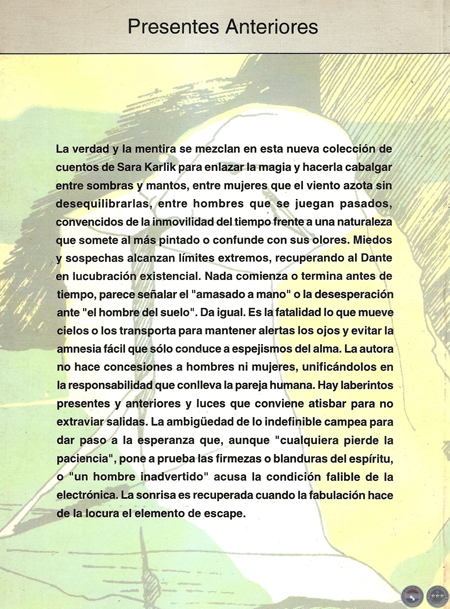






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto
