AUGUSTO CASOLA (+)
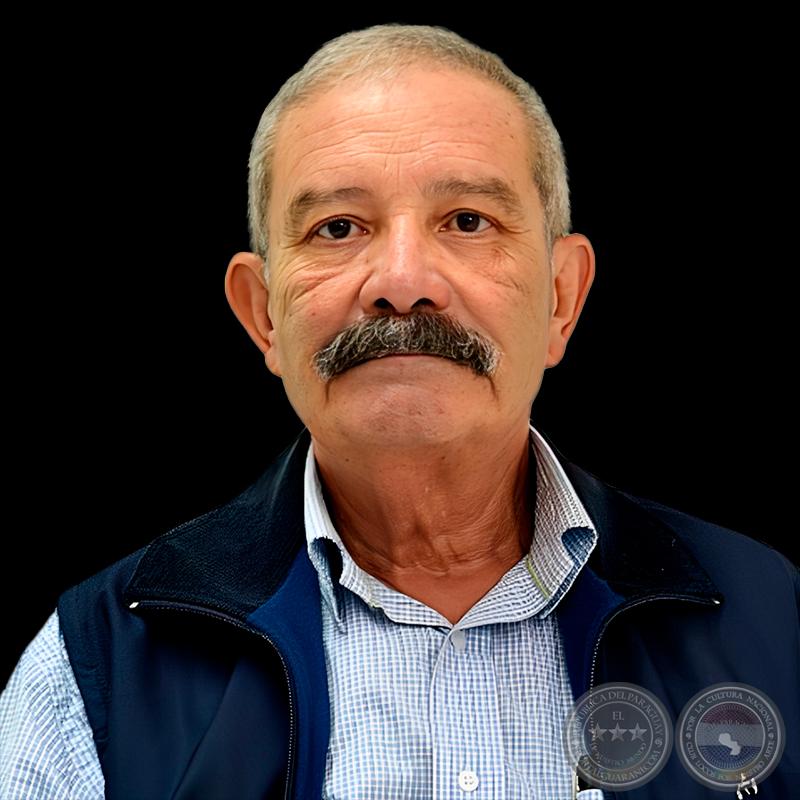


LA CATEDRAL SUMERGIDA, 1984 - Cuentos de AUGUSTO CASOLA


LA CATEDRAL SUMERGIDA, 1984
Edición digital: Alicante :
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001
N. sobre edición original:
Edición digital basada en la de Asunción (Paraguay),
Ediciones La República, [1984].
Enlace al ÍNDICE del libro LA CATEDRAL SUMERGIDA en la BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES
PRÓLOGO
PRESENTACIÓN
LA MADRUGADA DEL DÍA SIGUIENTE
WHISKY & ICE
LA HIJA CHICA
LA HERENCIA
PEDAZO DE SOL
LA CATEDRAL SUMERGIDA
CRÓNICA PARA EL ÁLBUM FAMILIAR
NOMBRE Y APELLIDO
RETRATO
LA PLACA
EL PADRE DEL LUISÓN
PARTICIPACIÓN
LA ESPIRAL
EL COMPRADOR DE SUEÑOS
LA PIEZA VACÍA
SU ÚNICO FANTASMA
EL ESCRITOR Y SU ARTE
CON MÚSICA FUNCIONAL
LA ESTAMPILLA
TACUARAL
PRÓLOGO
Augusto Casola (EL LABERINTO, 1972; 27 SILENCIOS 1975) afirma con este libro, LA CATEDRAL SUMERGIDA, una presencia creadora cada vez más definida. Creo que también cada vez más punzante. Su novela inicial anticipaba un diseño narrativo cuyos trazos fundamentales se ven ahora -como es frecuente esperar de un autor joven aunque no siempre lleguen a cumplirse los vaticinios- decididamente firmes. Estos trazos no se agotan en un repertorio funcional de instrumentos formales, en la utilería retórica que corre siempre el riesgo de quedarse o en la sola profusión o en la novedad sola. Implican, en lo esencial, una visión, un ámbito de existencia que resumen una totalidad. Esta visión y este ámbito son, en Casola, la cotidianidad, ese espacio vital múltiple y vario del acontecimiento que se nos enmascara, ocultándose, en una unidimensionalidad falsa, no por equivoca, sino por muda.
El espacio de lo cotidiano es, pues, a mí modo de ver, el lugar en que Casola escoge, no que encuentra, sus significantes. Desde luego, lo cotidiano es el contexto en el que nos constituimos como hombres. Es también el lugar en el que la historia se pulveriza en sus determinantes. Nuestro ser hombres en medio de una historia que nos transcurre -somos su paso, su hueco, su polvareda- se desdobla, traduciéndose con erratas, en la objetividad de lo cotidiano.
Casola asume precisamente esta objetividad -urgencias biológicas, imposiciones de la costumbre y otras humanidades o residuos- y la hace estallar por acumulación hiperbólica de sí misma. Es decir: como un globo lleno de aire que, al anularse como límite, se descubre sólo como portador -enmascarador- del vacío. De la inmensa, sí bien repetitiva, población de situaciones y formas (o de situaciones-forma) que constituyen esta objetividad, Casola se apropia de algunos signos: la vejez, por ejemplo, que se formaliza en objetos que remiten a un pasado devorador que erosiona el presente borrando las diferencias. O el sueño, la alucinación, la ebriedad o la locura que no ejercen en su contenido de mundo ninguna transmutación, sino que lo exageran, lo multiplican, revelando, por acumulación frenética, su perversidad, su nulidad o su absurdo.
Un autor -que es un hombre con su hambre y con su don, con la peculiaridad de que su don viene de su hambre- es una conciencia dentro de una historia. Su tentación diabólica específica está en llegar a considerarse, de buena fe, conciencia de esa historia. Lo grato de Casola es que él parece estar ajeno a esta tentación que acosa, en especial, al escritor latinoamericano. Él está y se siente estar en una historia, una historia que le interpela y a la que juzga enjuiciándose a sí mismo. Esta historia es, en su base, la de un hombre de clase media asuncena y, en segundo lugar, la de una sociedad en su conjunto que sufre la crisis, pero que la sufre en el espacio -que es tiempo detenido- de una enajenación. Esa situación de duermevela, de irrealidad (por emposamiento de realidad insignificante), de totalidad malsana, de identidades por confusión, de no-lenguaje, en suma, constituye el significado de la cotidianidad capturada por la escritura de Casola.
Esta lectura del texto implícito de LA CATEDRAL SUMERGIDA es, que duda cabe, cuestionable. Es por completo cierto que debe haber otras, situadas a diversos niveles semióticos. Una de esas otras lecturas, la única imprescindible para Ud. es la de Ud. mismo.
Comience ahora esa estimulante aventura, esa enriquecedora tarea. No sería improbable que, al final, nos volviésemos a encontrar.
Julio, 1983
F. PÉREZ-MARICEVICH
PRESENTACIÓN
Presentar un libro es una faena grata al espíritu, aunque a veces entrañe un riesgo crítico cuando quien lo bautiza no es desmenuzador de textos ni analista profesional.
Augusto Casola me ha elegido -él sabrá por qué razones- para que lo ponga ante Uds. en este día en que otro fruto de sus vigilias y reflexiones ve la luz después de un largo proceso de gestación.
Casola no es un desconocido en el difícil ministerio de las letras, pues como poeta y fabulador tiene notorios antecedentes en libros publicados como «El Laberinto», su novela primigenia, que obtuvo el primer premio en un concurso de narrativa. No se quedó allí, varado, regodeándose con el beneficio de la distinción y la publicación de su obra, sino que fiel a una acendrada vocación persiste en la tarea emprendida.
Ahora, en este acto, con sello editorial de La República, presenta su tomo de cuentos que titula «La Catedral Sumergida». En un cuento, con el mismo nombre, el autor teje una fantasía erótica, algo que parece un sueño irreal o una pesadilla sexual, en un templo sumergido, relacionándolo con el impresionismo de la célebre pieza musical de Debussy. Este cuento no condice con el impacto real, a veces desolado, de los otros, fundados en la vida, extraídos de hechos diarios, en que la compleja trama de una humanidad doliente se extiende sobre hombres y mujeres como inmensa telaraña que los aprisiona entre sus hilos sutiles, pero asfixiantes. Como dice el crítico Francisco Pérez Maricevich en el prólogo de esta primera edición
|
«lo cotidiano es el contexto en el que nos constituíamos como hombres. Es también el lugar en el que la historia se pulveriza en sus determinantes. Nuestro ser hombres en medio de una historia que nos transcurre -somos su paso, su hueco, su Polvareda- se desdobla, traduciéndose con erratas, en la objetividad de lo cotidiano». |
Los cuentos de Casola agregan a nuestra escasa narrativa, un hito más. Pero cabe considerar que el autor no se fija en mitos ni trata de hacer un realismo mágico en el que las irrealidades son primordiales y las realidades, secundarias. En las páginas de este libro no hay juegos de palabras ni una morosa delectación en describir paisajes ni hacer literatura barroca. Es más, podría decir con honrada sinceridad, que Casola huye, como de un fantasma, de todo barroquismo. Su pintura, su escritura, se ciñe al hecho directo, en forma tal que quien lo lee se siente sorprendido por esa descarnada actitud de marginar lo poético, que sería arrequive, para clamar, por medio de la prosa, en lo dolorosamente prosaico que es el vivir en un mundo caótico, triste y tan duramente inhumano por ser, valga el término, demasiado humano en una dimensión opuesta a todo romanticismo. No todo lo que escribe Casola en sus 20 cuentos ocurre en la ciudad, devoradora de vidas. También hay escenarios campesinos, con personales atados a la tierra, dependientes de ella, Situados en un entorno que al menos tiene aristas coloridas y no grises.
En suma, nuestro autor, ingeniero de profesión, mensura tipos y psicologías diversas, para ofrecernos una muestra, planificada, de las vicisitudes del hombre.
Casola, es miembro del Pen Cub del Paraguay y la entidad, a través del que estas deshilvanadas reflexiones hace, se siente honrada en presentar este libro de un conspicuo socio.
JOSÉ ANTONIO BILBAO
5-Abril-1984
Presidente del P.E.N. Club del Paraguay
LA MADRUGADA DEL DÍA SIGUIENTE
La luna tempranera de las tres de la tarde, moneda incompleta, cuarto creciente, especie de mancha transparente, extemporánea sobre el cielo brillante y azul, soplo de viento que agita el verdín y el calor, enmarcan la hora en la cual Luciano inicia la cochura del chipá, que alienta en un humo oloroso y blanco, volviendo constantemente la cabeza hacia el sendero polvoriento, esperando, como hace todas las tardes de luna tempranera.
-¿No llegó todavía?
-Ya te dije que no puede, que no va a venir más, contesta su mujer, mientras acomoda en el canasto, la primera hornada de la tarde.
-Yo sé que va a venir -insiste Luciano y aspira el sahumerio que brota del horno de adobe y arcilla colorada- ¡Vos qué sabés! Te digo que va a venir nomás, porque ayer soñé una cosa rara y seguro que es buen anuncio.
La luna premonitoria sigue desvaída en el cielo intenso de la tarde cuando Luciano saca la segunda hornada, tan apetitosa, que apenas puede resistir el impulso de meter uno de los panecillos en la boca. Lo detiene la mirada dura de su mujer.
-Hoy vendimos mucho -comenta ella-. El segundo canasto ya se acabó.
Luciano se rasca el cuello, torturado por los mbarigüí: -¡Cómo pican estos bichos! -exclama- Me parece que va a llover un día de éstos.
La mujer carga el aromático manjar en el canasto grande que trajo la chica. El bolsillo delantero del delantal abulta en billetes apelotonados y su cuerpo, ancho y ondulante, se mueve con lento vaivén de las nalgas, al caminar.
Volviéndose hacia el hombre que sigue dándose palmadas dice: -No te hagas ilusiones. Hace tres meses que sigue éste calor y no hay esperanza de que cambie. Mirá nomás cómo está el cielo... Esos bichos te pican de puro hambrientos.
Luciano ceba el tereré en la guampa ornamentada con sus iniciales.
-A mí me parece que no pasa otra semana sin lluvia. Hay muchas nubes: el sudor resbala sobre las mejillas del hombre y marca, en su rostro, una larga cicatriz rosada que se abre paso entre la polvareda que forma una segunda epidermis sobre su piel, antes de gotear en la camisa transpirada.- Te estaba contando pues ese sueño raro que tuve -le dice a su mujer sorbiendo la infusión. Yo no aparecía, pero había un perro blanco, muerto, que se caía de espaldas en un precipicio.
-Yo no entiendo de sueños -la mujer coloca el canasto sobre la cabeza de la chica y siente como le crujen los huesos raquíticos-. Esta es la última tirada -dice-. A ver si vendés pronto porque después quiero que levantes la ropa, antes que sea de noche.
Luciano deja la guampa a un lado y queda mirando el camino que sigue la muchacha. El apteraó, aplastado sobre su cabeza, se confunde con los cabellos desgreñados: -Va a venir por ahí- señala con el mentón-. Vos no me creés pero yo sé lo que te digo. Ese sueño que tuve...
-¿Porqué no te levantás y hacés algo? -responde Gumersinda con voz agria-. No sé lo que te pasa por ahora. Vos sabés bien que no puede ser -se dirige al rancho balanceando las nalgas inmensas-. Luciano, dejate de soñar y vení a tomar cocido o qué, ¿querés? No sé lo que vas a conseguir repitiendo siempre la misma cantinela.
El hombre levanta la vista hacia el cielo y vuelve a bajarla hasta sus pies descalzos.
-A la pucha que no me dejas en paz...
-Si te dejo, vas a estar todo el día haraganeando en esa silleta y hay un montón de cosas que hacer. Mirá nomás cómo está la casa. Hace años que nadie le pinta y el catre ese donde duerme la ñorsa va a caerse un día de éstos. Tiene todos los tornillos flojos y vos, lo único que querés, es estar ahí, sin hacer nada.
-Le estoy esperando, nomás -responde Luciano sin abandonar la mirada soñadora.
Quedaron muy lejos, en el horizonte de los recuerdos, los días en que Luciano iba a los bailes pueblerinos, persiguiendo muchachas y trabándose en discusiones por asunto de naipes o polleras. Al juntarse con Gumersinda, dejó todo eso para trabajar en su capuera y en la producción casi industrial del chipá, que logró alcanzar renombre hasta en la capital. En esa época, Luciano era incansable.
Construyó el rancho y, cuando Gumersinda descubrió su estado de gravidez, el hombre duplicó la actividad de los hornos, contratando gente que lo ayudara a fabricar y a vender el producto, llegando a enviar cien tiradas por día, que distribuían las camionetas, provistas de altoparlantes, anunciadores del sabor.
María Isabel conocía a su padre por el olor a tabaco, mezclado con el aroma del chipá recién hecho y por las interminables frases cariñosas pronunciadas con voz gruesa, en la dulce entonación de su idioma ancestral. A los tres meses reían juntos, a los seis, ella gateaba entre las piernas de Luciano y las montañas de chipá, acumuladas en el patio y de las cuales, María Isabel, probaba algunos trocitos que derretía entre sus encías sin dientes. Por momentos, Luciano dejaba de amasar, introducir y sacar del horno los panecillos y se dedicaba a jugar, diciendo cuantas ternuras pasaban por su cabeza, a las que María Isabel respondía con largas carcajadas sin dientes, de puro contento, sin entender nada.
El día de su primer cumpleaños, la casa estaba completa, con olor a pintura fresca hasta en el patio, donde los árboles lucían un aspecto alegre después del blanqueo de sus troncos. El pueblo, unas treinta familias, fue invitado a festejar el acontecimiento, y desde las ocho de la mañana, el rancho reluciente, se convirtió en el centro del desfile multicolor de matronas engalanadas y señores que, al influjo de los aperitivos, convertían sus bocas en torbellino de risas o se dedicaban a relatar anécdotas gloriosas de los años de guerra, mientras sus mujeres atendían a los niños, el asado, los chorizos, las morcillas, yendo de aquí para allá y sirviendo las bebidas que corrían en abundancia. Para la ocasión, Luciano hizo traer ciento cincuenta docenas de globos en la variedad más increíble que pudo imaginar y, durante una semana, la chiquilinada se pasó inflándolos hasta sentir los pulmones empequeñecidos, la boca seca y las rodillas temblorosas, pero al llegar el gran día, colgaban del techo, en las ventanas, de los árboles, en cada rincón de la casa, hasta la carreta y los cuernos de los bueyes se adornaron con globos inmensos.
Después del chocolate (que Gumersinda preparó en una olla gigante de cincuenta litros) y las chipitas con cada una de las letras del nombre de su hija, Luciano y los demás invitados varones, se sentaron a truquear hasta la noche. Se encendieron los faroles a querosén y a los sones de la orquesta, contratada en la capital, bailaron los jóvenes, que no iban a desperdiciar esa oportunidad que quizás no volvería a repetirse.
Cerca de las tres de la mañana, la nena despertó sobresaltada, con sus ojos negrísimos atravesando la oscuridad que no comprendía. Bajó de la cuna, cruzó el pastizal entre las parejas que bailaban, se acercó a Luciano que no la vio y siguió caminando, hacia el bosque, atraída por los miles de ruidos, apenas audibles, de los animales nocturnos y el crujir de la hojarasca, pisada por sus pies helados. Se internó en la maraña de yuyos y ramazonas fantasmales, en pos del llamado que la despertó del sueño. Cruzó el arroyo, dejó marcas de unos dedos pequeñitos en la arena blanca de la orilla y se perdió en la oscuridad indecisa de la madrugada del día siguiente a su primer cumpleaños.
Se dieron cuenta cuando la mamá fue a ver si la nena estaba mojada para cambiarle los pañales. Nadie supo decir nada ni la vio. Luciano y cuantos hombres podían estarse en pie, iniciaron la búsqueda desesperada de la niña que se internó en la selva, sin importarle los globos, ni la música, ni la torta de tres pisos, ni su futuro en el rancho junto a sus padres, ni nada sino el insistente requerimiento del bosque que la impulsó a mezclarse con la maleza, dejando impreso sus dedos redondos, en la arena del venero como prueba de esa extraña nostalgia.
Nueve días después, rendidos por la fatiga y Luciano presa de una angustia desconsolada, volvieron a la casa que aún tenía algunos globos, desinflados y tristes, colgados de las ramas dormidas de los árboles.
-Ha de volver -exclamó sentándose en la hamaca- una criatura así no puede irse tan lejos. A lo mejor se quedó dormida dentro de algún tronco, en el bosque, pero seguro que va a volver...
Gumersinda limpió la casa, quitó los residuos de la fiesta, salpicó con agua de balde el piso de ladrillos y salió al patio, respirando a pleno pulmón, mientras de sus ojos caían lágrimas silenciosas y en la boca, le daban vueltas y vueltas las palabras que necesitaba decir a gritos, sin hallar el cauce por donde dejarlas escapar.
-Va a volver uno de estos días -le contestó Luciano cuando ella quiso saber, después de siete meses de la desaparición si debía guardar luto por la hija-. Se viste negro por los muertos y María Isabel no está muerta, así que déjate de preguntar macanas.
Gumersinda encendió esa noche tres velas a San Judas Tadeo y rezó un rosario porque fuesen ciertas las alucinaciones de su marido. Desde aquel día en que fueron a buscar a su hija sin hallarla, le seguían persiguiendo las lágrimas y dándole vueltas en la boca las palabras que no podía pronunciar.
Volvieron a preparar chipá, el negocio anduvo bien y Luciano no recordó más a su hija hasta tres años después, el día de su cumpleaños.
-Hoy cumple cuatro -le dijo a su mujer.
-Cuatro ¿qué?
-María Isabel -respondió Luciano muy serio tenemos que preparar la fiesta.
-Pero si no está.
-Ya sé, pero ha de venir.
-No viene más, Luciano, te digo que no viene más.
El hombre no le dirigió la palabra en todo el día, pese a los esfuerzos de la mujer, que procuraba reconciliarse con el marido, uniendo a él su dolor común.
Gumersinda sentía que las viejas palabras iban a brotar, mezcladas con el aire refulgente del campo verde, fresco, oloroso. Salir, aunque Luciano se negara obstinado a reconocer esa realidad, acaso superior a su capacidad de resistencia.
La hora de los mosquitos y el chillido de los grillos tomó a Luciano sentado en la silleta del patio, frente a los hornos sin humo, en melancólico trasluz de rojo fuego, que extendía los brazos, desgarrando el vientre de la selva. Estaba quieto, formando parte del crepúsculo que huía entre el alboroto desafinado de pájaros invisibles y los cambiantes matices de una naturaleza triste, con la camisa desabotonada, flotando en la brisa. Así lo vio su mujer, al acercarse con un tazón de chocolate que había pedido y le escuchó decir, en voz baja, las palabras que abrieron ante ella todo el universo de su desolación, las que durante años anduvieron revolcándose bajo el paladar de Gumersinda.
-Mi hijita..., mi pobre hijita -al tiempo que de sus ojos, fijos en alguna lejanía interior, caían dos lágrimas impregnadas de los reflejos del recuerdo, provenientes de la línea perdida del arroyo, donde quedaron las formas de unos dedos pequeñísimos.
Estiró otra silleta y se sentó a su lado, en la penumbra, bebieron juntos el chocolate, dejando pasar las horas, hasta que la oscuridad fue completa y sólo una espesa vía láctea de luciérnagas inquietas, emitía destellos intermitentes al reflejar, sobre la superficie del campo, el brillo de las estrellas.
Al volver la chica con el canasto vacío, Gumersinda la esperaba en el mecedor de mimbre, que se deshacía en chirridos, al arrastrar su cuerpo de matrona, para delante y hacia atrás, en una sucesión inacabable de vaivenes.
-Aquí te dejo la plata, la señora -dijo.
-Bueno, andá a bañarte ahora antes que haga más fresco.
Luciano se acercó a su mujer sentándose en el otro sillón.
-¿Qué estás pensando? -preguntó.
-Nada ¿y vos?
-Nada.
Permanecieron sin hablar, escuchando a la muchacha sacar el agua del pozo, el ruido de la roldana, su deslizarse de pies descalzos sobre la arena del patio, cómo vaciaba el contenido del cubo en la palangana grande, el chapoteo del líquido, alzado con las manos para mojar el cuerpo teñido de luna.
Casi podían oír cómo tiritaba al frío contacto y el deslizarse de la toalla sobre su piel. Se puso los zapatos, el vestido color ciclamen y fue a sentarse frente al portón. Recién entonces, la pareja de ancianos, se percató del largo silencio que los había envuelto en una tenue capa de armiño impalpable. Luciano encendió un cigarro, aspiró el humo de tabaco fuerte, secado al sol, recorrió con la vista las paredes del rancho vacío, cada hendidura, cada recova desconchada y, sin poder soportar por más tiempo el hábito que pesaba sobre sus años de esperar inútilmente el sueño de la juventud, dijo, dejando gotear las palabras:
-No vino, otra vez..., mañana puede ser.
-Puede ser, Luciano, puede ser -contestó su mujer y permanecieron silenciosos, mirando la noche, con los ojos tristes y desolados, que en aquella madrugada, se opacaron para siempre.
WHISKY & ICE
Le digo «Delcy» y ella me mira con sus ojos, negros y sin emoción, fijos en los míos, acostumbrados como están a mirar sin ver, con la opacidad que se les habrá contagiado del tiempo que lleva trabajando en esa whiskería -últimamente, si uno analiza bien, se da cuenta que las denominaciones de las cosas, los lugares, las personas y las actividades que se desarrollan o ellas desarrollan, han sido rebautizadas, con nombres más sofisticados y eufemísticos, a los que estábamos acostumbrados en mi juventud.
Así, a los advenedizos se los llama consecuentes, a los ursos, financistas. A los ladrones, estafadores, coimeros y otras alimañas afines, se les confiere la cualidad de portentos comerciales. A los chiquilines petulantes y mal educados se les dice conflictuados, a las casas de cita, moteles y a los quilombos, whiskería. Podría seguir mencionando nuevas designaciones de las viejas costumbres, usos y sitios, si no fuera porque me resulta fastidioso dar la impresión de ser un cínico de ingenio, lo que no soy, o al menos, ingenioso, aclaro, antes de recibir el comentario de algún avisado observador de los que hay por ahí. Solamente a las reas se les sigue llamando putas, sin retaceos.
Le llamo «Delcy» y me mira entre los destellos de las luces estroboscópicas, música beat y jóvenes in. Yo solía decir antes música moderna, nuevaoleros, etcétera, pero se quedaba sin entenderme, por eso, cuando dije «Delcy», no me asombró que me observara de tan lejos, con sus pupilas estáticas en el pestañeo de las luces, sin dar importancia a lo que oía, ni a la música beat del casetero, que desliza sus melodías entre los dedos de las parejas que bordean la pista donde nadie baila, absortas en las caricias preliminares, matizadas con las risas agudas de las mujeres.
Las piezas tienen luz roja, filtrada por los agujeros de los ojos y bocas de las máscaras de isopor que les sirve de pantalla y son toda la iluminación, cuando uno entra a los tropezones con la silla o la cama hecha por décima vez y me dice: -Tenés que pagarme antes
-No -respondo- mejor cuando terminemos.
-El patrón quiere que se cobre adelantado.
-Así no quiero. Te voy a dar después.
La música sigue sonando y llega algo diluida hasta nosotros. Ya no digo «Delcy». La acaricio y desprendo el bretel de su corpiño. Ella ríe, con esa risa opaca y afectada, de tanto andar en la penumbra.
-¡Si ya me conocés! -exclamo haciéndome el molesto- No sé porqué me pedís que te pague antes.
-El otro día me jodieron
-Aha...
Me acuesto después de haber puesto mis ropas sobre el respaldo de la silla. Su piel desnuda adquiere la coloración púrpura que vomitan las máscaras. En el salón siguen las risas, las conversaciones en voz baja y los dedos que investigan entre las minifaldas, que exhiben muslos y bragas, teñidas de historias nostálgicas.
Digo «Delcy» pero no me escucha. Canturrea la melodía que atraviesa las rendijas de la puerta cerrada tras la cual, está otra habitación con su pareja, la latita de cerveza medio tibia sobre la mesita de noche, su ropa a un costado sobre la silla, la mediabombacha y las botas blancas, bajo la cama.
Cierro los ojos sin decir nada pues ya no es Delcy, sino una masa sudorosa de carne marchita unida a la mía, que desprende, al transpirar, su olor a jabón y perfume baratos, y me contagia esa languidez de su mirada sin vida, oscura, inerme a causa de los reflejos rojos que brotan de dos esquinas de la habitación. Hacemos el amor con rabia -lo digo así para no resultar chocante- como si cada acción, cada movimiento, buscara separarnos, con una intensidad en la que nada tienen que ver las emociones y tratando de lograr lo antes posible ese placer obtuso y alucinado, proveniente de ésta masturbación de a dos, en la cual, el último gemido está cuajado del sabor amargo aposentado en nuestra angustiosa soledad, más vasta y desolada tras esa cópula lasciva, que culmina en la caricatura grotesca de un orgasmo sin ternura, condicionado a los reflejos involuntarios de mi cesión.
No digo más nada. Enciendo dos cigarrillos y dejo uno entre sus labios. Vuelvo a dar una mirada accidental a las máscaras, que siguen brillando con su risa fija y repulsiva, al humo que sale de nosotros y se expande en el ambiente, como extoplasma de nuestros cuerpos y a la palma de mis manos, en las cuales, olfateo su aroma peculiar, antes de repetir «Delcy», en un susurro final que permanece colgado de las sombras.
Ella no habla. Mejor. Prefiero que siga así, de ser posible desde que la saludo hasta la hora de despedirme. Puede ser que un día me anime a decirle:
-Apagá la luz esa, por favor, no quiero verte -pero tengo miedo a que me mal interprete y se enoje conmigo. Pero me doy cuenta que comienza a ponerse inquieta. Va a hablar. Ya se levanta. Tiene las botas puestas. Saco del bolsillo un billete arrugado que le alcanzo sin abrir la boca. Yo sigo tendido para verla vestirse con prisa. Arregla sus cabellos largos.
-Vamos pues afuera -exclama, sin más preámbulos.
-Ya enseguida.
Es poco más de las once y empiezan a llegar otros hombres que, al encontrar pareja, forman extrañas figuras chinescas en la semioscuridad de luces estreboscópicas -digo bien, ahora. En un rincón veo a Delcy tomada del brazo de un tipo corpulento, cuya grasitud excede su cintura y cuelga siguiendo la circunferencia del vientre, por encima de los límites del pantalón. Yo tomo otra cerveza, sentado en uno de los divanes y la veo dirigirse hacia el cuarto que acabamos de abandonar. El gordo ríe y la abraza, como si quisiera aplastarla, Delcy, ríe.
-No, gracias, salí recién, nomás. Estoy tomando una cerveza nomás.
Parece frustrada cuando vuelve a la pista, con el gordo detrás suyo, serio y jadeante, observando a su alrededor, como si temiera encontrarse con algún conocido, tal vez, y enseguida escapa hacia la calle.
¿Todavía no te fuiste?
-No. Estoy haciendo tiempo.
-¿Querés entrar otra vez?
-No.
-Dame un cigarrillo, entonces.
Va al encuentro de un nuevo cliente. Tiene buena planta y me alegro por Delcy -echa humo por los agujeros de la nariz y sonríe entre sus labios pálidos, los ojos negros, negros, clavan la vista atónita en los chisporroteos de las luces giratorias, las luces negras, las luces estroboscópicas o como quieran llamarlas mientras continúa la música, las risas y los ajustes de precio entre Delcy y un caballero muy elegante de traje y corbata floreada que fuma cigarro, mientras otro tipo se divierte introduciéndole la mano por debajo de la minifalda y canturrea, haciéndose el desentendido.
- ¡No pues! -dice Delcy y se vuelve a medias. El caballero la sigue al cuarto mientras el cargoso repite su juego con otra de las chicas.
Yo salgo dando paso a cinco muchachos barullentos que ahora llegan, con olor a alcohol y despedida de soltero. Salgo y voy, por las calles que me alejan de Delcy, que debe estar con el elegante, encamados, la corbata sobre la silla, su pollera sobre la silla, sus olores mezclados, impregnándolo todo y las botas blancas, bajo la cama.
LA HIJA CHICA
Cuando nació nuestra hija chica, vivíamos desde varios años atrás, en la casona que pertenecía a la familia de Estela, mi mujer. Teníamos ya cuando eso una hija de tres años y medio.
La casa era de una arquitectura bien arcaica, con un largo corredor yeré interno que limitaba el amplio patio central, dando al conjunto la apariencia de esas construcciones auténticamente coloniales cuyas vigas, exageradamente grandes y semipodridas, descansaban sobre una hilera de cariátides de mirada sonámbula, como fantasmas aburridos de tanto estarse ahí quietos, soportando la presión del techo decrépito, todo cubierto de moho, tela de araña y humedad.
No habían muchas piezas desocupadas pues, desde los tiempos del bisabuelo de Estela hasta la fecha, la situación económica de la familia hizo honor a aquél célebre aforismo de «abuelo panadero, hijo caballero, nieto pordiosero» y no sólo eso, ya que en realidad cambiaron mucho los tiempos, desde la época del bisabuelo al de sus descendientes, tíos y primos de mi esposa, que, en dos o tres generaciones, no dieron muestras de talento comercial y uno a veces pensaría que hasta de lucidez. Lo cierto es que uno a uno fueron refugiándose en el caserón, lo mismo que Estela y yo cuando nos casamos, y allí cada uno vivía o vivió, en esas piezas su propia vida, casi sin preocuparse de los demás habitantes del colmenar y hasta reaccionando con violencia a los muy escasos intentos de intromisión a las celdas de sus hábitos, por parte de los otros cenobitas, sea quien fuere el intruso, excepto, tal vez, la tía Carolina, a quien conocí poco antes de su muerte y me pareció la única persona normal de la casa.
Cuando yo llegué, quedaban dos piezas abiertas donde nos ubicamos con Estela y después Elena, nuestra primera hija. La habitación ocupada por el tío Jerónimo no se abría nunca y se le dejaba la comida en una banqueta junto a la ventana enrejada de donde la retiraba -no sé si él o alguna de las ratas que cruzaban de vez en cuando el patio. Las cinco piezas contiguas estaban cerradas, selladas con sendos pasadores de hierro, asegurados con candados grandes y herrumbrados. Estela me explicó que habían sido las habitaciones de otros tantos miembros de la familia que murieron muchos años atrás y que, a partir de entonces, no las volvieron a abrir, por orden de la tía Carolina, siguiendo la costumbre familiar. Ahora bien, la razón que motivara esa tradición no se me explicó ni yo insistí demasiado en averiguarla, tal vez porque soy poco curioso por naturaleza, o, acaso, porque en realidad, todas esas piezas cerradas, con sus pasadores cubiertos de telarañas, me produjeron siempre un cierto desasosiego que procuraba esconder, aún cuando no me considero de esas personas imaginativas a quienes de pronto se le ocurre tener miedo y entonces crean un miedo para terminar teniendo miedo de su propio miedo.
Pero uno se acostumbra a todo o a casi todo, en realidad, y de a poco fui identificándome con el ambiente de la casa, y, lo que en un comienzo considerara excéntrico e irreal, terminó resultándome rutinario, como los conciertos de mandolín del tío Jerónimo, que, a veces, los iniciaba a las dos de la madrugada para acabarlos bien entrando el amanecer.
Cuando nació Elena, nuestra hija mayor y fue creciendo, quedábamos en la casona nosotros y el tío Jerónimo, a quien pude ver fugazmente la noche del velorio de su hermana, tía Carolina. Y fue después de la medianoche, cuando no estaban sino los parientes más cercanos (a la mayoría de los cuales había visto una sola vez, el día que nos casamos Estela y yo).
El tío Jerónimo apareció en la puerta de la pieza de la tía Carolina vestido con un camisón largo, llevando en una mano el gorro con pompón y en la otra, su mandolín. Estaba tan pálido como la hermana colocada en el cajón y eran muy parecidos, ojerosos ambos, la piel pegada a los huesos, los labios finos, la frente característica de la familia, alta y noble, coronada por una espesa mata de cabellos blancos que le llegaban hasta el cuello. Fue sólo un momento, pero los observé primero a él, después a ella y me corrió un escalofrío, como si se hubiesen repetido las imágenes y volvieran a ser uno solo. Pero el tío Jerónimo se alejó enseguida y la impresión de que por algún influjo mágico la muerta y su hermano se habían unido (sorbiendo el que aún vivía alguna clase de aliento postrer de la tía Carolina), desapareció y volví a estar en un velorio común y corriente, solo que no me abandonaba la impresión de que recién después de irse el tío Jerónimo, la tía Carolina se murió del todo. Un rato después llegaron, hasta los que permanecíamos acompañando a la difunta, las pulsaciones del mandolín y quedé dormido.
Al día siguiente cuando desperté, el féretro se encontraba cerrado y en la sala. Observé también que la habitación de tía Carolina tenía echado el pasador de hierro y colocado un candado grande, parecido a los de las otras piezas cerradas del corredor.
Cuando murió el tío Jerónimo, algo así como un mes antes del nacimiento de nuestra hija chica, yo no estaba porque había viajado al interior por un asunto de negocios. Sólo al volver me enteré del suceso y cuando pregunté, me contestaron que el mandolín lo llevó un tal Eusebio, un hijo natural que tenía el tío Jerónimo -me enteré ahí nomás aunque parece que todo el mundo lo conocía, ¡quién lo hubiera imaginado!- y, por supuesto, la puerta de su cuarto estaba cerrada, candadeada y ya empezaba a semejarse a las demás. Como dije antes, uno se acostumbra, a todo, aún a una casa como la nuestra de la cual se ha de pensar que es medio rara, con todas esas puertas sin abrir y esas estatuas-columnas y esos ruidos que uno escucha de vez en cuando, cuando se acomodan los goznes resecos o cae la llovizna negra del polvillo en que se va transformando el techo, por el comején, o cuando las ratas roen los muebles que quedaron encerrados en los cuartos hieráticos o cuando la argamasa reseca de las paredes se descorcha, agotada de años y agostada por el calor y la humedad. Bueno, lo cierto es que tanto Elena, como nuestra hija chica, alegraban mucho la vieja casona y se divertían de lo lindo, haciendo más ruido del que se habrá escuchado en ella en por lo menos cincuenta años.
Ni a Estela ni a mí se nos ocurrió abrir nunca las piezas clausuradas, en parte por parecernos sacrílego romper la tradición y, en parte, porque con las dos habitaciones que utilizábamos, la cocina y la sala, era suficiente espacio para nosotros y las niñas, pues si bien teníamos algunas comodidades como el juego de living y el televisor que le regalé a Estela en nuestro aniversario pasado, los muebles apenas disimulaban los inmensos ambientes de casa vieja que, en realidad, eran demasiado grandes para nuestras escasas pertenencias.
No le dije nada a Estela, pero volví a sentir el casi olvidado desasosiego de otras épocas y una constante opresión en el pecho, a medida que iba creciendo nuestra hija chica, pero no le dije nada y, sin embargo, sabía que algo raro estaba ocurriendo, pues me daba la impresión de percibir una respiración profunda desplazándose dentro de las mismas paredes, agazapada tras las puertas y ventanas clausuradas, como si por entre las rendijas casi invisibles de suciedad, escapara el aliento áspero y pastoso de las piezas, tanto tiempo aisladas de la casa y de su vida cotidiana.
En realidad, al principio yo tampoco me percaté del cambio, porque después de todo, ella era una criatura como otra cualquiera, que deja sus zapatos en cualquier lado y se sabía que eran suyos por la forma que tenían y porque estaban uno aquí y el otro debajo de la mesita de la sala; o uno aquí frente al sofá y el otro a su lado, con las medias a medio metro una de la otra y de cada zapato, y cosas así, que se ven todos los días cuando se tiene una hija chica, y que a nadie llama la atención porque después de todo, esos desórdenes y rarezas son propios de las niñas. Y yo creo que ni ella notaba nada, porque seguía igual que siempre, un poco más llorona de lo que la paciencia podía soportar, a veces, un poco más cariñosa, cuando quería algo, o de balde nomás, dejando su muñeca en la sala, el portafolios de la escuela, en el zaguán, el guardapolvos en la mesa de la cocina y un cuaderno sobre la tele y la caja de lápices en la heladera, como hizo una vez y le dije a Estela cuando se enojó, bueno - ¡no es para tanto! si al fin de cuentas, ella es la hija chica... Me parece que fue Elena, su hermana mayor, quien lo supo desde el principio, pero no dijo nada, porque estaría aburrida de que nosotros no la entendiéramos y nos pusiésemos otra vez a recriminarle con eso de que porqué siempre tenía que estar en contra de su hermanita o era que no le quería luego y que era chica y no entendía todavía las cosas. A mí me parece que Elena se dio cuenta antes que nadie y no dijo nada, por eso.
Pero después el asunto se volvió más peliagudo. Ya no eran el guardapolvos, los zapatos y el portafolios los que aparecían y desaparecían por las habitaciones de uso diario en la casa y Estela empezó a llevarse cada susto que, al principio, le daba risa pero después ya no tanto, cuando empezaron a salir muñecas de tres ojos y piernas sin cuerpo recorrían en cualquier momento del día o de la noche el patio, taconeando con energía. Pero resultaba todo esto especialmente desagradable por la noche, porque uno, ya adormilado o durmiendo, a veces, se despertaba con el lógico sobresalto que corresponde al ver flotando encima de la cabeza alguna figura informe y alucinada, fosforescente en la oscuridad. Por supuesto, mi esposa y yo comenzamos a preocuparnos y le preguntamos a Elena si qué le parecía a ella que estaba ocurriendo en nuestra casa y, como hace siempre, primero nos miró de arriba y abajo y vuelta arriba, mientras de la cocina venía flotando una mano que asía el sandwich, que recién yo había preparado para cenar, y respondió, como la cosa más natural del mundo: -Tu hija chica está soñando ya otra vez -y salió al patio perseguida por dos piececitos de cartón pintado que, por las apariencias, pertenecieron alguna vez a una muñeca despedazada quien sabe dónde. Llegamos hasta nuestra hija y al despertarse nos dijo que sí, que estaba soñando precisamente eso. Todas las cosas insólitas desaparecieron y en la pieza quedó el desorden habitual de ropas y útiles escolares, que hay siempre —28→ esparcidos en las casas, cuando sobra espacio o cuando se tienen hijas chicas.
Nos fuimos acostumbrando a ver cosas raras cuando nuestra hija menor dormía y la mayor se distraía, sin darle importancia a las plantas que surgían de las patas de las camas o a las cabezas que iban flotando en el aire, husmeándolo todo y hablando entre sí sin articular sonidos, y parecían de verdad y por eso fue que se asustó tanto la muchacha nueva, cuando estaba repasando la sala y encontró un cuerpo sin cabeza sentado en el sofá y unos brazos gesticulantes en el sillón de al lado. Pero se asustó tan grande, que tuvimos que pagarle el día entero y encima un taxi, porque temblaba que ni podía caminar, y eso que tratamos de explicarle que no había motivos para tener miedo, que era un sueño nomás. Lo cierto que se fue y después que nos ocurrió lo mismo con otras tres o cuatro fámulas, decidimos realizar nosotros mismos los quehaceres domésticos, aunque Elena protestó, diciendo que ella ya otra vez tenía que hacer cosas por culpa de su hermana y la otra porqué yo voy a tener la culpa y Elena vos sos la que tenés esos sueños que le asustan a la gente y la otra yo no tengo la culpa porque mis sueños le asusten a la gente.
Más adelante decidimos no salir más ni recibir a nadie. Ya por entonces la casa se había transformado en un manicomio y era de locos vernos a nosotros mismos paseando por el patio, por entre las estatuas cuyos ojos parecían seguir el movimiento de nuestros cuerpos imaginados, figuras que de pronto desaparecían tras las puertas cerradas y volvían a aparecer a nuestro lado o detrás nuestro, cubiertas de un polvillo gris, que olía a oscuridad y encerrona y que, supusimos, era el vaho existente dentro de las piezas. A veces nos encontrábamos corriendo de un lado a otro, buscando Estela mi yo real y yo buscando a la Estela real, mezclándonos tanto que, al final, no sabíamos si estábamos hablando entre nosotros o con un sueño de nosotros. Chocábamos con las imágenes y no se sabía si uno hablaba con sueños o con personas, pues unos y otras contestaban algo a las preguntas y hasta me conversaba a mí mismo y, de pronto, debía escapar dando saltos desesperados, huyendo de las grietas que se abrían de golpe en el suelo o taparme los oídos para no escuchar el ensordecedor lamento plañidero del mandolín, que sonaba todo el tiempo, y cada vez peor, porque nuestra hija chica se fue desinteresando de cualquier otra cosa que no fuera soñado y vivía durmiendo.
En un momento que estuvo despierta, cuando volvió el silencio y desaparecieron las figuras que nos venían acosando y la casa readquirió su aspecto agotado y triste y la vieja y pesada arquitectura de cariátides el mismo aire de estolidez en sus ojos vacíos, pude encontrar a Estela y le dije que llamáramos a un médico, pero ya la hija chica cabeceaba como un borracho, a pesar de los sacudones que le dábamos, y de sus oídos escaparon, aleteando, un enjambre de luciérnagas enloquecidas, acosadas por una espesa nube de libélulas que chocaban entre sí y, todas juntas, luciérnagas y libélulas, tropezaban con nosotros, queriendo metérsenos en la nariz, en los ojos, en la boca. La única tranquila seguía siendo Elena que no dejó de mirar la tele dando de tanto en tanto, uno que otro manotazo para alejar a los insectos.
¡Pero qué pasa! -exclamé asustado. Elena seguía viendo la tele cuando comenzamos a flotar con todo lo que había en la pieza y, a nuestro alrededor, las sillas, la mesa, el televisor, al que se asió con fuerza Elena para no perder un minuto de su programilla favorito y yo, pataleando cabeza abajo y mi esposa aferrada al velador que también se pone a volar. Le grito desde una esquina del techo.
-Hay que despertarle a la hija, hay que despertarle a la hija- demasiado tarde. Entramos a girar en un remolino que nos acerca a su vórtice y me veo despedazado en miles de partes repetidas que se mezclan con los ladrillos de la casa, las tejas del techo, los pisos, las puertas cerradas, que son arrancadas con violencia, aumentando la furia de la tempestad e inundando el ambiente con el aliento pútrido de su encerrona, y, a través de los marcos, desencajados y pálidos, tengo tiempo de ver los rostros de los tíos y las tías sentados en sus féretros desteñidos, cubiertos de telaraña y polvillo, observándome un segundo, ojerosos e impávidos, antes de ser también absorbidos por el torbellino y ya no sé dónde están las realidades y donde las ilusiones al divisar, en el fondo del abismo, a mi hija chica que sonríe dulcemente a sus sueños de los cuales, ahora entiendo, entraremos a formar parte definitivamente.
P.S.
Ayer pasé por enfrente de la casa de nuestros vecinos y me pareció raro que la puerta cancel estuviera cerrada con el pasador de hierro, echado por fuera y un candado viejo y mohoso. No sabía que hubieran salido de viaje, a pesar que no les veía más desde hace dos o tres días.
HERENCIA
Iban por quince días de soplar un viento norte asfixiante y acedo, y cerca de seis años de repetir, don Lezcano, su vieja historia de la herencia que nunca acababa de llegar.
-Se los ve siempre juntos -con el saco flecudo y los bolsillos agrandados de contener cuantas porquerías encuentra entre los desperdicios de las casas- a don Lezcano y al viento norte, que lo rodea en su mantilla pegajosa de arenisca y hojas secas. Van y vienen acompañándose, y hasta se diría que el uno no podría existir sin el otro, como si entre ambos mantuvieran un incesante coloquio, reproducido luego en el palpitar de las hojas de los árboles, a la hora sedienta de la siesta o en el gemebundo crepitar de su silbido entre las rendijas añosas, dejadas por el burdo acabado de las puertas y ventanas de tabla de los ranchos.
Llegó al pueblo y allí se quedó. Tal vez impresionado por la iridiscencias cambiantes del río al reflejar en él sus matices de sangre, el sol que moría cada atardecer entre las hileras superpuestas de nubes inmóviles. Se quedó. Con el viento norte, sus ojos negros enrojecidos por el alcohol, su olor a humedad, y arena blanca, adherida a la frente surcada de arrugas. Casi nadie descubrió la presencia del intruso hasta unos años después de concluida la fábrica, cuando quedó mudo el aserradero que con sus hojas gastadas, jamás produjo tirantes sin defectos para los techos de las viviendas de bloques de cemento, construidas para el nuevo personal que iría a vivir allí.
Durante la construcción de las viviendas, los obreros fueron reclutados del lugar y de los pueblos vecinos de aguas arriba, donde años atrás floreciera una antigua fábrica explotadora de quebracho que, ahora, se había transformado en una mole inerte y deshabitada en la cual ni siquiera querían vivir las cucarachas. Y por entonces, ya todos lo conocían, especialmente el dueño del almacén, donde solía pasar el sábado de tarde hasta bien entrada la noche, sentado frente al vaso de caña, jugando maca-í con otros parroquianos, tan indolentes como él, e indiferentes a cualquier cosa que no fueran las cartas o los tragos. Por esos días fue que comenzó de nuevo la correr la voz de que don Lezcano sería pronto dueño de una respetable fortuna en la capital, lo que le sirvió un tiempo, para obtener créditos que no podía pagar, a no ser que llegara la tan mentada herencia. Se terminó la construcción de la fábrica y el dinero se volvió esquivo. Hasta las fiestas bulliciosas de todos los días de la semana, excepto sábados y domingos, suspendidas por instrucciones del paí (dadas desde el púlpito), se fueron espaciando y las mujeres, gritonas y alegres, juntaron sus ropas brillantes, sus perfumes olorosos, el oropel de sus joyas y un buen día desaparecieron del pueblo, tan repentinamente como habían llegado. Sólo don Lezcano, el río, las piedras blancas, el viento norte y la pobreza, permanecieron en el lugar. En la fábrica no querían viejos, los créditos se cerraron y el hombre se vio obligado a recorrer las calles polvorientas, haciendo aquí y allá alguna changa, especialmente en el atracadero, donde una o dos veces por semana se arrimaba un lanchón cargado de provisiones: galleta, ropas, zapatos y bebidas en general y cargaba las bolsas que esperaban su embarque en la ribera, en el depósito de la fábrica. Con algunos indios de los alrededores, descargaban las bodegas y las volvían a llenar con las bolsas que harían el viaje río abajo, recibiendo a manera de jornal, una botella de «arí», un buen plato de locro y algunos billetes que nunca alcanzaban para apagar la sed o saciar el hambre hasta el próximo embarque.
Cuando se consideró que la herencia no llegaría nunca, ni las pocas mujeres, viejas desdentadas, que seguían prestando sus servicios a los obreros de la fábrica, se interesaron más en él, y los niños descalzos lo seguían donde quiera encaminara sus pasos lentos, de viejo vagabundo, acosándolo como un enjambre de abejas y repitiendo sin cesar en letanía:
-Lezcaña... Lez...ca...ña... Lezcaña...
-Un día de éstos van a ver, pendejos pelotudos, les voy a cagar a patadas si le agarro ahora van a ver -y el corrillo seguía a sus espaldas, a distancia prudencial, por miedo a ser tomados por las manos grandes y velludas del viejo que recorre tambaleante uno u otro sentido del sendero arenoso, agitado por el viento áspero y macizo que no cesa de levantar la polvareda seca que se prende a la frente sudorosa y al saco harapiento del hombre que va, sin ir a ningún lado.
La luna llena se deslizó sobre la superficie oscura del río -semejante a una sábana inmóvil- limitado por las altas paredes rocosas a un lado y la vegetación negra, exuberante por el otro, y transformó al pueblo en diáfana fulguración pálida de calles lunares, marcadas por el pisar inseguro de don Lezcano, que todas las noches, busca un rincón abrigado para protegerse del rocío del amanecer. Flota en el aire ese frío tembloroso y sin nubes que baja del espléndido cielo, increíble y brillante. Tomó los últimos cinco tragos que sobraban en la botella, la arrojó lejos de sí y se acomodó lo mejor posible, embozándose en el saco sin botones del que levantó las solapas para cubrir sus orejas.
El día amaneció hermoso, flotando en la brisa que respira del río y penetra hasta el alma de los ribereños. Se puso de pie y caminó hasta el embarcadero, por si hubiese llegado alguna barcaza. Lo saludó el susurro del agua, corriendo mansa entre los pilotes carcomidos. Sentía la boca seca y un hormigueo incesante cosquilleándole la garganta. Hacia las tres de la tarde, escuchó el ronroneo del avión correo dando vueltas sobre el pueblo y que aterrizó fuera del alcance de su vista.
Sin darle importancia, siguió caminando. Fue cerca de la casa del administrador de la fábrica donde le alcanzaron las voces urgentes de una persona que corría tras él repitiendo su nombre: -«¡Eh, don Lezcano, espere, don Lezcano!».
A lo mejor es un changa pensó.
-Don Lezcano -era el hombre del correo-. Vino un sobre grande para usted, con muchos sellos -hizo una pausa-. A lo mejor nomás es la herencia...
-Y, a lo mejor -respondió el viejo.
Llegaron hasta la pista de aterrizaje a cuyo terraplén llamaban pretenciosamente aeropuerto. Un grupo de vacas angulosas, con la piel que les hacía de bolsa de huesos, masticaba el pasto en medio de la pista. Para entonces, el aeropuerto estaba lleno de gentes curiosas que hablaban todas juntas haciendo todo tipo de conjeturas.
-¿Sabés que ahora don Lezcano es rico? Allá viene. ¿Viste que se fue don Molinas luego a buscarle?
-Por lo he visto era cierto nomás eso de la herencia. ¡Qué bárbaro!
-Y por lo he visto. Yo creía que era pura bola de él, para chupar fiado, pero por lo he visto...
Cuando el viejo recibió el sobre, bastante abultado por cierto, lanzó sobre la concurrencia una mirada benévola, algo despectiva. Rasgó el papel y todos callaron. Se podía escuchar cómo abría en dos partes el sobre. Los vecinos seguían llegando y hasta la fábrica cerró dos horas antes a causa del acontecimiento, ya que nadie trabajaba, desde que escucharon el comentario de que la herencia de don Lezcano había llegado, por fin.
-¿Y...? ¿después? -lo urgió don Molinas ya inquieto ante la lentitud del hombre en leer la misiva.
Don Lezcano lo miró sin prisas, clavando en él una mirada profunda y calmosa:
-La herencia -contestó- murió mi padrino y los abogados me hacen saber que me dejó la herencia.
Aquello fue el pandemonium. Los hombres gritaban y se abrazaban, las mujeres lloraban de alegría, corriendo a cubrir de besos al afortunado, que seguía sonriente y tranquilo como siempre. Las campanas de la iglesia repiquetearon y se levantó agudo el silbido de la sirena de la fábrica, uniéndose al júbilo del momento.
Los perros, entre asustados y aturdidos por el bullicio descomunal, ladraban agitando las colas alegres y, del extremo de la pista, surgió un mugido saturado de regocijo.
-Tengo que irme a la ciudad -dijo don Lezcano- pero no tengo para mi pasaje.
-Pero si le vamos a regalar, hombre, ¡usted puede salir mañana mismo en éste avión! -exclamó Molinas sin aflojar su abrazo.
Esa noche no durmió nadie. Se bailó en el patio de la escuela hasta el amanecer, con la orquesta de los muchachos de la secundaria. Don Lezcano comió como nunca y bebió como siempre. Todas las chicas lo sacaron a bailar y, aunque no era muy diestro en las danzas modernas y cayó cuatro veces al piso, nadie se burló de él, ni cejaron las mujeres en disputarse la pareja.
Cerca de las ocho de la mañana don Lezcano subió al avión, rodeado de la gente del pueblo que vitoreaba su nombre.
-Volvé pronto, don Lezcano, no te vaya a olvidar de nosotros.
Los cocoteros se transformaron en puntos espesos y el río semejó una larga serpiente inmóvil. El viejo, recostado contra el respaldo del asiento en el pequeño espacio del avión, se sentía satisfecho.
-No podía fallarme luego mi padrino -pensó-. Ahora que se murió voy a poder vivir tranquilo con su negocio de café. Siempre le dije que quería esos sus cajones con termo para vender en la cancha. Y no me falló.
PEDAZO DE SOL
Estaba sentada ahí, a la sombra del mangal, frente a los horcones del corredor, viendo distraídamente a las hormigas ir de las ramas del jacarandá, encendido en lila, al suelo arenoso y ardiente en lenta, interminable caravana y pensaba (la muerte ha de ser así) en la muerte. Doña Josefina llegó hasta ella -rebozo liado a la cabeza- cabellos grises y arrugas en la cara, en los párpados y sobre todo, en la comisura lánguida de sus labios.
-Pedazo de Sol... Pedazo de Sol -el viento norte orea con lasitud mañosa su madrigal de hojarasca seca y arenilla y levanta del patio, una alta polvareda salpicada de ramas agrietadas por el tiempo- Pedazo de Sol.
-Me parece que fue por agosto o sino por Julio cuando se fue en la ciudad para ver si conseguía trabajo. Esta foto es del viernes ése que nos fuimos a despedirle en la estación, allí estamos todos junto y se le ve medio atrás de Eulalio.
La tarde cae ahogada en el lago del cielo -dedos asidos a las ramazones de los árboles y, simultáneamente, de los tejados negruzcos de las casas.
El empedrado se tiñó de rojo y las ventanas tuvieron un breve centelleo antes de quedar opacas y desleídas en la oscuridad.
-Yo le visto una vez cuando me fui en la ciudad pero ella hizo que no me reconoció y miró otro lado, ya andaba bien vestida luego y no con esas ropa medio sucia de cuando vivía aquí en el pueblo.
-No te habrá querido saludar nomás, porque andaba luego haciéndose la chusca y no quería que se sepa que venía del pueblo.
El tren eructó la humareda pegajosa de sus intestinos y el fotógrafo los metió a todos dentro de la cámara, bajo el mantón negro con que se cubría la cabeza.
-Ponete más adelante para poder salir bien y que se te vea, mi hija.
La estación quedaba triste después, y, los que miraban cómo desaparecía el tren, sentían la extraña congoja llena de humo y viento norte de los viernes.
-¡Hay que ver qué triste que se puso doña Josefina!
-Y el pobre viejo también.
La mujer espantó una mosca moviendo frente a sus ojos la pantalla que descansaba sobre su falda y fijó la vista en el recuadro de la fotografía, cuyo vidrio, cubierto en parte con horruras de cucarachas, presentaba un contorno amarillento y ajado. Por la ventana se introdujo el fresco de la tardecita agitando las cortinas en la penumbra de la habitación.
-Si no venís pronto ya no vas a verle más a tu mamá. Está por morirse.
-Ahora ya no puede decir que no nos conoce y si no viene es porque no quiere nomás saber nada de nosotros.
-Hace rato luego que yo ya no tengo más hija.
-Pero y porqué usted no se va a traerle de nuevo, don Eulalio, si sabe bien lo que ella hace en la ciudad.
-Si ya me fui una vez y me dijo que me deje de joder porque ella gana más plata que yo trabajando todo lo día en la capuera y me miró como si no fuera su padre porque estaba con mi ropa gastada y mi sombrero pirí en la mano y parecía luego que quería que me vaye porque no sé quien lo que tenía que venir.
-Este año tenés que hacer tu primera comunión...
-En el catecismo me enseñaron que no se puede comer la hostia si se tiene pecado porque después cuando te morís, te sale por la boca y uno se va en el infierno.
Dejó de jugar con el encaje de la pollera. Sintió las manos sudadas por el miedo a irse con el señor gordo, aunque lo mismo tenía que hacer lo que decía la señora o se mandaba a mudar. Pero sentía asco y algo que le daba vueltas en el estómago. Después se levantó, entraron en la piecita de atrás y él le puso la plata dentro del corpiño. Se reía y le echaba en la cara el mal aliento de cerveza rancia que escapaba de su boca.
-Lástima por don Eulalio, después de todo, él tanto que le quería a su hija.
-Pobre, de vera. Y me parece que doña Josefina se enfermó despué de que supo eso de Pedazo de Sol.
Después que comenzaron a vivir juntos, ella salía poco a la calle y los mandados los hacía la muchacha. De noche tenía que cerrar los ojos para no verlo cuando se desvestía, bufando por el calor, pero mejor eso que volver de nuevo a esa casa de puterío, con la vieja roñosa, las reas y esos borrachos. Mejor así.
-No viniste a verme, Pedazo de Sol, y me morí sola. ¿Porqué no viniste aunque sea una vez?
Pensó que las palabras le cayeron desde arriba, del techo carcomido por el termite, que cada día se condensaba algo más, para transformarse en llovizna fina y negra, cubriendo el suelo de una costra menuda, semejante a ceniza pero más oscura y desapacible, y sin la alegría del chisporroteo bullicioso en que se deshacían las pavesas del horno cuando, recargado por el calor del fuego del interior, donde se preparaba el chipá-guazú anticipando la comilona del Miércoles Santo, preanunciado en la tristeza somnolienta del Jueves, que desemboca en la desoladora melancolía del Viernes, a las tres de la tarde, cuando el cuerpo del Jesús de madera de la iglesia, era bajado de la cruz, envuelto en lienzos, y los ojos húmedos por las lágrimas, se retraían para esperar la gloriosa resurrección.
Después desapareció y no la vio más en sueños, ni cuando estaba sola en la casa, esperando a que volviera el hombre a quitarse la ropa, bufando; pero desde aquel día siempre tuvo miedo, y más aún porque doña Josefina no parecía enojada -estaba triste, nomás- la cabeza cubierta por su rebozo negro y los ojos mirando lejos, como si no estuviese frente a ella.
-Cuando se murió su hombre se le quedó la casa donde vivían y otras que alquila. Ahora ya no tiene porqué preocuparse, si vive bien, dicen, pero no sale nunca de su pieza porque está llena de manchas y llagada por su cara y en el cuerpo. Parece lepra pero no es, no se puede curar.
-Y han de ser sus pecados, o qué...
Siempre quise agarrar una mariposa, pero cuando estoy cerca se me escapa y tengo que andar siguiéndole por todo el patio hasta que, de puro cansada, me voy a sentar debajo del mango o sino junto a mamá, que cocina cerca del horno, en la olla vieja y me dice Pedazo de Sol, andá traeme la cacerola o, Pedazo de Sol, no rompas ese plato.
La foto la observa mientras sus manos revientan en flósculos azulados y la pieza se llena de las miasmas pestilentes que destila su cuerpo que mira con ojos sanguinolentos, desorbitados, próximos a reventar, sin moverlos, por temor a que se caigan de las órbitas.
-Después si que ya no vino más. Ni siquiera cuando se murió su mamá, ella que se hacía la hija mimada, se fue nomás a terminar como cualquier puta con suerte que, porque es linda, encuentra un macho que le mantiene. Y te acordás cómo se hacía que ni a su papá no le quiso recibir y cuando uno del pueblo se encontraba por ella, era como si nunca te vio y miraba a otro lado para no saludarte.
Doña Josefina se perdió entre las sombras -sin ruido- tal cual había llegado. Se quedó sola, la fotografía en frente y con miedo, Pedazo de Sol, que no te fuiste un poco a verme y me morí sola. Ella se levantó pero no había nadie y las cortinas se estremecieron con el viento.
Sintió que la boca se le torcía hacia abajo y la nariz le chorreaba sobre los labios mientras su piel seguía abriéndose en los pimpollos hediondos de la descomposición y los pedazos de su cuerpo, desparramados, alrededor de la silla, parecían gusanos queriendo asirse a algo, los dedos, los brazos, las piernas y toda ella explotando, convertida en nuevas porciones pútridas de vida. Quiso atajar uno de los ojos pero ya no tenía manos y la bolita resbaló hasta el suelo donde reventó con un «puf» que dejó escapar el pequeño torrente de lágrimas guardadas entre sus paredes exangües.
Desde la ventanilla del tren veía pasar los cocoteros, las vacas, los campesinos que saludaban con las manos y el sol, desangrándose entre los matorrales, esparcidos sobre la tierra roja, recién mojada por la lluvia de la siesta, y el humo de la locomotora deslizándose hasta ella como una culebra insidiosa, envolviéndola para otra vez dejarla suelta, libre de nuevo, sola, avanzando hacia la ciudad.
-Pedazo de Sol -la fotografía, los miembros esparcidos y el cuerpo sobre la silla, próximo a derrumbarse sobre el lago de animales reptantes que eran ella, el único ojo clavado de espanto sobre el rostro sin formas, deslizándose hacia el abismo de silencio que vislumbraba, pues al querer abrir la boca y lanzar un alarido de terror, toda su sangre escapó a borbotones, en un vómito interminable que cubrió el piso donde se ahogaron los gusanos de sus manos, de sus pies y toda ella, sumergida en el océano de su cuerpo.
-Pedazo de Sol..., dejale a las mariposas -ya flotando hasta desaparecer, hundida en la marca de su vida, con la foto que la observa entre tímida y risueña, Pedazo de Sol, despidiéndose de todos en la estación antes de comenzar su tránsito entre los cocoteros, el campo, la ciudad. Se ahogó sin gritar, con sus miembros muertos mirándola desde los ojos sin cuencas, Pedazo de Sol, donde éstas que veo tu muerte desde afuera y soy otra vez yo, frente a mí, sola, Pedazo de Sol.
LA CATEDRAL SUMERGIDA
Más que verla, la presiento, tendida en esa posición disciplente, tan característica en ella y que siempre me resultó excitante, aún ahora, porque sé que anuncia el siguiente suspiro de mujer ansiosa o satisfecha, sosteniendo todavía en la mano el pene semi erecto y la rodilla izquierda recogida y algo separada de la derecha que, con la pierna, descansa extendida, toda ella laxa y lánguida, como si su fuerza, que a veces transforma en rabia y otras en gemido, existiera sólo para el amor, cuando con experta maestría de sacerdotisa, discurre el rito sin olvidar ningún detalle, sin perder de vista el momento precedente ni descuidar el que se aproxima, alerta a las vibraciones que recorren la nave del templo que es su cuerpo, atenta al temblor que sobresalta y a los leves sonidos que escapan gemebundos de la boca de quien, a su lado, es iniciado y dios a un mismo tiempo, arrullado por los acordes, sublimes en matices que van y vuelven ronroneantes, a sus labios, proyección de las intrincadas profundidades de esa carne tibia y oscilante que se aleja y aproxima, en el enajenante vaivén del ritual, cubierta de humedad la tersa orografía de su cuerpo cuyos senos, salpicados de brillante rocío, suben y bajan la oscura cima de pezones negros, duros, exigentes, acompañando los murmullos que la agitan y recorren, en el sudor nacido de ellos, en descendente manantial que busca el páramo sin grietas del vientre, para perderse en un costado, antes de alcanzar el ribazo que bordea sus muslos, capiteles de las columnas perfectas del Santuario, convergentes en el espeso follaje protector de la puerta de la catedral sumergida en silencio y misterios guardados dentro de la caverna temblorosa de ansiedades, a la vez tímida e impúdica en su forma de darse cuando quiere, virgen sin recato, vestal dormida en los brazos del dios a quien entrega una vez más los pétalos caídos de su pureza extraña y repetida en el vientre terso, en los muslos ansiosos, embebidos en la transpiración pegajosa de la superficie de su piel, para unirse aún más al cuerpo que escudriña, que hurga, que urde, que investiga con anhelo insaciable, sin dejar de susurrar las guturales invocaciones premonitorias del placer que busca y rehuye en frenesí, por obligar a una concentración absoluta que ni acepta ni reconoce retaceos. Ella es la hierofante de sí misma y de la vida de quien con ella, arde, se extingue y desaparece para integrarse y ser otra parte de ella, que, en imagen de mujer es toda hembra, primitiva ansiedad de génesis en cada fibra, en cada nervio, cada aliento, resumen de gemidos y anhelos guturales, heridos al vibrar el aire entre sus labios, entreabiertos en ese gesto de dolor placer, restallando en los dientes blancos y pequeños que surgen, en una media sonrisa, desde el primer momento, cuando clava con sus ojos y las uñas resbalan sobre la piel ajena del dios, de mi piel, de mi presencia plena flotando dentro de la catedral desnuda y tibia, entre la neblina que no cambia y persiste reflejada en el aura palpitante de los cuerpos.
-«Englutié» quiere decir, sumergida.
Por las noches, especialmente los sábados, cuando nos quedamos en casa, suele sentarse al piano con un cigarrillo colgándole de los labios y los ojos entrecerrados, irritados por el humo. Le gusta dejar a sus dedos blancos y nerviosos, salpicados de pecas, deslizarse sobre el teclado de marfil amarillento, interpretando a Debussy. Cuando le pregunté, me dijo «englutié» quiere decir, sumergida.
Las puntas góticas, los muros espesos, el ritmo de su sangre, el contrapunto de la respiración sincopada a su piel, en el terso arcón que despide el aliento profundo de vida, arcaica y nueva, renovada a cada instante de copulación mística y mítica, arrojándonos a playas desconocidas en pleamares vehementes, de aromas y suspiros entrelazados al sudor de los cuerpos, síntesis de humor humano e incienso, confundidos en la catedral de la sacerdotisa como siempre que unimos nuestros alientos, moléculas informes, ajenos, solos, vivos, Vibrantes en el frenesí que crea y destruye, que exige y empuja las palabras a los silencios inconexos, en la materia de formas, única y presente, en momentos y segundos reglamentados, donde somos otra vez distintos y otra vez somos pareja en vez de uno solo, al derrumbarse la catedral y renacer del polvo de argamasa deshecha, revuelta entre las cumbres y las simas, entre los muslos entreabiertos y el vello arcano, húmedo aún por la explosión de esa entrega del instante que no fue mío, que presiento más que veo en la mano crispada, en el sudor frustrado, en el calor hecho exudación y muerte, en los ojos abiertos, vidriosos de espanto y de vacío y su boca, de dientes blancos, mostrándose obscenos entre los labios, por cuyas comisuras, bajaron dos hilillos de sangre que mojaron las sábanas, antes de coagularse y que, pronto, adquirirán el tinte herrumbroso del olvido y la calma plácida de ausencia y me siento flojo y extraño, contemplando esos ojos que se pierden, fijos, igual a cuando me miran sin ver y le pregunto en qué piensas.
Te contemplo ahora, aunque sienta heladas mis entrañas, que se abrieron dando paso al grito desgarrador de vísceras ardientes, locas por llenar de sangre tu boca y mis manos que también cuelgan lánguidas como yo, flotando como yo, presintiendo ese cuerpo que no es mío y el sexo derramado e inútil en una mancha espesa que miro absorto, hipnotizado por la traición muerta en esa carne extraña, en esos ojos de mirada extática, que nunca comprendieron, ni yo, ahora que los veo, templo mío, acercándose de a poco al frío que ya debe ir royéndote los huesos e integrándose a tu sangre aún tibia pero inmóvil, en su premonición de eternidad, mientras de entre la humareda del derrumbe, va surgiendo la catedral, poblada de fantasmas, ni dioses ni cuerpos, espíritus tangibles, informes, lejanos, horrorosos, que surgen lentamente, de entre las brumas.
CRÓNICA PARA EL ÁLBUM FAMILIAR
I
El rostro de Mariela (vetusto y humillado como la casona, el cortinaje y su soledad) tuvo un ligero sobresalto al escuchar las pisadas que, se le antojaron, en el zaguán como una prolongación opaca del gemido de la puerta cancel al abrirse. «El cuerpo boca abajo, la cabeza ladeada a la izquierda, estaba replegado sobre sí mismo, y la mano derecha crispada contra el vidrio de la puerta, parecía querer aferrarse al péndulo del antiguo reloj de pie, que no se detuvo, en las casi ochenta horas transcurridas desde el momento del supuesto crimen, hasta su descubrimiento, por parte de las autoridades».
Respiró el aliento del jazmín antes de entrar a la sala donde Gilberto se entretenía revisando las fotos del viejo álbum familiar. Lo contempló desde la puerta que, a propósito, golpeó al cerrar. Se volvió hacia ella sobresaltado. Inés ya puso la mesa pero todavía no tengo ganas de cenar. A mí, el solo verte todo el día sentado y sin hacer nada, ya me quita el apetito.
Llegaba hasta ellos el monótono tac tac del péndulo del reloj:- No sé porqué tenés que humillarme siempre y sobre todo cuando hay gente extraña. Vos sabés bien que no estoy así por mi gusto. Me tiene atado esto «Al abrir la puerta cancel, el hedor se hizo insoportable. Mire que lo veníamos sintiendo desde tiempo atrás, creídos que se trataba de un animal muerto, un perro o una rata, pero nunca hubiéramos imaginado esto. Yo, particularmente, suponía que se llevaban bien, claro, ni ella, ni la Luisa, se dieron nunca con nosotros, aunque la veíamos subir a los coches que, de fija, se ponían a bocinar de madrugada. No se puede decir que fueran buenos vecinos»
Ese es tu problema y no necesito nada de vos. Sola, me puedo arreglar muy bien. Estoy podrida de escenas. Vos y tus amigos no respetan nada. ¡O creés que nadie sabe a qué viene el desfile de autos frente a casa!
Vos no hables. Vos si que no tenés nada que decir. En vez de estar agradecido, que se te tiene que limpiar hasta el culo desde hace diez años y lo único que hacés es compadecerte. ¿No sabes ya de memoria las fotos que están en el álbum? ¡Si hasta podés decir cuál viene primera y cuál después!
«Llamó la atención de los investigadores, así lo expreso el comisario inspector Ignacio Martínez, encargado del caso, el hecho de encontrar, bajo el cuerpo de la víctima, una fotografía vieja amarillenta desde la cual, por extraña ironía, el grupo familiar sonreía despreocupado. Tal vez signifique algo, o acaso, haya sido un mero recuerdo sentimental. Una ironía cruel, escondida entre los tantos misterios que rodean a éste apasionante caso» Gilberto cerro el álbum e hizo girar las riendas de su silla para encarar a Mariela:
-Siempre fuiste despiadada.
-Digo lo que siento. No hace falta mentir si una es lo suficientemente fuerte para soportar sus propias verdades. Vos sabés bien que siempre dije que la mentira es el escondrijo de los débiles.
-Como yo...
-Como vos y todas las personas que han vivido a mi alrededor. Es una maldición que tengo. Nunca encontré a nadie que valiera la pena: vos, paralítico y Luisa que nos transformó en el hazmerreir del barrio.
Luisa cerró la puerta (temblorosa y con la respiración entrecortada) mientras siguen los gritos de Mariela, el llanto angustioso de Inés, la ventisca acompañada de esa llovizna interminable de julio y el frío del este, el miedo en los ojos negros de Inés y el olor a miedo, que transpira su piel oscura, escapando por las axilas para llenar la habitación y empapar la casa con su aliento ácido de espanto.
-A la calle ¡rea de mierda! Ese es tu lugar -Gilberto sin distraerse de las fotografías, se repetía: -Esta es de cuando fuimos por primera vez a Buenos Aires. Esta es en el Parque Caballero, junto a la estatua de los leones y en el fondo se ve el riacho Caracará, con el caserío -Rió bajito, entro dientes, como queriendo hurtar el sonido de su risa- Esa vez me fijé en el invierno y en cómo caían las hojas de los eucaliptos.- A la calle, ni un minuto más bajo mi techo. ¡Ni un minuto más voy a soportar seguir viviendo junto a una asquerosa como vos!
-Pero si mañana ya me voy a irme junto de mi tía, la señora, si ahora no tengo plata. Qué lo que voy a hacer...
Escuchó el portazo y debió realizar un esfuerzo para llegar hasta la ventana y correr los visillos, a tiempo para distinguir la figura enjuta y encogida que doblaba la esquina, con el vestido sacudido por el viento, desnudando y aplastándose contra las piernas flacas y huesudas que se perseguían inseguras, queriendo alcanzarse la una a la otra, para darse fuerzas.
Fueron tres golpes en la cabeza y un tajo profundo producido en la espalda, cuando el cuerpo caía. Este hecho, pone de manifiesto el ensañamiento del asesino, ya que la muerte acaeció, a más tardar, al segundo impacto. Casi con seguridad, podríamos decir que el criminal atacó presa de una furia incontrolable y demente, cuando la víctima se encontraba distraída».
-¿Quién estará caminando por ahí adelante? -miró el reloj. Las diez. El primer gong de las diez, el segundo, el tercero.
Gilberto abrió los ojos sobresaltado. Se había dormido. La luz del velador daba directamente sobre el álbum. La tía Petronila, con Irene y Francisca, en el parque. Un retrato sofisticado de Mariela vestida a la moda charleston, cigarrillo con boquilla y muslos generosos bajo los flequillos de otomán, y Gilberto sonriente, con el sombrero panamá ladeado a lo golfo, cigarrillo prendido entre los dedos y el traje color crema -me acuerdo bien- cruzado y con botamangas anchas enredadas a las piernas.
-Estuve dormitando pero me pareció escuchar algo. A lo mejor era parte del sueño. ¿Cuál era mi sueño? Me parece recordar esas imágenes, su rostro mirándome con ojos fijos e inexpresivos, injertados en las facciones de los fantasmas que se cruzan conmigo cuando recorro las aceras. Pasan a mi lado y siento la amenaza constante -no sé qué van a hacerme, ni cómo- de esos rostros poseídos por un rencor sordo y extraño. Ya no tengo la seguridad de que fuera así. Nunca puedo recordar con claridad ese sueño, pero sé, que, bajo los ojos que me observan, existe sólo una mancha blanca, húmeda y pringosa.
«Resalta el hecho de que a nadie se haya visto en la casa desde el momento de cometerse el crimen hasta el atroz hallazgo. Los vecinos comentaron con nuestro periodista, especialmente enviado para obtener la información auténtica y de primera mano, que satisfaga la exigencia de nuestros apreciados lectores, que desde dos meses atrás, aproximadamente, los autos de los habitués dejaron de visitar el lugar de manera sorpresiva y, a pesar de mis esfuerzos, explicó una vecina, no pude ver más a Luisa subir o bajar de ningún coche, y eso que gran parte de mi tiempo, sobre todo de noche, me quedo detrás de las persianas del balcón, no porque sea chismosa ni nada, sólo que me gusta saber qué hace la gente que vive a mi alrededor, ya ve usted lo que pasa... Además, fue tan raro todo. Una a veces llegaba a tener miedo de ellos. Ya le habrán contado cómo no hace mucho le echó a patadas (perdone usted la expresión, pero es así) a la criada y la pobre fámula salió a la calle con un paquetito bajo el brazo y tiritando a más no poder porque soplaba un viento este con llovizna y la chica ésta, muerta de frío, con su vestidito corto y un saquito bánlon de morondanga que no le protegía nada, porque parece que ni tricota tenía abajo».
«Le cuento nomás para que se haga idea de cómo era la gente ésa. Y después, orgullosa, eso sí, por el apellido, cómo les picaba por arriba, porque no tenían un mango, pero les picaba. Nunca hablaban con nadie del vecindario, ni salían a sentarse en la vereda en verano, pero lo que se dice nunca. Ellos metidos ahí adentro y desde las diez los bocinazos y la Luisa entrando y saliendo con un tupé que mejor no le digo».
Mariela quedó inmóvil. No escuchaba ningún ruido y ese silencio espumoso de la casona la inquietó más que las anteriores pisadas. Sólo el reloj emitía el acompasado palpitar de su corazón metálico y, en medio de la habitación, se confundía con el del pecho de la mujer, resonando juntos, hasta no distinguirse si fuera o dentro de ella, o si era su propio corazón el que la había abandonado, introduciéndose en el mecanismo del reloj, para darle esa continuidad implacable que lo mantenía vivo. Luisa acomodó el vestido celeste de la muñeca, la hizo sentar en la butaca colocada frente a su cama y permanecieron largo tiempo mirándose sin decir nada.
-A vos te quiero, te quiero mucho -la muñeca parpadeó al intentar una sonrisa y dejó escapar el gorgorito de siempre, como si gimiera.- Te quiero porque soy tu mamá. No vayas a tener miedo, pero no sirve que salgas afuera. Mejor te sentás en tu silloncito y mirás cómo cae la lluvia que moja los árboles y la enramada del jardín. Si te portás mal, Jesús puede enojarse y no te va a querer más. Ahora vení, dame un besito.
Jesús estaba colgado en un cuadro de la sala, con sus ojos dulces, las palmas de las manos exhibiendo las heridas causadas por los clavos de la cruz y el corazón abierto, de donde manaba una sangre espesa y brillante: -Yo nunca le tuve miedo a Jesús -Luisa lanzó una carcajada, corrió los visillos de la ventana y siguió riendo hasta que un nuevo ataque de tos la hizo arquear hacia adelante.
«No se conoce ningún móvil, pues las joyas y bastante dinero en efectivo, se encontraron en el ropero de la víctima, por eso, nos preguntamos, qué abismo de locura habrá ocupado el cerebro enceguecido del criminal, para ensañarse tan horriblemente con el cadáver».
-Estoy agotado pero es necesario huir, debo alejarme, olvidar todo ese espanto que sigue tras de mí, ese cuerpo grotesco. Estas calles son interminables y a ésta hora, con sombra de los árboles que se le adhieren a uno, con su suavidad obscena y se retuercen y estiran para retenerme. En cada esquina, surge el rostro de Mariela. Yo acelero aunque se me adormezcan los brazos de tanto presionar las ruedas. Me odia por ésta silla, porque no puedo moverme y reviso mil veces el álbum, donde ella creía enterrado sus recuerdos. Tiene miedo, porque voy a saberlo todo, porque su vida está entre mis manos, en los rostros gastados de las fotografías. Lo que nunca se confesó, lo que nunca dijo, sus terrores secretos, lo que no volvió a pensar.
«Los golpes fueron dados con el péndulo del reloj de pie».
Mariela retrocedió con las manos cubriendo el grito al ver reflejada en la pared la sombra que se abatía sobre ella. Abre la boca sin emitir sonidos porque es su figura -larga y opaca- la que recibe el impacto y se desliza hacia el suelo transformada en grotesca sombra chinesca, al tiempo que, el reloj, se transmuta en una ensordecedora caja de resonancias que explota en el silencio de la hora vacía.
«El segundo alcanzó la nuca».
Tengo que seguir, no aguanto más ésta casa, ni ese reloj, ni el álbum que no acaba de mostrar su intestino de rostros y más rostros, sonrisas y más sonrisas. Escucho todavía su último grito, ese clamor que pide vida- si ya sabíamos que iba a ocurrir, si hace un mes que se le avisó. Pero lo peor son éstas sombras en los zaguanes, donde pueden reaparecer los ojos de Mariela clavados en su máscara de cera.
«El tercero alcanzó el cráneo y la sangre empapó los cabellos canosos de la occisa».
El taconeo es urgente, el péndulo cae con un ruido seco y metálico. La muñeca gira y gime antes de estrellarse contra los visillos y destrozar el cristal de la ventana que salta hecho añicos. Abre la puerta.
-Me asfixio.
Las ramas se cierran cada vez con mayor fuerza y todo porque quedó atrás eso, esa podredumbre que nadie quiere ni quiso jamás. Levanta las manos tratando de desprender las garras que se estrechan. Giró antes de saltar al vacío refulgente y tibio, integrándose al agobiante vaivén del péndulo que sigue repitiendo su monótono golpeteo tras la puerta de vidrio del sarcófago del tiempo. Mariela alza los brazos y extiende sus dedos para formar otra figura contra la pared, al trasluz del velador. Todo es negro y su sombra acaba unida al cuerpo, inmóvil sobre el charco de sangre, que crece alrededor de sus cabellos.
La sangre ya no está en el corazón, ni en las llagas de la imagen de Jesús. Desciende del cuadro en un largo hilillo que se esparce sobre el suelo y moja la alfombra.
«El cuarto golpe fue descargado contra la columna vertebral abriendo un profundo tajo que lanzó al aire las vísceras, cuando el cuerpo caía arrastrando consigo la foto familiar y el velador que se tumbó, rompiendo la cristalería del aparador».
El viento helado choca contra el rostro de Luisa, atraviesa su ropa y se le introduce bajo la piel, girando en remolino, antes de ver abierta, una vez más, la puerta crujiente y escuchar el llamado hipnótico del péndulo repitiendo ven, ven, ven y arrojarse al abismo oscuro entre el latido insidioso del antiguo reloj, que seguía marcando los segundos.
II
Cuándo, dónde, cómo, empieza la ruptura, el génesis de la grieta apenas observable al principio y que se va ensanchando, se extiende, desgarra la superficie del suelo entre las fauces del cataclismo final, que se vuelve horror, realidad, vivencia súbita, algo esponjoso y palpable cerca de uno, algo que se encontraría al volver la cabeza, una masa informe, obtusa, aborrecible, brotando de la grieta, un endriago que surge de las profundidades abisales que separan a personas tan extrañas como son, la una a la otra, dos individualidades que han vivido juntas a lo largo de sus vidas, sumergidas en las brumas irreversibles de la soledad, alucinados en la isla lúgubre y silenciosa, en su repetición de derrumbes y resurrecciones íntimas, sus apocalípticos ensueños, desconocidos para los demás, ante quienes se presentan como simples rostros, facciones cuyos músculos se hallan preparados para adecuarse a los acontecimientos, a las necesidades del momento, a los matices inconstantes que exige la vida de relación, la cambiante fisonomía de las conveniencias, las irrealidades del hacer o no hacer, o decir o no, hablar o, simplemente, guardar silencio, mientras alrededor de uno se gestan, crecen y agotan las consecuencias eventuales de circunstancias casuísticas que, al final no conducen a nada, pero persisten, flotando alrededor de uno, algo así como el aura que dicen ver los que creen en esas cosas, todos los avatares, moviéndose parecidas a culebras alrededor de nuestros cuerpos, pero a nivel astral. Interesante. ¿Porqué no?
Durante éstas largas horas de estar a solas con mis recuerdos, muchas veces me extravío y se me escapan los hilos que me mantienen unido a la realidad, casi siempre tan escurridiza e inasible. Es entonces cuando me largo a ensartar sandeces. Cómo odia Mariela que, de repente, comience a decir disparates, emita razonamientos absurdos, deducciones cargadas de sofismas, alegorías metafísicas, palabrerío hueco, lo sé bien y yendo a lo vulgar y populachero, güirezas, si lo sabré yo. No me engaño. Es parte de la mise en scene que a veces se me ocurre representar, al fin de cuentas, ¡qué diversiones le quedan a un hombre como yo!, paralítico a los cincuenta y cinco años, desde hace diez y a quien su mujer, no puede ver ni en caja de fósforo, tan hastiada que ni siquiera se detuvo alguna vez a pensar, si ésta piltrafa de hombre en que me he convertido, pudiera tener deseos. No me la imagino a Mariela quitándose el calzón para venir a horquetarse conmigo en ésta silla de ruedas. Y sin embargo cada tanto, ahí estoy sin saber qué hacer con una erección inesperada e inoportuna a la semana, como cualquier jovencito en sus primeros momentos, sólo que mucho más avergonzado, porque lo natural en la adolescencia no es sino una caricatura grotesca a los cincuenta y cinco años y agradezco que Mariela no haya descubierto, hasta hoy, esa vana persistencia de sexualidad que, en mi caso, resulta obscena, para no decir ridícula. Sólo me resta como consuelo, insistir en revisar el viejo álbum y deshacerme por la noche de esta pesada osamenta en la cual se apoya mi vida, para de una manera casi insensible, transformarme en lo que realmente soy, en el alma del viejo reloj de péndulo y yo, una sola vibración viviente dentro de la caja oscura, cargada de todas las horas que transcurrieron deslizándose sigilosas por entre los millones de resquicios de la argamasa que adhiere entre sí los ladrillos, parecidos a diminutos ataúdes macizados de arcilla, las horas escondidas tras el vidrio tallado, de apariencia inocente y transparente, que ofrece mostrar a quien posea suficiente paciencia para detenerse, en el vertiginoso trajinar de cada día, ese hipnótico contrapunto del péndulo reluciente, con los dos cilindros negros que le sirven de contrapeso a sus engranajes vitales, los cuales, recién lo supe anoche, requieren con urgencia de nueva savia que debo proveer para no perder mi condición atemporal.
Luisa no salía de su asombro. Había escuchado como unos pasos rápidos desplazándose hacia la habitación de Mariela y luego, el golpe seco de la puerta al cerrarse. A continuación crujió la puerta de al lado y oyó el sonido metálico de la campanada del reloj dando el cuarto de hora, breve y resonante, en medio de la calma tediosa de la hora.
-No sé cómo he podido soportar tantas desgracias a lo largo de mi vida. Ahora me miro al espejo para encontrar, ¿qué?, una vieja gastada, una vieja para quien la vida se reduce a aparecer ante los demás con la frente alta y la mirada despectiva de señorío, como si en realidad su vida, los años pasados y malgastados, le resultasen insignificantes al lado del orgullo y la dignidad mantenidos a cualquier precio, aún cuando se ha visto humillada por los bocinazos con que esa pelandusca transformó ésta, en casa de levante, y vos ahí, sin decir, nada, sin mover la vista de esas hojas malolientas del álbum. ¡Qué es lo que te da tanto miedo! ¡Cuántos años hace que no me mirás a la cara, o no hacés nada por verme! ¿Tengo lepra, acaso? Eso es lo que te molesta, infeliz, éstas manchas de mi rostro te dan asco, ¿verdad? Hasta el culo tuve que lavarte y ahora te doy asco. ¡Infeliz!
Un rayo de luna surgió de entre las nubes blanqueando el rostro de Luisa. Abrió los ojos. Sin sentarse en la cama, con los labios apretados, trató de aguzar los oídos. El corazón le golpeaba el pecho con violencia y se sintió incapaz de mover un músculo, aún presintiendo algún horror indecible en la otra habitación: -No sé de dónde saco esa idea de que en la pieza de Gilberto está ocurriendo algo.
A su alrededor la noche no podía ofrecer un aspecto más tranquilo - ¿Serán las once o las doce de la noche? Tendría que levantarme a ver qué pasa..., sin embargo, para qué, para encontrarme con Mariela, para volver a escuchar sus mil veces repetidos sarcasmos contra mí o contra el pobre infeliz de Gilberto, al que no puede ni ver. Al fin de cuentas, cada una debe sobrellevar su vida, su historia, su propia tristeza. Hasta ayer yo era feliz. Sin darme cuenta, feliz en los brazos de ese hombre a quien nunca pude llamar por su nombre, ¿porqué tendría que decirle nene en vez de llamarlo por su nombre? Hoy ya ni siquiera puedo expresar cuál es el sentimiento que me recorre el cuerpo, esa especie de vacío que flota entre el pecho y el estómago, como un pleamar de miedo, de desolación, de angustia desesperada, yendo y viniendo sin detenerse nunca... ¿porqué? Yo sé que él me ama tanto como yo y que está sufriendo, igual que yo, pero después de las palabras que nos dijimos ayer, tras haber hecho el amor como nunca y sentirme del todo bien, lo que se dice, bien...
Vinieron las palabras, nos herimos, buscamos la forma más sutil de penetrar nuestros miedos ocultos y ya no pudimos detenemos, seguimos avanzando en esa selva aborrecible de las palabras, enredándonos en su ramaje, desgarrándonos hasta hundir del todo el puñal, cada uno en el pecho del otro, como dos personas que se hubiesen odiado toda la vida, como si fuésemos enemigos mortales, ubicados frente a frente para destruirse..., y veníamos del bulín, de hacer el amor y yo me sentía tan bien, y él me había dicho lo mismo... Sí Luisita..., puta, según la buena de Mariela, aunque sea raro que manche sus labios con esas palabrotas de placera... Ella siempre tan orgullosa, tan gran dama, una señora.
Mierda, eso es, pura y simple mierda en estado natural. Asquerosa, malvada, hipócrita.
Luisa se levantó al escuchar un golpe seco y concreto que ya no podía ser imaginación de sus sentidos, embotados por el sueño. Tras cubrirse con el batón que tenía siempre al lado de la cama fue corriendo hasta la pieza de Gilberto. Encendió la luz del pasillo y vio que un largo hilo de sangre se deslizaba por debajo de la rendija de la puerta. Al abrirla, el resplandor intenso que brotaba de la caja del reloj de péndulo la deslumbró y no pudo visualizar el cuadro que luego surgió ante sus ojos. Mariela yacía echada boca abajo y la cabeza, torcida hacia la izquierda en un ángulo grotesco, casi desprendida del cuello, mostraba su rostro manchado, con la boca abierta y un ojo vidrioso clavado en Luisa, tratando de decirle lo que su boca había enmudecido.
-Dios mío -exclamó Luisa y observó que Gilberto conservaba la mirada baja- Dios mío, qué pasó aquí, Gilberto... como..., pero si vos no tenés fuerza para golpearle así a Mariela.
-Yo no fui -respondió el hombre en un susurro, pero tenemos que huir, Luisa, y hay una sola escapatoria, el reloj..., por favor, por favor, hoy tuve una horrible pesadilla, pero ya comprendo que esto que ocurrió no es sino una trampa del tiempo, tenemos que irnos. Vos también. Ahora recién comprendí todo. Es el reloj, el péndulo.
La puerta de vidrio tallada resplandecía con la luz mortecina que surgía de su interior y Luisa, como hipnotizada, empujó lentamente la silla de Gilberto hacia ese universo de tiempo que se le ofrecía delante, desvaído, inalterable, insinuándole penetrar a ese brillo esplendente que la fue envolviendo en la calma tersa y acariciante que había buscado siempre y que, al fin, la penetraba al entregarse, lánguida, al profundo vacío de la boca del reloj. La habitación quedó sola, con el cuerpo sin vida de Mariela, sus facciones desagradables, más aún ahora que estaba muerta, pero al menos, ya nadie volvería a sentir en la vieja casa la agobiante presión de su voz aguda martirizándolos, haciéndoles la vida imposible, «pues al fin de cuentas, Mariela era una vieja arpía que se las sabía todas, y le voy a ser sincero, inspector, a la gente decente del barrio, a nosotros, que constituimos la ciudadanía honesta, los que tomamos tereré y vamos a la iglesia, le puedo asegurar que no nos entristece la desaparición de esa gente tan afectada y, de veras, si había alguien más o menos sensato entre ellos, era el pobre viejo ese, como que se llamaba, ah, sí, don Gilberto, pero hace no sé cuanto tiempo está paralítico y me parece que quedó medio ido también después de ese derrame que tuvo».
El inspector Ignacio Martínez subió a la camioneta policial. Ya habían retirado el cuerpo y la casa fue limpiada por personal de la comisaría del lugar. Se sentía un poco herido en su amor propio pues, en realidad, después de una semana de investigaciones, no llegó a ninguna conclusión que pudiera dejarlo satisfecho y la prensa, si bien los primeros días lo transformó, de oscuro funcionario a un brillante Poirot, ahora más bien tendía a desmentirlo y se mostraba bastante satírica con él, lo caricaturizaban rascándose la cabeza, que comenzaba a mostrarse calva, con un pequeño péndulo de reloj de pie, haciendo de pivote sus dedos índice y pulgar. ¡Disparates! Como si él pudiera saber qué diablos pasó en esa casa de locos, la noche del crimen, que, al final, si es que uno se ponía a pensarlo bien, la Mariela ésta, después de lo escuchado, hasta él tendría ganas de retorcerle el cuello, pero eso ya es otra cosa, un funcionario no tiene que pensar así. De cualquier manera, el caso se iría olvidando hasta terminar por mencionárselo como algo del pasado, te acordás de ese crimen que no se pudo saber nada más de la gente de la casa..., y lo extraño era la desaparición de la Luisa y el paralítico, porque nadie los vio más, como si se los hubiera tragado ese maldito reloj, que hasta me ponía los pelos en punta con su tacatacataca y justo, cuando estás más concentrado en algo, se larga a dar campanadas... que más de una vez me hicieron saltar de susto, caramba.
El auto policial arrancó para dirigirse al centro. Ya no había más que hacer. La casa tiene valor, no va a faltar algún pariente por ahí que se venga a quedar con ella, me imagino, pero ese ya no es mi problema, para mí, es cosa terminada.
El inspector Ignacio Martínez sacó un cigarrillo, lo prendió. Estaba insatisfecho por los resultados, pero el jefe lo felicitó por la actividad, en fin, por semejante viejuca, no vale la pena pensar demasiado, se consoló y quien la pasó a mejor vida..., bueno, habrá tenido razones de peso.
NOMBRE Y APELLIDO
Nombre y Apellido.
Responde, aunque no alcanzó a oír lo que dice. Tembloroso como yo, que estoy detrás suyo, como todos los de la sala, en esa fila interminable, uno tras otro, con el mismo temblor, controlados por los uniformes, de cabeza cubierta con casquetes metálicos, que cuidan la cola. Los uniformes contienen figuras viscosas, indefinidas, humanoides medio mezclados con la bruma que flota en la humedad del ambiente.
Las ventanas son altas, las paredes grises y opacas, como las baldosas, gastadas de soportar tanto arrastrarse de pies, que, constantemente, van haciendo avanzar a los temblores, pastosos de sudor.
Soy el siguiente y no quepo dentro de mi horror, mezcla del tufo a catinga y miedo que se me incrustaron cuando pisé la sala, grande, inhóspita, silenciosa.
Uno tras otro nos acercamos a la mesa del escribiente, movidos por el ronroneo monótono de las preguntas y respuestas idénticas, repetidas en un accionar lento y consecutivo que daba oportunidad a que fuera uno sintiéndose menos uno y más desvalido, entregado a ese universo torvo, el cual, por uno u otro motivo, se convirtió de pronto en nuestro hábitat. Aquí todos somos iguales. El tecleo monocorde de la máquina de escribir fue acercándose a mí, cada vez más claro y amenazador y distinguía la voz del que hacía las preguntas de rigor: nombre y apellido, edad, sexo, estado civil, domicilio, ocupación, altura, peso, nombre y apellido, edad, sexo. Ahora sólo queda delante mío el tipo éste de la camisa remendada, pantalón arrugado, entrecano y medio encorvado, la camisa sobre el pantalón, el cuello sucio, arrugado, lleno de repliegues, que se mueven constantemente, acompañando los movimientos rítmicos de la cabeza al responder el interrogatorio. No pude ver su cara.
Edad... Contesta tras un intervalo de dudas. Y después estoy yo, y, ¿después?... Mi culpa es vender menos, sí, lo confieso, en cada kilo cien gramos, sí, confieso, confieso, mi culpa es mirar, no puedo evitarlo, es que mis ojos se dan vuelta solos, no me responden, giran, vuelvo a mirar. Yo no puedo vivir sin él, yo hablé demasiado, siempre estoy hablando demasiado. Sí, he recibido, he dado, miento tap, tap, tap, tap, tap, tap sigue el tecleo anotando las declaraciones de toda esa gente que estaba antes que yo, el carretel gira, retorna, anota datos de fechas, las edades, número de ficha y plop, a comenzar de nuevo. Nombre y apellido - taptap tap tap.
Los uniformes nos siguen apuntando con los lápices de terminaciones agudas. Protegen sus cuerpos sosteniendo en la mano izquierda enormes gomas de borrar que les sirve de adarga. Escuché que la fila se amotinó una vez.
Sus miradas, vacías, resbalan sobre nuestras figuras temblequeantes, y pienso en la ventana de casa que quedó abierta, la que da al patio y ahora mi casa está sin protección, pero al final... ¿qué importa? ya no puedo perder nada, y sin embargo ésta preocupación no me abandonó un solo instante y sigo con esa inquietud, aún cuando frente a mí sólo quede éste tipo, cada vez más tembloroso y que parece que va a desmoronarse en cualquier momento.
Me gustaría preguntar al de atrás; -¿Cómo me ves? -le diría- ¿Doy la impresión de estar muerto de miedo? -pero siento en mi nuca su balbuceo entrecortado, como si estuviera rezando. O a lo mejor es sólo el castañeo de los dientes al golpear, descontrolados, unos contra otros, de puro pavor, mientras piensa después de éste, estoy yo.
Los uniformes y trajes de calle, que también los hay, nos cuidan sin apartar de nosotros sus ojos secos cuando conversan entre sí (los lápices a la cintura y apuntándonos, y con los papeles en blanco y carbónicos listos para aplastar cualquier intento de rebeldía). Se mantienen serios y circunspectos. Me pregunto de qué hablarán, submersos como están todo el día en ésta atmósfera infecta del olor ácido y húmedo a sudor y el penetrante y casi palpable aroma del miedo. Ayer, cuando me trajeron, había un olor peor todavía, por culpa de ese infeliz que no pudo aguantar más y se cagó todo.
La ventana de casa abierta y yo aquí, obligado a formar fila, con los nervios destrozados de ver a los que ya pasaron frente a la mesa del dactilógrafo que anota todo lo que dicen, en esas planillas impresas amontonadas a un costado de su mesa escritorio (las hojas llenas van a unos biblioratos que se guardan en el costado de la derecha). Ni me atrevo a volver la vista.
La cola se mantiene igual desde la mesa hasta la puerta de entrada, sólo yo avancé hasta donde estoy, siguiendo los pasos del fulano éste que responde con voz menos audible a medida que avanza el interrogatorio: ¿Sexo? -le pregunta sin mirarlo- ¿Sexo? vuelve a repetir levantando los ojos sobre las gafas deslizadas hacia la punta de su nariz- tiene que declarar, señor, de lo contrario, esto no vale.
-Masculino -respondió. Tap, tap, tap.
Ella ya habrá llegado a casa y no va a saber donde estoy y, al encontrar la ventana abierta, empezará a gruñir en voz baja. La conozco bien, por algo tenemos tantos años de casados. Va a empezar con su cantinela, aunque no esté nadie para oírla, porque le gusta escuchar sus propios plagueos.
Y que no pienso en nada, y que los ladrones y que siempre luego fui así, un irresponsable que no se acuerda ni de cerrar la puerta y que ella tiene que cuidar todo o sino voy a perder hasta la cabeza y que esto y que aquello. Hasta me consuela un poco estar aquí para no encontrarme con ella y recomenzar ese antiguo diálogo, repetido e inútil, que no conduce a nada.
Está haciendo calor y en ésta sala tan cerrada apenas se puede respirar. Ojalá llegue enseguida y cierre la ventana. Eso podría como culpa, no se me ocurre otra cosa y algo tengo que declarar. Ha de servir, total, lo único que hace es teclear mecánicamente con sus dedos chatos, sin prestar atención a lo que uno va diciendo. «Culpable de distracción al salir de casa», pondría el número a la ficha y yo también «plop», a formar parte del archivo. ¿Cuántos habrán pasado hoy? Dejó de teclear sólo dos veces, para limpiar los cristales empañados de sus anteojos y secarse la frente. Estoy cansado,
Escucho: «patear basureros los días feriados». Me llega el turno. La camisa y el pantalón tiemblan desacompasadamente, gira el rodillo y las teclas tap, tap, tap... el número de ficha. Limpia de nuevo sus gafas, guarda el pañuelo, alza los ojos y la camisa, el cabello entrecano, el cuello arrugado y sucio hacen «plop» y desaparecen dentro del bibliorato y éste dentro del cajón. Antes de dirigirme la palabra, el hombre de la máquina de escribir ubica mejor una mano que salía afuera y el zapato que exhibía un agujero ridículo en la plantilla. Se vuelve hacia mí:
-¿Nombre y Apellido?
RETRATO
Nos miramos con rabia, con ese rencor habitual, sordo y sin disimulos, en que la caridad ausente, no deja plagiar al rostro algún atisbo de simpatía y, en el cual, cada destello de ira contenida, encuentra de inmediato su respuesta en el escudriñar despiadado y frío que desea lastimar profundo, como si el odio que presiento al hurgarnos hubiera sido siempre la constante de nuestros largos años de vivir juntos, a lo largo de los cuales, se fue formando ésta masa compacta y sin resquebrajaduras, que permitan presumir la posibilidad de tolerancia, de amor o tan solo de comprensión. Es la mirada hiriente que nos dedicamos al tenernos frente a frente y a solas, cuando resulta innecesario disimular esa simpatía o comprensión, útiles solamente para mantener la vigencia de un afecto que hace mucho dejó de existir, ante la curiosa y hambrienta opinión ajena que se desharía de gusto en pasmarotas hipócritas, si por incuria descubriera el esquema desgarrado de nuestra unión.
Al principio cuidábamos con extrema delicadeza al encontramos a solas conservar la máscara educada y frívola con la cual creíamos hacer más soportable esa convivencia obligada que día tras día, fue haciéndose menos tolerante, hasta acabar por abrir del todo las compuertas del irreversible torrente de desprecio que ya ni siquiera nos molestamos en aplacar. Al menos cuando estamos solos, como ahora, sin nadie alrededor nuestro capaz de captar en la teratología de esos relámpagos el meticuloso sadismo que se entretiene urdiendo nuevos argumentos con los cuales alimentar nuestra mirada sostenida, escarbando en las arrugas del rostro de enfrente, deseando descubrir otra más profunda a las conocidas para detenerse en ella, consciente de la sensación casi dolorosamente física que provoca regodear sin pudor la vista burlona sobre esa cáscara inerme que no puede esconderse y persiste desnuda y obscena, inerte a no ser porque logro captar en la mirada de enfrente la misma furiosa búsqueda enervada en su afán vesánico por responder con igual ensañamiento silencioso y ruin, en el que se han transformado los diálogos mudos de nuestros ojos.
Empiezo siempre por la frente, ondulando voluptuoso sobre las irregularidades macabras de esa piel amarillenta y cansada que en su necio esfuerzo por disimular las estrías que la cruzan se mueve temblorosa sobre lo que imaginan es su antigua caparazón ósea y sin resonancias para algo que no sea revolverse en el caldo de una iniquidad tan punzante y vana como la mía.
Tras ese primer bochorno sigo el descenso indiscreto y malvado por las patas de gallo, que bordean sus ojos opacos y cada vez más parecidos al descriptivo nombre que le han dado sin dejar resquicios de duda de los años que transitaron alrededor de su mirada dura y expectante detenida en las profundas grietas que surcan mis mejillas separadas en dos porciones fláccidas e inmóviles, que anuncian el rictus doloroso que tuerce hacia abajo la comisura de mis labios, en una repulsiva mueca de desprecio, recuerdo del pasado derrame, causal de la medio parálisis facial que, por tres meses, escrutó hasta aprenderla de memoria, burlándose de mi implacable anhelo por descubrir en su rostro algo más feo que esa boca sin control, de la que goteaba una sustancia vil y viscosa, al menor descuido de mi parte, y por lo que debía bajar la vista y recurrir al pañuelo constantemente húmedo que, desde entonces, guardo en uno de los bolsillos de mi pantalón.
Pero ese triunfo le duró poco pues aún cuando mi boca sigue marcadamente torcida hacia abajo, su morbosa curiosidad no me causa más daño del que puedo ocasionarle al deslizarme pausado, sobre la vasta superficie yerma que se le extiende desde la nariz hasta el labio superior, firme y apretado, en un increíble plegado perimetral. Supongo que, al palpar con la vista ese terreno seco de su fisonomía aprieta entre sí los dientes, que casi siento rechinar, al aguantar de firme el empellón de la malicia que, a pesar mío, debe dibujarse en mi semblante, porque sé muy bien la humillación que le resulta de ese recorrido disciplicente y tenaz con el que realizó la observación, deleitado en la ansiosa necesidad que le hace buscar, en mi cara, algo nuevo y descompuesto, para emular la repulsión expuesta en mi mirada.
Casi doy un salto de alegría si puedo describir así el escalofrío que recorrió mi cuerpo -al fijarme que bajo el mentón que se le une al cuello en una continuidad sin mandíbula, un grueso grano abierto, del todo desconocido y que, por sus características, es reciente, afea aún más esa explanada fláccida y sin gracia, entroncada en sus hombros, punto álgido de mi recorrido, pues lo sé laxo y fofo alrededor de sí mismo, desagradable al tacto, pues, aún cuando nunca se me ocurriría acariciarlo, buscando una reacción cariñosa, lo percibo como blancuzco colgajo de piel muerta.
Su respuesta inmediata fue clavar la vista en mis orejas, exageradamente separadas de mi cabeza pequeña, y con esos grandes lóbulos, que en mi infancia, fueron motivo de burlas inagotables y de cuyas cavidades salen, semejando el espeso matorral de una caverna, dos hirsutas matas de pelo casi canosas, de un gris desteñido, que parece desprenderse de las patillas anchas, también salpicadas de gris, que ladean mis mejillas. Las sentí volverse rojas a causa de la ira que se adueño de mí al proseguir, esta vez yo, la búsqueda ansiosa por diferentes áreas de su fisonomía y sintiendo crecer en mi interior esa rabia sorda, empecinado en dar un golpe mortal a esa medio sonrisa sardónica de victoria, cuya pagada suficiencia, hace que pierda la calmosa nitidez de mi escrupuloso análisis. Pero ya no encontré nada, cualquier cosa que pudiera herir ya no tendría la fuerza de deshacer la irónica conciencia de haber perdido ésta batalla, cuando parecía tenerla ganada y, sin resignarme, dispuesto a comenzar otro día negro y a repasar todas las alternativas para el próximo encuentro, terminé de secarme la cara y me aparté del espejo, dando un fuerte portazo, al cerrar el cuarto de baño.
LA PLACA
No mueve un músculo del rostro al mirarme a los ojos, con aire distante, mientras a mí me recorre un escalofrío paralizante que nace en la nuca y termina en el estómago, en un zigzagueante relámpago de terror.
-Tiene que hacerse otra radiografía. El lunes.
-¿Porqué? -pregunto inquieto. Ella pasa dos papeles a la mujer que está sentada detrás suyo.
-Ponga éstas con las otras fichas su voz suena impersonal y lejana. Deliberadamente profesional, me digo.
-Pero señorita..., dígame porqué tengo que sacarme otra radiografía.
-Vuelva el lunes, por favor, son órdenes del doctor. Ya es hora de cerrar -abre la polvera que debe tener un espejito pues lo mira frunciendo los labios para estirarlos luego, antes de pestañear repetidas veces, a gran velocidad. Me ve de nuevo- Ya es muy tarde, señor. Ahora casi no se puede tomar el ómnibus porque la mitad de las líneas quedaron fuera de servicio con éste asunto de la falta de combustible, sabe. Mejor vuelva el lunes y habla con el doctor. Yo no sé nada y los médicos, ya se fueron.
El cigarrillo, que humea entre mis dedos, amarillos de nicotina, va a dar contra las baldosas medio opacas del piso y lo aplasto, a la vez que, con manos trémulas, coloco otro entre mis labios, repitiéndome aterrorizado, que al final, sucedió. Lo esperaba, no tan pronto, pero éste asunto de sacarme otra radiografía de pulmón... Sucedió.
La calle es un descomunal enjambre de vehículos atascados en medio de la acera, pasajeros de ómnibus vociferantes, verduras y frutas esparcidas por todos lados y, a todo lo que daba la vista, se veían carcasas abandonadas de autos, motocicletas, dejadas de cualquier manera, allí donde se les acabó el combustible que ahora se había terminado realmente, del todo. Aún cuando sólo una generación atrás se venía discutiendo, con inconsecuencia bizantina, una u otra alternativa substituyente del viejo, sucio, caro, exuberante petróleo, creador por tantos años de riquezas y miserias, increíble en su absoluto poder sobre los países antiguamente denominados industriales, que, lentamente, fueren cayendo en el profundo pozo de la angustia desolada y fría que produce el descubrir, en un momento dado, que las constantes fuentes de trabajo, riqueza y poder, se volvieron de súbito viejos trastos metálicos que carecían del más mínimo valor, transformados en nada.
Fue un proceso degradativo, lento aunque continuo, con todas las características propias de una nueva decadencia encaminada a destruir del todo los antiguos moldes, los arquetipos con lo bueno y lo malo conocido, esas cosas que amamos y odiamos y fueron dando forma a nuestra cultura. El caos. El fin. Esto también nos llegó, pienso, caminando con pasos rápidos y sin dejar de fumar. El final de una era de humaredas y choques, el ocaso irreversible de un mundo, que me era familiar, se ha derrumbado en este holocausto que convirtió la ciudad en inmenso basurero de vehículos muertos, exhaustos sin la sangre que, durante tanto tiempo, los mantuvo con vida. Es una época de pesadilla la que vivimos. Dejan sus vehículos en cualquier lado, sin importarles los que aún tienen reservas para desplazarse. Falta de civismo. Es horrible ver ésta coreografía, sabiendo tan concretamente, lo que tengo, ¡oh Dios!, si sabré lo que tengo.
Un auto dobla la esquina, tose envuelto en humo y se detiene a mi lado: -Se acabó -dice el conductor dirigiéndome una mirada nostálgica.
-Sí -respondo-. Se acabó.
Llego a casa y me dirijo al ropero para buscar otra cajetilla de cigarrillos.
-¿Qué te dijeron? -pregunta mi mujer.
-Debo fumar menos -viene detrás mío recogiendo las ropas esparcidas desde la sala hasta el dormitorio donde me alcanza-. No vas a aprender nunca a desvestirte en un solo lugar y te vas echando cenizas por toda la casa. Ya te dije que tenés que fumar menos y vos no hacés otra cosa desde que te levantás hasta que te acostás y seguís fumando en la cama. Un día de éstos vamos a incendiarnos todos con ese tu hábito de encender cigarrillos en cualquier lado. Quien sabe la cantidad de plata que estás quemando porque es como prenderle fuego a la plata -sus palabras me persiguen como el zumbido de un moscardón al que no presto atención. Comienzo a sentir continuas punzadas en los pulmones, especialmente a la izquierda- Vas a terminar muriéndote de cáncer, eso es lo que vas a ganar. Mi hija, sentada en su bacincito, sonríe al verme y me llama repitiendo papi... papito... papi. Yo tomo un pedazo de papel higiénico, la limpio de manera automática y luego le doy una palmada en las nalgas para que se enderece. Lo hace y sale corriendo tras una mariposa gris que cabriolea entre las azaleas de nuestro mezquino y melancólico jardincillo. Es apenas un cantero, le dije una vez a mi mujer y se enojó.
Es domingo.
El domingo de hoy se me presenta opaco, a pesar de sus infinitas transparencias, reflejadas en las nubes que se desplazan lánguidas, sobre un cielo azul y brillante de primavera. Fumo, confundido entre las figuras de la siesta. El dolor es más agudo a ésta hora. Me los imagino a los dos pulmones carcomidos, encogidos en la espesa humareda que les echo de continuo. Escucho la voz de mi mujer que me dice algo.
-Cuesta caro, ahora subió el precio y ya no tenés ni el auto. Cuando venía del mercado tuve que dar una vuelta enorme para evitar tres camiones que cerraron el paso. Y el olor apestoso de los tomates podridos que no pudieron hacer llegar al otro lado... -no escucho, pendiente de la próxima punzada, me pregunto si será a la derecha o a la izquierda, miro el suelo a mi alrededor, tapizado de colillas. Percibo en la boca esa espesa acidez característica y siento que la lengua se me infla aplastándose contra el paladar. Los enfermeros me toman de los sobacos y me arrastran hasta la camilla blanca. El doctor prepara la jeringa y le coloca una aguja que se me antoja gigantesca. Prueba la presión y un líquido amarillento salta por el agujerito de la aguja.
-Está usted hueco, señor -dice el médico. Yo sigo forcejeando mientras me bajan el pantalón para ofrecer, las nalgas desnudas, al verdugo. La jeringa sube, apunta, siento tinos golpeteos ligeros y viene el pinchazo.
-La pindonga -digo y me desinflo como un globo sobre la sábana blanca.- Mi cigarrillo se consume en el cenicero, mi mujer sigue hablando -no vamos a poder ahorrar un centavo y cada día las cosas están mas caras. Ya no se puede traer ni la mitad de las cosas que traíamos antes -veo a mi hija correr tras la mariposa de ayer, pero ya no es fosforescente y se antoja más vieja.
Pedí permiso en la oficina. Los compañeros me miraron con aire compungido cuando les expliqué lo que sucedía, pues comprendieron enseguida. El jefe me dio unas palmaditas en la espalda (tosí dos o tres veces arrojando argollitas de humo), Ahora camino solo, hoy ya no circula un solo vehículo, ni el más pequeño. Nada. Todos están allí en medio de la calzada y también sobre las veredas, como forúnculos dormidos. Siento el olor dulce de putrefacción metálica que flota en el ambiente y no le presto atención a un vendedor que me sigue unos metros, ofreciéndome diez abujas por cien antes de llegar hasta la fachada imponente y hostil. Con un esfuerzo consciente, con el último valor que me sobra tras haber recorrido ese largo fin de semana que dejé atrás, poseído de la conciencia constante de que, a pesar de todo, aún con las potencias propias e inevitables de esta existencia cotidiana, donde durante tanto tiempo he mezclado con la tristeza e incertidumbre, la alegría de las tantas cosas pequeñas, aun en medio del catastrófico derrumbe de éste mundo, reconozco que me duele enfrentar mi propia extinción. Sin duda, es bella la vida. Hay tanta felicidad escondida en los repliegues de ese habitual recorrido de cada día, escuchando los plagueos de mi mujer, la risa y el llanto de mi hija, según amanezca alegre o argelita, la furiosa explosión de disgusto y protesta de los hombres y mujeres que salen a la calle, en pos de reinvindicaciones que nunca irán a cumplirse. Aún la violencia, ahora, lo veo, es parte de este universo, de mi universo particular, y lo amo. Me duele dejarlo.
-Vengo por mi otra radiografía.
-Pase, por favor.
-Doctor, ¿qué es, doctor? -exclamo angustiado.
-A la sala de rayos, por favor.
-Pero doctor -me mira de arriba abajo y pasa sin responder. Lo sigo hecho una ruina sintiendo como quiere escaparse de entre mis dedos el cigarrillo que aprisiono con desesperación. Corro hasta alcanzar al médico y, le estiro de la manga de su guardapolvo: ¡Tienen que decirme qué pasa! -grito con los últimos restos de energía que me quedan- Ya me sacaron una radiografía la semana pasada. Quiero saber porqué tienen que sacarme otra. Debo saber la verdad. Desde el viernes me esconden lo que ya sé. ¡Dígamelo usted en la cara, doctor!
El médico se da cuenta que la gente empieza a mirarnos y me aleja hacia un costado, donde no puedan oír los demás pacientes y clava la vista sobre mis hombros, acercándose a mi oído, para que sólo yo pueda escuchar lo que tiene que decirme y susurra: -No se enoje, por favor, no pasa nada, sólo que la otra vez nos olvidamos de poner la placa, usted comprende, tenemos que hacerle otra radiografía, en fin...
EL PADRE DEL LUISÓN
La Cantina de don Nicódemes olía a alcohol, humo de cigarro de hoja y sudor de parroquianos, mezclado todo ello al perfume barato de las dos mujeres que vivían en el transcuarto de tres por cuatro, hecho con paredes de tablas irregulares y techado, en parte, con zinc y en parte, con paja, todo material recuperado que alguien dejó por allí y, cuyo único mobiliario, consistía en un catre de lona, una hamaca, dos sillas de madera y el ropero de luneta comprado tiempo atrás, al vender todas sus pertenencias, una de las familias acomodadas del lugar, antes de ir a instalarse para siempre, en la ciudad.
Juan de Jesús Espínola bebía su caña recostado contra el mostrador. En su casa, a una legua más o menos del pueblo, Jacinta, su mujer, iba a dar a luz por séptima vez en siete años ininterrumpidos. Los otros seis hijos, todos varones, fueron naciendo uno tras otro, cada nueve o diez meses, como cumpliendo un ciclo definitivo e inexorable. Ahora, el séptimo... Por eso Juan de Jesús fue a beber a la cantina. Tenía miedo. Un miedo extraño, paralizante, originado por el nacimiento de este nuevo hijo. Recordaba las historias oídas en la niñez, cuando su abuela, meciéndose en un sillón desvencijado, repetía esos viejos cuentos de espanto que se relatan a los niños en las largas noches campesinas.
-Ojalá que sea nena. Así no va haber problema -pensaba él, que nunca quiso hijas mujeres-. Siempre salen mal -solía repetir.
El viento norte empezó a soplar con fuerza una semana atrás, ardiente y agotador, como siempre. Jacinta sintió algo raro el miércoles, y el viernes, al volver de la capuera, la encontró tendida en el catre, retorciéndose de dolor, con las manos crispadas que aferraban los barrotes laterales del lecho.
Los niños menores lloraban sin saber qué ocurría. Los mayores sorbían sus mocos con lágrimas también, pero sin la desesperada angustia de los más pequeños.
Fue a buscar a la comadrona que se vino con dos vecinas y exigió la presencia del cura, pues de lo contrario volvería a su casa, dijo, dejando a la parturienta como estaba, Juan de Jesús montó nuevamente a su caballo, llegó a la iglesia donde encontró al sacerdote durmiendo. Lo despertó, procuró explicarle la situación, hasta que al final el buen hombre, liando la sotana a sus piernas y llevando una pequeña botella con agua bendita y otra más grande de vino de consagración, subió a las ancas del animal y fue con él, a su rancho. Cuando hubo cumplido todo esto, Juan de Jesús montó otra vez el alazán y se perdió en la noche, dejando tras de sí una polvareda seca y oscura, mientras enfilaba hacia la cantina de don Nicódemes.
Tras la segunda medida de caña, su rostro se hizo más cetrino y su imaginación más viva. Le parecía escuchar la voz cascada de sus vaivenes, el zumbido de los mosquitos y los mil y un chillidos propios de la selva circundante, repitiéndose, monótonos e inacabables.
El Luisón sale a medianoche, recorre el bosque sin que nadie le vea y, negro como la muerte, grande, silencioso, va buscando su alimento. ¿Y qué come? Sólo cadáveres de cristianos. Siempre visita los camposantos las noches de luna llena. Su aullido se escucha desde lejos. Hay que esconderse y cerrar las puertas, porque si te pasa por entre tus piernas, vos también te convertís en Luisón.
-El paí nos dijo que no existe, abuela.
-El paí puede decir lo que quiera, no me importa, porque yo, cuando era joven, le vi.
-¿Vos le viste al Luisón, abuela?
-Sí. Era como un perro grande -siguió contando la anciana, afirmando con la cabeza para enfatizar su relato- negro, inmensa cabeza y patas huesudas. Esa tarde se le enterró a un señor que vivía cerca de casa. Yo me quedé por el camino, con tu abuelo, que entonces me festejaba y se nos hizo de noche. Los dos teníamos miedo. Al volver pasamos cerca del camposanto. No queríamos mirar. De pronto escuchamos el aullido que te pone la piel de gallina y vimos al Luisón, escarbando la fosa del difunto. Nos miró. Tenía los ojos todo blanco, brillantes. Nunca vi una cosa más horrible. Bueno, en el pueblo se sabía que andaba luego por los alrededores, porque doña Fátima, que en paz descanse, tuvo de seguido siete hijos varones y el último desapareció al cumplir dos años y no se supo más nada de él.
-Claro, era Luisón. Ya es tarde, andate a dormir.
Los últimos acordes de una guitarra se perdieron en el silencio de la oscuridad. Juan de Jesús pasó por la garganta otro trago de bebida quemante.
No podía creer que su hijo...
Sosteniendo la cabeza cubierta con el sombrero pirí sobre un brazo, dormitaba un hombre en la mesa más alejada del salón. Sus ronquidos llenaban la estancia. Juan de Jesús sintió a su lado el olor característico de las flores mustias y se volvió. Era Esperanza.
-¿No querés venir conmigo? -le preguntó-. No hay nadie en la pieza. A lo mejor te hace bien.
-Vamos -contestó el hombre.
Sintió la lengua y deseos de vomitar. Toda la gente del lugar conocía su caso y se apenaban por él. La mujer seguro que le tenía lástima.
Entraron al cuartucho. Esperanza encendió una vela que alumbró la habitación con claridad incierta y temblorosa. Las sombras comenzaron a jugar con los objetos, reflejándolos contra las paredes absurdas, creando un ambiente mágico de pavor. Puso una sábana limpia sobre el colchón y Juan de Jesús se entregó al placer como un desesperado que no volverá a ver la luz del sol. El sudor de los cuerpos mojaba la tela de la sábana y sus sombras aumentadas y deformes imitaban, grotescas, movimientos de la pareja. De a poco, la respiración de ambos recuperó el ritmo normal.
-A lo mejor nace mujer.
-El cura está allá. Hice bien en llevarle.
-Te voy a traer otra caña.
-No, voy a fumar un cigarro.
Esperanza acercó el fuego y el humo espeso se confundió con la llama de la vela que crecía en intensidad con cada aspiración, iluminando el rostro moreno y cansado de la mujer. Formaba parte del ambiente de humanidad miserable que existió siempre en esa especie de zahúrda obscena.
-Los hombres vienen poco en verano.
-Hace demasiado calor. No se puede estar de los mosquitos. Desde enero que no llueve. Si sigue la sequía, va a perderse la cosecha.
Lentamente fue cayendo en un profundo sopor que se adueñó de su persona casi sin darse cuenta. El alcohol, el relajamiento físico y el pesado ambiente de la habitación lo sumergieron en un profundo mar de inconciencia, arrullado por el incesante canturreo de grillos y las lejanas resonancias del canto de los gallos, cruzando el silencioso murmullo de la selva dormida. Descansó una mano sobre los pechos cansados de la mujer y se dejó envolver por la sensación de bienestar que lo abarcaba todo. Por su retina cruzaron mil imágenes que fueron diluyéndose en la nube gris e incierta que lo alejó de todo.
Le asustaron unas voces confusas que llegaron hasta él, en forma incoherente. Al principio no comprendió lo que decían, luego se hicieron más claras y distintas. Eran hombres.
¡Luisón, Luisón! -repetían- Nació el Luisón. ¡El hijo de Juan Espínola! Ahí se escucha otra vez el aullido. Es Luisón.
Juan de Jesús se levantó de un salto. El catre gimió bajo su peso. -Abrió la puerta y observó. Todavía estaba el hombre que dormía recostado sobre la mesa con el brazo izquierdo haciendo de almohada. Los cabellos tenían reflejos anaranjados, a causa de la única vela encendida, que amenazaba con apagarse en una crepitación final, roja en la ancha base que se afinaba celeste hacia el extremo superior, diluyéndose en un hilillo de humo negruzco.
Juan de Jesús sentía su cuerpo entero envuelto en la humedad pegajosa de la transpiración. El olor a tabaco rancio y alcohol se alojó en lo más profundo de sus fosas nasales. Le vinieron deseos de vomitar. El miedo y el asco acabaron por encerrarlo en una jaula de la cual no sabía como escapar. Su hijo era Luisón. Lo confirmaron las voces oídas hacía un rato. La incertidumbre dio pasó a una certeza cruel, demoledora, presente en toda la magnitud de su horror. La semilla depositada había estado maldita. ¿Porqué Dios permitía eso? ¿Porqué ocurrirle a él? ¿Porqué esa desgracia de haber engendrado el odioso devorador de cadáveres?
Salió al patio. No encontró a nadie. Sin duda el terror los había hecho huir. ¿Quién tendría valor para acercarse al padre del Luisón? La noche era oscura, densa, calurosa, nublada, llena de mosquitos hambrientos que se ensañaron con su sangre. Vomitó dos veces sobre sus ropas gastadas, recubriéndose de un olor repugnante.
Monta al caballo, hinca los talones descalzos en las costillas del animal que da un brinco y sale a la carrera, asustado, internándose en la negra boca de las sombras. Los cascos golpean la tierra dura y seca, levantando de ella el polvo que Juan siente en la boca con un sabor acedo. Quiere escapar. A lo lejos, en el bosque, se escucha un aullido desgarrador. Los árboles pasan a su lado extendiendo hacia él las ramas descarnadas, como garras que quisieran poseer su cuerpo. El lugar le es extraño. A él, que nació y vivió siempre en medio de la selva que consideraba amiga, casi una madre, ahora la siente hostil, peligrosa como una serpiente, acechándolo en silencio, al igual que la yarará, traicionera y ruin.
Las espinas desgarran sus ropas y su piel. Grandes gotas de sudor resbalan sobre sus ojos encegueciéndolo. De nuevo el aullido. Más cerca, a su costado.
Golpea implacable al animal que se desplaza enloquecido atropellando la noche. Vomitó una vez más antes de caer al suelo, arrojado de la montura.
Se puso lentamente en pie. Siente que las rodillas flojas apenas soportan el peso de su cuerpo. Otra vez el aullido, a diez metros escasos. El pavor lo clava al suelo. Mira alrededor. Silencio. Camina inseguro. Algo se mueve en la maraña con paso sigiloso. Si al menos tuviera el cuchillo. Nada. Calma absoluta.
Recorre sus venas un escalofrío de muerte. Escupe mirando a todos lados y por primera vez en su vida tiene miedo. El pánico que se apodera de quien se sabe observado por la muerte. La respiración del caballo caído es entrecortada, agónica. Se agacha sobre él para darle unas palmadas de consuelo y entonces siente en la pierna izquierda el contacto áspero y húmedo de la piel de un perro gigantesco, que clavando en él sus ojos blancos, brillantes y acuosos, abre las fauces de colmillos largos y puntiagudos, de entre las cuales gotea una babosidad fétida y espumosa. Eleva la cabeza al cielo sin luna ni estrellas y deja escapar un gemido lúgubre, que no nacía de la garganta del animal sino de las profundidades del infierno, No puede ser que esa bestia horrible, ese aborto del diablo sea su sangre, pedazo de su carne, el hijo de su mujer.
Lanza un grito demencial e inicia una carrera desaforada internándose cada vez más profundamente en el matorral que absorbe, en sus tripas vegetales, todo su ser angustiado, sintiendo detrás suyo las pisadas del demonio, siguiéndolo, para alimentarse de su cuerpo cuando cayera extenuado, sobre el pastizal mojado de rocío. Corrió hasta perder la noción del tiempo y del espacio, envuelto entre las matas espinosas y las ramas agudas que le destrozaban las ropas y la piel dejando a su paso una marca sanguinolenta de muerte.
Entre grandes montañas de nubes se levantó el sol rojo, hiriendo sus venas, que fluyeron a raudales, sobre la selva verde, reluciente en millones de gotas de rocío. Juan de Jesús despertó. A su lado dormía profundamente Esperanza. Le dolía la cabeza. Después de dos intentos fracasados por sentarse en el catre, lo consiguió, aunque la tierra se esfumaba bajo sus pies.
El hombre caminó hasta la puerta y salió al patio. Orinó recostado contra el rancho. Su caballo lo saludó con un relincho de alegría. Montó y enfiló hacia su capuera. «Me emborraché como un imbécil y quedé dormido -pensó Jacinta ya habrá tenido la criatura».
La algarabía del amanecer vivaqueaba en los rincones más apartados del bosque y a ambos lados del camino, sobre la pastizal cubierto por los efímeros diamantes del rocío. El animal aceleró su trote al divisar el rancho. Frente a la casa de Juan de Jesús estaban el cura y la comadrona mateando.
-Juan -gritó el sacerdote al verlo-. Te llegó una mita cuña-í. Ya no tenés que preocuparte del Luisón -soltó una carcajada bastante grosera para su condición-. Vení metele un poco de mate -agregó.
Juan de Jesús bajó del caballo, sacó agua del pozo con el balde de madera que él mismo fabricara y se derramó el líquido sobre la cabeza adolorida antes de entrar al rancho.
Jacinta sonríe mientras amamanta a su hija.
-¿A dónde te fuiste?
-Estuve en lo de Nicómedes tomando, con los amigos y después se hizo tarde y me quedé en lo de Rafael.
El cura quiere que le bauticemos pronto, porque la otra vez le bautizamos después de tres meses.
-Listo. Y vos, ¿cómo te sentís?
-Ahora estoy bien, pero los dolores fueron feroces otra vez.
-Bueno. Ahora me voy un poco a la capuera.
-No vengas muy tarde. Mañana es domingo y el cura quiere festejar que no sea Luisón -le mira a los ojos y ríe, me parece que vos tenías miedo.
-Esos cuentos apenas le asustan a las criaturas, ahora. A lo mejor después le invito a Rafael para jugar un truco esta siesta. Hacé comprar hielo para el tereré. En lo de Nicómedes visto una barra que trajeron ayer de la ciudad.
-Verdad que hace un calor...
PARTICIPACIÓN
«Celia Godoy Espinoza de Gorostiaga (Q.E.P.D.)». Como si de pronto se hubiera transformado en una de esas estatuas pálidas y sin ojos de la plaza Uruguaya, inmóviles y frías en medio de los jardines y el bullicio de los lustrabotas (negros de betún y pies cubiertos de polvareda) que juegan a la bolita, envueltas en el aire cargado de palabras y el olor a fritanga de las doce, cuando las matronas, de la galería de la Estación, empiezan a preparar chorizos y morcillas, de aroma tan agudo como un estilete que atraviesa el estómago repitiendo «chorizo caliente, musiá, tortilla che patrón, ndereuséi pió?» entre los autos, los micros, el tranvía con su barullento temblor de lata vieja, los fotógrafos, toda la ciudad y, en medio de la plaza, silenciosas: las estatuas. Claro que a su alrededor los curiosos hablan en zumbidos, tratando de saber qué pasó, cuándo pasó y la miran de nuevo, transformada en estatua, convertida en silencio frío, mientras el viento sur gime al filtrarse entre las rendijas de la persiana del balcón, haciendo chisporrotear los cirios, ubicados en la cabecera, a pocos centímetros del ataúd.
«Falleció trágicamente el 10 de julio de 1.9...»Faltaba un minuto y yo le repetía una y otra vez si qué necesidad había de correr tanto. No sé porqué Carlos tiene que tragarse la ruta como una exhalación. Un camión estacionado sin luces aparece de golpe, como un fantasma monstruoso, agazapado en la oscuridad. Carlos gira hacia la izquierda y no tengo tiempo para nada. Abro los ojos, la carrocería se me viene encima y más allá, doblando la próxima curva, el destello de un auto que pasa las luces de alta a baja. La boca se me llena de sangre y me envuelve el silencio centelleante de mi interior, en una inasible sensación de tristeza, que se prende a mi cuerpo con melancolía dulzona.
«Sus padres, Sebastián Godoy y Celia Espinoza». Encerrados en la jaula de los años de vivir juntos, repetidos como esas películas mudas, donde hablan los ojos, mientras los labios se mueven sin decir nada, observándose sin verse, entre las nubes de su tedio. Papá que va a la oficina, acostumbrado a esa rutina implacable para conseguir alimento y bienestar, la cortina tendida ante sus ojos y con la cual alienta la convicción de ser importante y hacer cosas importantes. A veces, llegó a darme miedo esa desolación de cada día, que hace monótono el transcurso de la semana desde el lunes, cuando mamá lee el diario y comenta los estrenos del jueves. «Esta película va ser linda, a vos te suele gustar Jean Paul Belmondo» y los domingos, en que papá va a la cancha con don Amado y Luis, mi hermanito de doce años.
«Sus hermanos Luis y Alicia»siempre reconcentrada y a la defensiva, viviendo en el mundo triste que creó para sí desde que rompió con Rafael y él se fue a casar con Marité, que ya estaba de tres meses. Pobre Alicia. Se dedica a sus alumnos del Kindergarten, a sus dibujos coloridos para niños, a sus Patos Donald y sus Mickey, a hacer costura. No le interesa nada, ni siquiera vivir. Se encerró como una ostra y es una vieja amargada ¡a los veintisiete años! Carlos, solía sentirse molesto, cuando íbamos de visita a casa y Alicia recogía sus cosas de la sala para encerrarse en su pieza. Ni yo, ni nadie puede llegar a Alicia cuando cierra las puertas de ese universo nublado y frío. «Se le va a pasar» comentó mamá una noche mientras papá leía uno de sus libros, semienterrado en una montaña de expedientes, con olor a tiempo. «Uh» fue todo cuanto logró sacar de él. Celia puso en el tocadisco una selección de músicas que iban in crescendo desde el romanticismo de los Panchos, a los Beatles, Carpenter, Aguas Claras, a todo volumen, y comenzó a bailar. Carlos la miró, agitada la cabellera rubia, el cuerpo delegado y ágil, la boca sonriente y se acercó a bailar con ella.
«Su esposo, Carlos Gorostiaga»con sus manos tibias que toman las mías, algo temblorosas al darme cuenta que no podría soportar vivir sin él, sin sus caricias, sin los besos con sabor especial para mis labios, su ternura llena de promesas, porque dijo Celia y mi nombre sonaba diferente en su voz y dijo que no puedo vivir sin vos. Yo clavé en él mis ojos, viendo sus labios, mis manos frías entre las suyas, el corazón latiendo desacompasado y, a lo lejos, el teclear de papá en su vieja Remington mientras mamá discute con Luis sobre la hora de acostarse y Alicia, como siempre, ajena a todo, encerrada entre las cuatro paredes de su habitación, con el corazón abotagándose en el sopor de su tristeza, yo más bien diría de su amor propio supurante y, en medio de esa desolación, mi felicidad, resplandeciendo entre las penumbras que el velador arroja hacia el techo de la sala, en un halo tibio de penumbras, que agiganta nuestras sombras contra la pared. Carlos y yo quedamos mudos e inmóviles, sin soltarnos las manos, vuelve a decir te quiero y aproxima sus labios a los míos, está cerca y cierro los ojos, quiero sentirlo mejor, me abandono a su aliento, a las caricias que sus manos vuelven exigentes e intensas, al palpitar transparente de su corazón. Yo digo Carlos y él me besa, rodeando mi cuerpo con sus brazos, su respiración, su olor. Ha cambiado el mundo, te quiero, Carlos, te quiero Celia. Cierro los ojos y no veo, es suficiente cerrarlos y dejar que siga repitiendo te quiero, para transportarme a ese mundo de belleza sin sufrimientos. No hace falta más.
«Sus tíos Tomás Espinoza y Sra. Dorila Godoy de Espinoza y Dr. Mateo Rodríguez Pérez y Sra. Ana María Espinoza de Rodríguez Pérez», ¿te fijaste qué de nombres tienen tía Dorila y tía Ana María? -exclamó divertido Luis-. Cuando salen en el diario ocupan casi tres renglones. Y hoy aparecieron con foto y todo. Mirá un poco, Celia, están de lo más estiradas como siempre, pero mirá la cara de tía Dorila -lanza una carcajada al extender hacia su hermana la hoja del diario.
-Sos malo, vos, si a ellas les gusta, ¿qué te importa?
-A mí me importa un pito, pero la cara de circunstancia que ponen es de lo más cómico, ¿verdad?
Siempre con sus reuniones de beneficencia, sus misas, sus té - canasta. Que hagan lo que quieran, pero ese aire de mater dolorosa que pone tía Ana María es el que ni Luis ni yo nos tragamos. Y tiene una forma especial para decir las cosas y lanzar suspiros profundos o bien levantar las cejas, afirmando con la cabeza» y sí, angá, porque vos sabés, Dorila, lo que tuvo que pasar la pobrecita y la vergüenza de sus padres» o cuando habla de la gente a su servicio, otro de sus temas favoritos» cuando llegó recién co lo que era pieligüeso... Biafra... te voy a decir, Biafra»...
«Participan tan triste pérdida e invitan a sus relaciones y personas piadosas».Alertas siempre, como buitres, a la pesca de cualquier acontecimiento que remueva la costra insufrible del tedio arraigado en sus vidas. Esta vez soy yo, pobrecita Celia, tan joven ¿y su marido? Ahí está, desconsolado, porque dicen que él lo que tiene la culpa porque venía como loco... Dios sabe lo que hace, irse así ¿Y Alicia? no vino todavía a verle a su hermana, parece que anda medio rara, ya sabés vos ¿verdad? desde que rompió con el candidato y él se casó con la chica esta Marité, que le dicen..., ¡claro que ya estaba de encargue!.
«Casa de duelo».Mi casa. Con los crotos en las planteras patonas y las violetas que mamá cuida tanto. Mi casa. El patio, la balaustrada, el jazmín oloroso de flores, fosforescentes cuando la luna llena. Mi casa. El vestíbulo con sus viejos sillones de mimbre, desvencijados y el sofá, temblequeante, que ya no se puede arreglar. Sigue llegando gente y Carlos en su rincón recibe los pésames. Pobre Carlos, tenía que ser así nomás. Mamá llora sin hacer ruido. Papá está con ella. Va a pasar hoy, mañana y siguen los días, los meses, los años. Yo no estoy. Yo apenas fui viento, o recuerdo, o nada, ya no estoy entre los cirios ni en la exhibición. Hace siglos, ahora, no estoy.
«Favor que agradecerán».
LA ESPIRAL
El cosquilleo empezó cuando me acomodé en la silla y miré con disgusto la montaña de papeles amontados y expectantes en la esquina derecha de mi escritorio. El hábito me hizo puntear, uno tras otro, los tópicos importantes de las frases que corren bajo mis ojos, sin apenas darme cuenta cabal de su significado. Hace calor de tarde sofocante y estamos en mangas de camisa, arremangada hasta encima de los codos y con la corbata reglamentaria, descentrada del cuello abierto y húmedo (el ventilador del techo es una porquería y abrir la ventana del oeste es como tener baño turco en el cuartucho éste).
En la pieza de al lado, la secretaria, teclea en la máquina de escribir dando forma a facturas, cartas, planillas, ¡vaya uno a saber! y el ruido lo abarca todo, mezclándose con la atmósfera exasperante de la habitación.
Van por diez años que vengo repitiendo los mismos movimientos diarios. Diez años que transformaron mi cuerpo en parte integrante de la oficina y durante los cuales alimenté a mi familia con punteos de lápiz rojo sobre las cartas, memorandum, distribución de papeles a la derecha o a la izquierda, sumas, balances, humillaciones y sí señor disculpe señor desde luego señor.
Al principio tuve miedo y viví largo tiempo acompañado de él. Ya no. Ni siquiera esa emoción ha dejado huellas y mi alma se convirtió en un cementerio abandonado, de cruces caídas y cipreses secos. Un cementerio muerto. Yo vivo y trato de hallar compensaciones en ella, que me produce placer y me hace olvidar de todo un instante, cuando la estrecho con fuerzas y marco mis dedos en su espalda temblorosa y ella gime al recibir, con un espasmo indominable, mi ofrenda de amor. Entonces, olvido.
Para llegar a la oficina subo veinticuatro gradas que ascienden en apretada síntesis. A través de la ventana del segundo descanso, el último antes de llegar, se divisa el patio y parte del tejado de zinc de la casa vecina. Puedo repasar mentalmente cada detalle, cada milímetro de esas gradas, paredes, alambres cubiertos de ropas a secar, gotas de agua y todas y cada una de las cosas que impresionan mis pupilas y se me alojan en el desván del cerebro, junto a los polvorientos recuerdos, acumulados en el transcurso de mi pasar continuo por los transitados lugares comunes de mi vida.
Me detengo frente a la puerta que da acceso a las oficinas dudando antes de apoyar la mano en el picaporte. Sé que voy a abrir la puerta y estaré frente a la secretaria, ya sin posibilidad de fuga. Tengo tiempo ahora, mientras sigo afuera, antes de presionar para abajo el apéndice que se me ofrece. No sé porqué dejo pasar un minuto de todos los días en éste ritual insulso, si lo mismo voy a entrar y voy a saludar a la secretaria y al compañero, con las frases consabidas. «Y, ¿qué tal el espíritu»? «Regular, y medio, viejo, regular y medio». Después me siento y comienzo a trabajar sin que apenas medien otras palabras entre nosotros hasta la hora de salir.
Observo la uña del dedo índice de mi mano izquierda. Tiene una pequeña mancha azul, de tinta, que nace en la cutícula y se extiende hasta la mitad de la ancha superficie rosada que sigue a la medialuna blanca mi uña. Mojo con saliva la parte afectada y raspo la suciedad con el pulgar. Estoy distraído. Ahora que acabaron por quedar inmóviles los anhelos de grandeza, las esperanzas, los sueños, no paso de ser un chupamedias más del montón, el monigote que aplaude las imbecilidades que dicen por ahí los jefes de vez en cuando y que ríe de los chistes podridos, aunque no tenga ganas. La risa dejó de ser expresión de alegría para transformarse en una especie de tic casi constante, en mi rostro. Yo no río. Es mi boca la que se distiende, mostrando los dientes, cuando de la garganta escapan unos sonidos guturales involuntarios, porque ni siquiera me preocupo en controlarlos. Vive por sí misma, mi risa. Yo no tengo motivos para reír.
Hasta me acostumbré al miedo. Su evolución no cambia, es igual al miedo de la semana pasada o al de hace años. Se incrusta, crece y se mezcla con los jugos desconocidos del organismo, provocando un proceso catalítico y de integración, como si por medio de un extraño proceso, llegara a constituirse en parte del metabolismo que me conforma y sostiene cada día, somos yo y mi miedo, flotando juntos, en la esencia repugnante de una angustia. Se mete bajo la piel y forma una capa intermedia antes de los tejidos, creando la subepidermis del miedo. Ni siquiera se manifiesta de golpe, es un visitante insidioso, lo presiento en todos lados, nutriéndose de los alimentos que ingiero, de las bebidas que consumo, de los pensamientos que no expreso en voz alta.
La llamé, por teléfono. El tiempo había cambiado y comenzaba a refrescar. Por la ventana se filtró el olor a lluvia y penetró hasta mis pulmones. Convinimos en ir a cenar. Salí a la calle -quería hacer tiempo y faltaban veinte minutos para la hora de la cita- encendí un cigarrillo y caminé hasta la parada de taxis, tres cuadras más allá de donde trabajo. Esa primera vez hablamos de todo. Después del restaurant, la acompañé a su casa. Me hizo pasar, tomamos un poco más de cerveza, reímos. Lo cierto es que estábamos medio cohibidos. Cuando dejamos de tomar nos miramos, para descubrirnos y, sin darnos cuenta, fuimos amantes. Ahora nos une algo diferente al amor. Ella dice que la soledad, yo pienso que es el hastío, no sé, de todos modos es necio pretender endilgarle nombres a las sensaciones. Nos sentimos a gusto, complementamos nuestros vacíos durante los minutos compartidos, los momentos de pasión, en que olvidamos.
Creo que mi esposa no sabe nada. Vivimos juntos, nos hablamos, nos contamos cosas que, al oírlas ya fueron olvidadas. No sé si comprendí entonces, día antes, días después... ¿meses? -en realidad no importa cuándo uno despierta y no puede ya conciliar de sueño sabiendo que su matrimonio carece de razón. Lo supe -lo supimos- sin palabras. Acaso en todo matrimonio llega el día en que la conversación está de más y molesta como un grano en la boca. Hasta las obscenidades repetidas pierden valor cuando queremos engañarnos en la oscuridad del dormitorio, con esas palabras sucias que nos acostumbramos a decir cuando hacemos el amor. Dan la impresión de nacer porque se las espera, porque estamos acostumbrados a oírlas y matizan la rutina de nuestra unión.
El cosquilleo no quiere cesar. A las seis bajo hasta el zaguán y salgo a la calle que me saluda con un eructo que se me pega a las ropas. Camino hasta la parada de ómnibus -mucha gente, todas ellas sudorosas, con los ojos cargados del vacío rutinario de sus vidas. Me aprieta en la garganta ésta sensación de trajinar en medio de un monstruoso aquelarre de cadáveres ambulantes, espantosos, harapientos, entre los cuales resaltan las piernas desnudas de las mujeres, que vibran al caminar, anunciando el submundo oscuro, escondido más arriba, en el estuario de su geografía de placer.
Subo las gradas. Dentro de la habitación, iluminada por un velador que derrama su luz mortecina, ella me espera vestida con el negligée transparente y breve que me permite apreciar las curvas todavía firmes de su cuerpo. Bebemos una cerveza bien helada, sentados frente al ventilador, que produce su característico ruido gangoso, mientras ella me desviste riéndose de mis reacciones y yo la acaricio con urgencia hasta quedar tendidos y juntos, agotados, respirando con dificultad y ella recorriendo mi cuerpo, con la caricia final y tierna de sus manos pequeñas, cuidadas, de uñas largas y pintadas.
Fue al baño. Yo sigo en la cama con las manos bajo el cuello, mirando el cielorraso. De la calle suben sonidos confusos de voces y pasos. Escucho cómo estira la cadenilla de la cisterna y el fluir del agua con un ruido continuo y breve. Vuelve a mi lado, nos acariciamos. Ahora soy yo el que se levanta para ir al baño. El mismo proceso y el agua se pierde, formando remolinos, en la boca del inodoro.
Al llegar a casa, me espera el café con leche en el termo. Lo sorbo sin prisa, después de cortar un pedazo de queso, para completar mi cena. Voy a la pieza de los niños, saco del bolsillo de mi camisa una caja de fósforos y extraigo de ella el cuerpecito delgado y blanco, de cabeza azul, que raspo contra la pared y me dedico a encender la espiral.
EL COMPRADOR DE SUEÑOS
Se lo veía cansado, con la barba de varios días sin afeitar, encorvado casi hasta la cintura, cubierta la cabeza con un viejo sombrero de fieltro, en la mano izquierda un paraguas y en la otra, las riendas de su carreta que se desplazaba lentamente, tirada por dos bueyes famélicos, cuya característica más resaltante, eran los huesos de las ancas que parecían todo el contenido de esas bolsas de arpillera que le servían de pellejo. Sólo en la expresión de su rostro resplandecía un algo indomable, como si estuviese poseído de un anhelo que lo empujaba hacia adelante, sin otra alternativa que triunfar o sucumbir. El cabello canoso, que escapaba desgreñado bajo las alas del sombrero, le caía sobre los ojos, dándole un aspecto feroz, por el brillo tenaz de su mirada.
El atardecer ya había avanzado hasta la mitad de su camino cuando el anciano divisó, a lo lejos, los primeros techos de tejas coloradas y las paredes pintadas de un blanco níveo, ahora teñidas de rojo, al recibir, en sus fachadas los postreros rayos del sol.
Se detuvo un momento a retomar aliento. Aún quedaba por recorrer la empinada cuesta que, zigzagueante, subía por la ladera para ir a desembocar en el pueblo que venía buscando, desde tantos años atrás, cuando oyó contar, en lejanas tierras, la increíble historia de Virginia y despertó en él una codicia que hasta entonces jamás había sentido. Nunca, hasta aquél día, cuando, sentado con otros hombres alrededor del fuego que suelen encender los vagabundos por la noche, a la vera de los caminos, para compartir lo conseguido durante el día, en comestibles, ropas y otros desechos hallados durante su trajín, supo de la existencia de Virginia y de los maravillosos sueños de la niña.
No quiso creerlo al principio, pero luego de recabar aquí y allá, llegó a la conclusión de que la niña existía, lo mismo que el pueblo en la cumbre de un pequeño cerro, asentado sobre el socavón abierto en la roca roja.
Y ahora estaba frente a ese paisaje de ilusiones, esperanzado en hallar, por fin, la quimera largamente acariciada, de poseer el mayor de los tesoros que podría desear como comprador de sueños. Estaba seguro de poder conseguir a la niña y se sentía dispuesto a robarla si eso fuera necesario. Pero era casi seguro que, esa criatura ingenua y esa gente feliz y despreocupada, de la cual le habían hablado tantas veces, consintiera de buen grado a que ella lo acompañase, después de deslumbrarlos con cualquiera de los ricos sueños guardados en sus bolsas y baúles, y que constituían la carga de la carreta.
Era, en realidad, una historia bastante extraña, la de Virginia. Nadie supo nunca de dónde vino. Apareció en el pueblo y cuando soñaba, sus sueños cobraban vida y se integraban al lugar. Con el correr del tiempo, cuánto de lo existente en los alrededores eran sueños y cuánto realidad, nadie podrá decirlo con exactitud. Lo cierto era que, entre lo espeso y agreste de la selva que rodeaba el villorrio, el sitio, ocupado por el pueblo, resplandecía como un vergel transplantado de algún cuento de hadas. Las casas lucían su blancura resplandeciente, coronadas por los techos de tejas de rojo intenso y contrastaban, en su inmaculada armonía, con el abigarrado fondo verde de los árboles y el refulgente azul del cielo, sobre el cual solían desplazarse nubes casi tan blancas como las fachadas de las casas, creándose un exuberante paisaje de belleza sin par.
Los sueños de Virginia, al principio, crearon zozobra, porque arrojaban a la realidad cotidiana, de la noche a la mañana, los seres y objetos más extraños que pudieran ser creados por la imaginación de una niña pequeña. Soñaba gatos con dos cabezas y éstos se integraban al pueblo llenándolo con un alucinado dueto de maullidos recorriendo los tejados. Soñaba lluvia de pétalos y al día siguiente, nadie podía caminar por las calles inundadas, soñaba soles azules y el amanecer se transformaba en un caleidoscópico vértigo de colores. Pero esos mismos sueños, al volverse parte del poblado, terminaron por causar más alegría que angustia a los habitantes, quienes a veces, le pedían a la niña que por la noche soñara comida, golosinas, o frutas y, si lograba hacerlo, era cosa de no terminar la gran fiesta de los días siguientes, en medio de banquetes inesperados, complejos y desconocidos, pero siempre sabrosos y abundantes.
Los jardines formaban un lago inquieto de aromas y se extendían hasta el horizonte y las verjas de las ventanas eran ramas floridas, entrelazadas en figuras exóticas y su aliento (de azahares y azaleas inocuas, jazmines refulgentes, rosas encantadas, violetas ondulantes y tréboles inmensos bajo los cuales corrían y cantaban duendes diminutos de ropaje cororinche y grotesco), flotaba en el aire, creando en los lugareños y en los forasteros que a veces cruzaban por el pueblo, una cierta embriaguez premonitora de felicidad y alegría insospechadas que seguían envolviendo a los que se iban, en un tenue halo de dicha, difícil de apartar, eran también resultado de los sueños de Virginia, así como las gemas que aparecían aquí y allá, entre el pasto y que la gente usaba para adornarse los días de fiesta. Esa historia fue la que despertó la codicia del viejo comprador de sueños e hizo que se pusiera en marcha, recorriendo el largo camino que lo trajo hasta Marginal, cada vez más entusiasmado, en la confianza de conseguir a la niña de los sueños reales con sólo exhibir los sueños soñados, arrumbados en su carreta.
-La llevaré -pensaba- por todo el mundo y me enriqueceré pidiéndole que sueñe para mí cosas magníficas a cambio de otros sueños que yo pudiera darle. Tengo tantos, que ni siquiera sé cuantos son ni donde los fui comprando. Hay gente que da sus sueños por cualquier bagatela o los cambia por otros que, al final, un comprador de sueños no sabe si hace buen negocio cuando vende lo conseguido aquí o lo cambia por otros allá. Tengo tantos espejismos en mi carreta que creo que los míos ya los vendí y uso los de otro, (¿o será que ya no me quedan y por eso van tantos meses sin que sueñe?).
El viejo sabía que al comprar él un sueño, el vendedor perdía gran parte de su alegría y por eso sus transacciones eran rápidas y desaparecía del lugar lo antes posible pues, casi siempre, quienes venden sus sueños, se arrepienten y persiguen al comprador, desesperados al descubrir, cuando despiertan al otro día, que una noche sin ellos es lúgubre y tenebrosa, un abismo infinito. Hondo, hondo, hondo.
Llegó a la cumbre del cerro cuando ya se hacía noche cerrada. Algunas mujeres risueñas lo rodearon mirándolo con curiosidad. El viejo se sintió impresionado por su belleza. También habían niños y hombres que se acercaron a él, observándolo y atisbando la inmensa carreta tirada por los bueyes melancólicos que avanzaban tras los pasos de su amo.
-¿Dónde puedo encontrar a Virginia? -preguntó a una de las mujeres que estaban cerca suyo.
-Ahora está por dormir -le respondió ésta- pero si te apuras, tal vez puedas hablarle un momento.
El hombre apresuró sus pasos para llegar hasta la niña que estaba tendida en una hamaca hecha de nubes polícromas, tomadas de un sueño de atardecer y que flotaba entre dos árboles de gruesos troncos, añosos y solemnes, y parecían guardarla de la adversidad.
-Yo soy el comprador de sueños -se presentó- y vengo a comprar los tuyos y a llevarte conmigo. Tengo guardado en los baúles de mi carreta los más extraños sueños que se puedan conseguir. Hay algunos hermosos y otros terribles; algunos que bastaría verlos para reventar en carcajadas y otros, tan tristes, que te sería imposible no llorar ante ellos. Tengo pesadillas infernales, monstruos espantosos, horrorosas creaciones capaces de helar la sangre a cualquiera, pero lo daría todo a cambio de tus sueños, porque eres la única que ha logrado volverlos realidad. He visto los animales, las flores, las piedras preciosas esparcidas por todos lados, he visto las casas que soñaste y a éstos seres de eterna juventud, creados por tu fantasía. He visto los arroyos transparentes que cruzan y bordean Marginal y sé que todo lo has hecho tú. Por eso, Virginia, vengo de tan lejos como no te imaginas, a buscarte. La niña lo observaba absorta y asombrada, algo temerosa de las palabras de ese anciano de tan extraño aspecto, y mientras duró su discurso, ni ella ni los que la rodeaban, pudieron apenas respirar.
-Pero, éste es mi pueblo -respondió Virginia después de mirar las caras extasiadas de sus amigos-. Tú eres un extraño, no sé si bueno, aunque no lo creo, porque no puede ser bueno alguien que va por el mundo comprando a la gente lo único que realmente posee. No deseo venderte mis sueños y menos ir contigo. ¿Acaso aquí no soy feliz? ¿Acaso no ves que cuanto me rodea es bello? Yo no quiero vender mis sueños a nadie ni irme de aquí.
-¿Es que no te das cuenta -exclamó el viejo- que yendo juntos, el mundo se postraría a nuestros pies? Tú soñarías por los demás y ellos obtendrían sus deseos con sólo pedirlos. Ganaremos riquezas inauditas y tendremos un mundo donde sólo existirá lo que tú quieras y, si acaso alguno intentara apoderarse de tus sueños, yo soltaría de mis arcones las furias de las cuales te he hablado y nadie jamás, pretendería enfrentarse a nosotros. Conseguiremos todo con sólo amenazar a los demás con nuestros horrores. Hasta podrías crear monstruos aún más terroríficos que los míos.
-Yo no creo monstruos -respondió Virginia- sólo sueño cosas alegres y bellas. Sueño flores y muñecas, animales extraños pero bondadosos y no quiero aterrorizar a nadie porque ya tienen bastante con sus miedos de todos los días. ¿Acaso no son felices cuando sueñan lo que quieren? Las ilusiones que veo al dormir quedan sobre la tierra, pero no por ello voy a pretender que me teman. Los que viven conmigo me quieren. Es suficiente. Viejo comprador, tú no me gustas y te tengo mucho miedo.
-Es que estoy decidido a llevarte -respondió el hombre y en sus ojos brillaron dos relámpagos de ira- aunque tú no lo quieras, tendrás que venir conmigo. Mírame. Abrió los brazos mostrando la suciedad de sus ropas- Estoy sucio porque nunca pude comprarme cosas bonitas o limpias. Estoy viejo, porque los años han pasado sobre mí, mercándome con su furor implacable. Estoy pobre, porque nunca pude realizar un solo sueño de los muchos que he tenido. Vengo de muy lejos y no volveré sin llevarte conmigo.
La noche ya era oscura y el terror ocupó un sitio entre los que escuchaban las violentas palabras del viejo. Virginia se había medio sentado en su hamaca y las estrellas resplandecían con un brillo torvo y amenazador. Todo el bosque estaba inmóvil, alerta, asombrado. El viejo levantaba la voz, cada vez más aguda y sus palabras retumbaban, espantando a los duendes y pequeños animales que se habían acercado para dormir alrededor de Virginia, como todas las noches. Los hombres, las mujeres y los niños se mantenían a su lado inertes de pánico. El viejo abrió una de las cajas de su carreta y de ella escaparon cuatro sombras espantosas que brillaron con resplandor viscoso. La gente gritó despavorida porque nunca antes habían visto sino las bellezas creadas por la niña y esas apariciones les causó tal repugnancia y miedo que se pusieron a temblar a un mismo ritmo, previendo una desgracia cercana.
-Seguiré sacando pesadillas -amenazó el anciano a la vez que desenvolvía un atado voluminoso- como éstas -cien culebras cayeron al suelo reptando hacia cualquier lado- o éstas -y de las paredes del carro descendieron varios encapuchados sin cabeza blandiendo enormes cuchillos con los que atravesaron los cuerpos de los niños que tenían más cerca, los cuales, al ser tocados, desaparecían en un humo amarillento.
-Es que no puedo -dijo Virginia sollozando- no puedo ir aunque lo quiera porque entonces, desaparecería todo. No me toques, viejo, no me toques en ésta noche, es un sueño mío, un sueño horrible como nunca tuve otro, pero que lo venía presintiendo desde el principio. No me toques, viejo tonto...
El hombre entreabrió sus labios dejando ver en medio del resplandor maléfico de su poder, los huecos dejados por los dientes que le faltaban, y creyéndose dueño del triunfo avanzó hacia la niña sin hacer caso a sus lágrimas ni a sus ruegos, sin escuchar las voces de desesperación, que escapaban de las gargantas, ni el bramido sordo del bosque inmenso y, con un rápido movimiento, asió por los hombros a Virginia que gritó una vez más:
-¡No me toques, viejo, no me toques! ¡Ay! ya es tarde...
De pronto, la sonrisa desapareció del rostro del comprador de sueños. Su carro se deslizó, tambaleó y cayó al abismo, arrojando las cajas y paquetes que estaban amontonados en él, y los sueños huyeron hacia la negrura de las sombras, libres nuevamente de su encierro y cuanto le rodeaba empezó a desaparecer Virginia se esfumó entre sus dedos y el bosque, las casas, los jardines, los arroyos, los animales, la gente y el cerro, desaparecieron por encanto ante los ojos desorbitados del viejo, que permanecía estupefacto, comprendiendo en su agonía, que cuanto había visto, era un sueño y que él mismo, tan ambicioso, y tan audaz en su búsqueda, no era más que otra sombra creada por Virginia y que, en un segundo más, pasaría a integrar la horrorosa bruma de la noche fría y sin estrellas de los sueños perdidos.
LA PIEZA VACÍA
Con sus tres puertas -la del medio con espejo para cuerpo entero y todo el conjunto deslustrado- el ropero transmutó insensiblemente de mueble a ser vivo, lleno de manías y antojos, igual a esas viejas solteronas, agriadas por sus muchos años de soledad. Ahora mismo siento cómo el cristal me va sorbiendo junto a todo lo que hay a mi alrededor. Desde ayer está insoportable. Se negó definitivamente a abrir ninguna de sus hojas a pesar que procuré hacerlo con la llave, en cuantas posiciones pudo imaginar (apretando un poco hacia abajo, forzando otro chiquito a la izquierda, siguiendo dos o tres golpes rápidos y otro lento), para terminar parado frente a mi imagen, mirándonos con ese aire estólido, que llevo unido al rostro, no sé desde cuando.
Hasta ayer no había percibido, de manera consciente por lo menos, la extraña fuerza, esa personalidad agobiante de la que siento investido éste viejo mueble que conozco desde tanto tiempo, desde mi niñez, cuando investigaba, con la meticulosidad y constancia que siempre me caracterizaron, cada vericueto de mi cuerpo nuevo y cambiante. A veces, recuerdo ahora con humor, que a veces me excitaba tanto con mi figura desnuda enfrente mío que terminaba mis manoseos entre el miedo de ser descubierto y la urgencia de mis necesidades. Ahora empiezo a pensar cosas, me pregunto, urgo en mi memoria, dudo, dejo un momento de escribir y clavo los ojos en la imagen que me observa, la miro de soslayo, a hurtadillas, queriendo descubrir, en algún descuido, la mirada del espejo posándose en mí, espiando los movimientos que realizo.
Detrás estaban el ventilador, una silla, mi cuadrito con la cascada, cursi a más no poder, según Luisa, pero que a mí me causaba sosiego y placer, el caparazón abandonado de una cucaracha, la puerta abierta del baño y la ventana de postigos altos, que da al patio y otro montón de cosas, que fueron tragadas por el cristal. Entonces decidí sentarme al escritorio y apoyar en él las manos, no fuese a irse, él también.
Cuando Luisa se mandó a mudar, la casa me resultó hostil y vacía y, en medio de mi depresión, un poco para combatirla, me senté a beber metódicamente (ya dije que soy metódico y que mi vida entera, se ha deslizado sin sorpresas ni altibajos, desórdenes éstos que me desagradan hasta la histeria), hasta sentir el piso ondulante y en el estómago un nudo nauseabundo que pugnaba por salir. En parte soy culpable, debo reconocerlo, pues es lógico guardar una tras otras las emociones, los sentimientos íntimos y profundos, lo que uno quiere decir y no dice, lo que quiere hacer y no hace, siempre con orden, siempre previéndolo todo, hasta el mínimo detalle, hasta la minucia más insignificante, y creo sinceramente que fue por eso que Luisa se fue (o desapareció) y quedé sólo en medio de la pieza, con mi borrachera pugnando por escapar e integrarse al resplandeciente orden del que siempre me he rodeado (yo digo que por ésta manía que tengo es que se fue Luisa, o tal vez no se fue sino que está metida en el ropero, uno puede esperar cualquier cosa en realidad de esa clase de mujeres inestables y gruñonas y Luisa, con el rostro descompuesto por el llanto, los cabellos pegados al sudor de la frente, la boca abierta, ahora cerrada, ahora abierta, gritando y arrojando lejos de sí mis cosas tan bien dispuestos en cada uno de los cajones del ropero, con sus tres puertas abiertas y el piso hirviente de medias y calzoncillos, camisillas y pantalones entreverados con la botella rota de la crema de afeitar y los sobrecitos de aquello que se usa en la intimidad, mis corbatas y los gemelos que me regalaron el año pasado, en fin, mi dignidad mezclada con las cosas secretas que no deberían salir a la luz, si uno tuviera en algo el buen gusto, ¡pero qué!, en el desparramo surgen aquí y allá las camisas blancas arrugadas, mezcladas con las de color y ella repite ¡farsante! entre la arrebatina de trapos, zapatos, medias sucias y limpias, con agobiantes espasmos de risa histérica ¡basta!, yo la miro y me veo, a la vez, con ese aire alelado y perplejo, me miro entre el desastre de trapos, papeles, libros, impasible como la imagen del espejo. Luisa aparta las hebras de cabello que le cubren el rostro, dándole un aire de loca, patea las cosas, cierra la puerta y se va. Alrededor, la catástrofe. Ruinas impregnadas de mi aliento desordenado y confuso. Allí estoy, sentado al escritorio, con la botella, las arcadas incontenibles y mis apuntes que hieden a intestino y alcohol.
Pero hasta ayer, hasta las seis y media de la mañana, cuando quise vestirme para ir a la oficina, siempre me resultó un ropero normal, lo repito, de tres cuerpos y espejo central, bastante anticuado, por cierto, fue cuando no pude abrir ninguna de las hojas y quedé frente a la imagen cubierta con el calzoncillo de la noche, observándome concienzudamente, como solía hacerlo de niño y adolescente, en esa época en que ocurrían cosas. No tuve más remedio que sentarme sobre el travesaño de la cama a escuchar el tictac del reloj y ver las manecillas cambiar de lugar hasta las siete y cuarto, y media y cuarenta y cinco, las ocho (pensé entonces en cómo estaría el jefe de la sección, rabiando frente a la gente sudorosa y malhumorada que se empuja frente al mostrador, tratando de hacer circular los expedientes dormidos en la gaveta, de la cual, sólo yo tengo la llave. Las excusas inventadas por mis compañeros y las chicas, tecleando sin parar en las máquinas vetustas, para crear nuevas fichas y documentos, empapadas con ese olor áspero de sudor que la humedad hace insoportable, y que el ventilador sólo consigue pasar de un lado a otro, sin apartarlo del todo y no pude evitar reír solo, como un imbécil).
La cosa fue lenta al principio, evidente después y al final, vertiginosa, el cascarón de la cucaracha, la ventana de postigos altos, la puerta abierta del baño, el inodoro, la pieza entera cruzaron al otro lado del cristal y quedaron frente a mí, permaneciendo fuera de él el escritorio y yo, dentro de la incertidumbre de una penumbra de claridad viscosa e irritante, con la cual, apenas distingo los caracteres de mi letra, aunque sigo escribiendo a prisa, acuciado porque ya no estamos ni yo, ni el escritorio, ni los papeles, que escapan bajo mis dedos, transformados en lombrices blancas, atraídas hacia el poderoso imán del espejo, del cristal brillante, devorador, que succiona con su ojo abierto. Siento que floto sin peso ni forma, deglutido y arrojado al vientre negro y sin límites del ropero que persiste en contemplar, con su único ojo de cristal, las paredes desteñidas y apelmazadas de la pieza vacía.
SU ÚNICO FANTASMA
La camisa de papá está sobre la silla desde el mediodía, con manchas de sudor que sombrean la costura en el lugar de las axilas, y Blanquita no retiró la mesa ni las moscas de sobre los platos cubiertos de residuos. Ya estarán al caer, porque me parece percibir el aliento hediondo de doña Carola al respirar sobre mi cara -no sé porqué ha de acercarse tanto- y los ojos saltones e inquietos de don Marcial que no cesan de mirar a uno y otro lado, perseguido de imágenes invisibles que lo acosan, prontas a saltar de cualquiera de los rincones de la habitación, haciendo realidad los monstruos que se pasó temiendo a lo largo de su vida.
Mira y mira sin dar un minuto de reposo a sus manos blancas, de dedos finos, que retuerce enredándolos de manera insólita. Estarán por llegar, casi lo presiento en los huesos al mirar la cortina desteñida y fea que cubre parte de la ventana, agitando su fealdad de trapo con la brisa de la tarde. Ayer también había viento, papá llegó transpirado, dejó la camisa de cualquier manera sobre el respaldo de una silla y se puso a tamborilear con los dedos sobre la mesa de la cocina, donde mamá amasa la harina para los ñoquis, los domingos. Me pareció más preocupado que de costumbre, acaso pensando en el día de hoy y los apurones de última hora, con doña Carola y su marido desasosegado, llenos de urgencias secretas que sólo ellos conocen y que empiezan a corroerlos cuando entran a casa, especialmente a ésta habitación. Es entonces cuando don Marcial observa con zozobra cuantas rajaduras y manchones encuentra en las paredes, vueltas de sus grandes ojos de sapo bajo los párpados pesados, listos a caer -mutis, telón- para comenzar otra convulsión de los labios temblorosos.
Abajo, la vereda y los muchachos que juegan pelota (todo le da miedo a don Marcial, todo). Hay cosas que no puede uno imaginar cuando se sienta a pensar tranquilo; escapan de entre las manos esos pensamientos, resbaladizos como peces. Papá suele reírse de la cara de espanto que pone don Marcial al oír el gemido de las uniones secas de esa puerta que le produce tanto pavor. Si todos sabemos que de la habitación cerrada no puede salir nadie y sólo guarda el retrato de la bisabuela, mirando entre las sombras, la telaraña y la polvareda que se habrá acumulado después de no sé cuántos años de estar guardada y sin haberse quitado nunca, que yo sepa. Sin embargo, cada vez que nos visita don Marcial, crujen todas las alcayatas y papá ríe con ganas y le dice que tiene alucinaciones y amenaza con abrir de una buena vez el cuarto para descubrir su secreto. Esto es suficiente para que don Marcial se ponga a temblar, como hoja en medio de un ventarrón.
Si no viene mamá y recrimina a mi papá, éste es capaz de seguir con la broma hasta ver al otro en el suelo, presa de un ataque de angustia convulsiva, lo que de seguro aumentaría la hilaridad de papá, que es bien cargoso cuando quiere. Ríe, ríe abriendo la boca y mostrando sus dientes negros por la nicotina. Doña Carola no sabe que hacer en tales ocasiones y se abanica, desesperada, con cualquier cosa a su alcance, sofocada a más no poder y llamando en su auxilio a los santos del cielo que, supuestamente, deberían concurrir en su auxilio, pero papá no termina y su carcajada ha de llegar hasta el cuartito cerrado donde está el retrato de la vieja, que nunca pude ver. Me prohibieron hasta mirar por la cerradura -y, aunque intenté en varias ocasiones acercarme al lugar por la ventana que da a la calle, nunca pude hacerlo porque está demasiado alta y ni siquiera con zancos pude llegar a ella. Una vez casi me rompo las piernas al caer aparatosamente a la vereda. Desde entonces, me tranquilicé.
Ahora recuerdo la existencia del cuarto porque van a venir a visitarnos doña Carola y don Marcial. Sé del terror que le produce su cercanía. Lo cierto es que nunca se aproxima demasiado, aunque papá lo incite de continuo, ofreciéndole la famosa llave negra y grande. Para mí que en la pieza no hay nada, pues traté de mirar dentro a través de la cerradura y sólo vi sombras. Pero supongo que algo habrá, por el celo con que se esconde la llave (a veces pienso que papá la conserva prendida a su ropa).
Y ya estarán al llegar. Blanquita no ve la camisa tirada sobre la silla de la sala. Aunque se afane, la pobre, en hacer bien las cosas, nada le sale derecho -es un poco idiota, me parece- y constantemente mamá se encarga de reprenderla por los errores que comete en su trabajo. Vive asustada desde que llegó a casa, pues mamá, no perdona nunca y le gusta ver las cosas bien hechas, en especial cuando van a venir visitas, y ni qué decir si son doña Carola y don Marcial, como si ella también quisiera que el pobre infeliz no tenga la menor posibilidad de distraer su atención hacia algo que lo hiciera olvidar, aunque sea un momento, la famosa puerta cerrada a la que tanto miedo le tiene.
En casa no se menciona el sitio, ni papá responde cuando le pregunto qué es lo que hay ahí dentro. Me mira y se va a otro lado. Conmigo no ríe, no sé porqué. Es diferente a cuando don Marcial empieza a inspeccionar las paredes con sus ojos grandes. A veces pienso que debe esconderse un secreto tan espantoso que mis padres se cuidan de no permitir mis incursiones a la pieza.
Otra vez Blanquita pasa junto a la camisa blanca sin verla. Mamá cuchichea algo al oído de papá -no entiendo lo que dicen- ambos ríen. Ya estarán cerca de casa. Me preocupa la camisa en la sala porque seguro que Blanquita no va a notar ese descuido y mamá le va a retar como siempre. Es tan estúpida la pobre. No sé porqué no la echan en vez de hacerse mala sangre. Ahora ya es tarde. Están llamando a la puerta con fuertes aldabazos que me retumban en el estómago. Son ellos y no tenemos nada preparado. No sé quién va a abrir, yo podría hacerlo pero no vale la pena, pues seguro que doña Carola va a querer besarme y depositar en mis mejillas su aliento fétido y don Marcial va a entrar mirando de derecha e izquierda, sin dejar de retorcer sus dedos y esquivando la vista de la puerta cerrada donde se guarda el retrato de la bisabuela y empezará a temblar cada vez que chirrían los goznes, tratando de abrirse de una vez, dando paso al olor húmedo de sus intestinos cargados de tiempo y no sé cuántas cosas más, encerradas entre esas paredes que ni me imagino cómo deben estar después de tantos años sin luz, con el frío, el calor y los bichos que se meten bajo la rendija. Ellos son los únicos seres de la casa que entran y salen a voluntad, miran el retrato y tal vez hasta caminen sobre el lienzo.
Por fin Blanquita, se decide a abrir la puerta. Lleva en una mano la camisa de papá. Llegaron -qué le vamos a hacer- ahora tendré que saludarlos, como si me gustara estar con ellos. Ahí viene papá -la sonrisa de siempre- y don Marcial recorre angustiado las paredes con sus ojos saltones e inquietos. Doña Carola deposita en mi rostro su beso pastoso. Papá ya observa con insistencia a don Marcial en una mano la llave negra, único camino para alcanzar la magia oculta del pavor- y la puerta, como siempre que entra esa pareja, empieza a rechinar por todas sus juntas, resecas a fuerza de no abrirse nunca.
EL ESCRITOR Y SU ARTE
Mi escritorio no es muy grande. Apenas una mesa rectangular, cubierta con el vidrio bajo el cual, están anotados los pocos números telefónicos que suelo usar en el curso de los meses y una que otra tarjeta amarillenta de plomeros que, alguna vez, solucionaron goteras en el baño o de dibujantes que, en ocasiones, se tomaron la molestia de engalanar mis trabajos literarios cuando todavía se me daba por publicar cosas baladíes, artísticas según algunos, pero siempre innecesarias, aunque adobadas por la relamida satisfacción de leer mi nombre en letras de molde. También persiste bajo el cristal de esa humilde tabla de trabajo, una foto de lo que fue, en otro tiempo muy lejano, mi familia. Ahora, me resultan casi extraños los rostros sonrientes que me miran, pues vaya uno a saber a dónde fueron a parar o si todavía existen! Hace demasiado tiempo que no sé nada de ellos. Debo reconocer, sin embargo, en honor a la verdad, a la cual me he entregado en cuerpo y alma, que hay momentos de debilidad cuando la nostalgia, esa culebra traicionera y ruin que habita en los espíritus avanzados, se desliza queda, entremedio de los intersticios mal cerrados de la memoria y a causa de la flaqueza latente en uno, siempre logra atravesar las capas superficiales, alucinando la claridad del pensamiento con meras sensiblerías lacrimógenas, que se sacuden ante mis ojos, esparciendo la polvareda apestante de quien sabe que zahúrdas de la memoria, inquietantes recuerdos borrosos, imágenes causadas por la imaginación desbocada que, en breves oleadas, me enfrentan a los rostros sonrientes, capturados por la fotografía, que tampoco me atrevo a destruir, temeroso, tal vez a causa de los resquicios de ignorancia supersticiosa, aferrada a los fondillos de las más brillantes inteligencias, pero enseguida logro superar la crisis y ya no sé más nada de nadie. Escribo. Escribo sin cesar, desde que me despierto, a cualquier hora del día, hasta que voy de nuevo a la cama, a cualquier hora del día. ¡Ah! lo que nunca falta sobre el escritorio es la máquina, que compré cuando decidí cambiar el curso de mi vida. Está colocada en el medio -justo frente a la silla enclenque de respaldo de madera, sentado en la cual paso la mayor parte de mi vida, y siempre con una hoja metida en la ranura, en espera de las letras que la irán llenando, A la derecha una resma de papel, obra segunda, que repongo de tanto en tanto y a la izquierda, apilonadas en el suelo, varias torres de hojas llenas de letras, fruto de mi imaginación más reciente, y esparcida en toda la habitación, columnas y columnas de hojas dactilografiadas con las ideas anteriores. Para mí, ellas son la prueba más pura y valedera de haber elegido, ¡por fin! el camino acertado. En realidad, toda la pieza está saturada de hojas de papel, con millones de letras, palabras y frases, entre las cuales, he logrado metáforas increíbles. Para mí, el mundo es esa habitación, desordenada y grotesca, donde no puedo moverme sin tropezar con algo mío, ya que es mío eso océano de ideas donde día a día, más y más, a cada instante, voy sumergiéndome, integrándome, deshaciéndome de mi existencia para traspasarla a los papeles. Acaso alguna vez quedará solo esa prueba única de mi transitar por la vida, de haber creado vida, que es lo guardado en esas montañas bellas y hedientes de años e inspiración. ¿Acaso es real ese moverme de un lado para otro buscando no sé qué entre la gente, entre la muchedumbre atolondrada, ansiosa, transpirada, que recorre las calles, cruza ciega las plazas, desespera por pequeñeces, se agolpa, ruge, se destroza y al final muere agobiada por el peso de tan desmedida actividad inútil?
La otra vez tuve que salir a buscar cosas para comer y al volver, me llamó la atención el desorden que había en el suelo y sobre el escritorio, donde las hojas recientes, desparramadas, se mezclaban con las pilas de creaciones viejas que guardo en un roperito, que estaba abierto, con su contenido esparcido y caótico. Me tomó bastante tiempo volver a ubicarlas en el orden lógico que les correspondía y perdí una jornada de trabajo catalogando el desbarajuste. Al final, me sentí tan cansado, que me dejé caer en la silla y quedé dormido, con un sueño inquieto y agobiante, sin reposo, debido a las ideas que, como mariposas negras, me golpeaban desde el fondo del cerebro, locas, ciegas, tratando de salir del encierro al que se habían sometidas contra su voluntad y a pesar mío, porqué ¿no fue siempre mi intención liberarlas, dejarlas en el papel, revestidas de letras y palabras refulgentes, en su nueva libertad, sólo limitada por la reducida capacidad que tengo de hacer las cosas más rápidas? Al fin desperté con una especie de sobresalto y el corazón palpitando en la garganta, ávido de seguir escribiendo, aún sin haber logrado el descanso pretendido. Por la ventana, entrecerrada a causa de tres altas cumbres de papeles, se filtraba un haz de luz anaranjado que iba a terminar sobre otras hojas amarillentas, cuyos reflejos, envolvían a la habitación en un tenue temblor de irrealidad, como si, dentro de la pieza no estuviera yo solamente, sino también otras inteligencias, burlonas o irascibles, deseosas de enfrentarme, para medir fuerzas conmigo. Pero enseguida el hechizo desapareció y quedamos en la normalidad yo y mis papeles, de nuevo dispersos, y en desorden las hojas que había arreglado con tanto esfuerzo antes de quedarme dormido. Miré todo ese alud ahora inmóvil de papeles caídos del roperito, otra vez abierto de par en par y que me cubrían las piernas, las manos y casi tapaban por completo la máquina de escribir.
Me sacudí de ellos con un manotazo urgente y de un puntapiés arrojé lejos de mi lado esa hojarasca absurda y abrumadora, esos hijos que ahora se rebelan contra mi autoridad y mi fuerza. Y sin embargo, tras el arrebato que me hizo actuar en forma tan descontrolada y, cuando los papeles, que igual a copos de nieve, habían volado por los aires hasta el techo para terminar descansando lánguidos e inofensivos unos sobre otros, acurrucados y temerosos de mi furia, sentí una ternura nueva y extraña que me iba invadiendo y, casi sin pensarlo, me encontré de rodillas juntándolos con cariño, colocándolos en razonable armonía y haciendo lo posible porque mis lágrimas no borronearan las letras escritas con tanto amor, con una vida entera de devoción y sacrificios, porque me resultaba imposible contenerme y los sollozos, brotaban incontrolables, sacudiendo mi cuerpo en dolorosos espasmos que parecía no iban a acabar jamás.
Por varios días seguí tecleando sin descanso, cada vez más atormentado por esas mariposas locas, agolpadas dentro de mi cabeza, chocando una y otra vez entre ellas, en atolondrado torbellino, que acababa estrellándose contra mi frente y los occipitales, las sienes, implacables, poseídas de una especie de frenesí de luz, no cejando en su desaforada búsqueda del resquicio que les daría ¡por fin! la vida. A mí me resultaba casi insoportable esa presión devoradora de ideas que, a borbotones, pasaban por el estrecho sendero conducente del tormentoso, rico, inagotable piélago de mi creatividad, al menguado universo físico de mis dedos, esclavos de la mezquindad de sus movimientos obtusos y grotescos, en el desesperado esfuerzo que realizan para trasladar, el universo entero, a los lerdos golpeteos de las teclas que una a una caen sobre el papel prensado en la máquina de escribir, donde las alucinadas mariposas se transforman, por arte de encantamiento en letras, palabras, frases, conceptos, historias, una increíble gama de criaturas de las cuales soy el padre, el creador. Dios. Yo.
Pero hasta esa última sensación de placer me iba siendo arrebatada porque sentía la cabeza como un globo tenso, hincado por alfilerazos continuos en su superficie y pronta a reventar, cuando llegara el golpe fatal que, en cualquier momento, podría destrozar mi estructura y dejar frustrado e incompleto el trabajo de tantos años. Decidí no dormir más y mantener a mis criaturas bajo el control de la mirada, seguro que al cerrar los ojos volverían a alborotarse en desordenada locura, mezclando todo, avanzando, cayendo, entreverando lo viejo con lo nuevo, lo imaginado con lo real, lo místico con lo profano. Por eso, decidí no dormir más y seguir trabajando en el anhelo de liberar a los fantasmas que mi imaginación y mi cerebro, reproducían en monstruoso maridaje, a un ritmo cada vez más vertiginoso, transformándome en una jaula de seres vocingleros. Debía seguir escribiendo para liberarlos al mundo, mi mayor deseo, de esas cuatro paredes y esa lenta máquina manejada por éstos dedos torpes, abúlicos, incapaces de comprender la grandeza de su misión. Tuve que salir y cuando abrí de nuevo la puerta, lo que vi, me hizo comprender ese miedo agazapado que me venía persiguiendo desde que dejé de dormir. Ahora estaban allí, oscilantes, burlonas, implacables, todas las letras escritas en el curso de los años, desafiándome con una danza violenta, irracional, pagana, que se iba ciñendo a mi cuerpo a pesar de los esfuerzos que hice por librarme de ellas. Las letras, rodeándome el cuello, paralizando mis manos, zumbantes. Millones de letras, ahogándome con su presión de mariposas negras, en su locura, mis hijos, mi creación...
*
-Yo le encontré así, tirado como está ahora. Era un escritor, todos los días se pasaba tecleando esa máquina. No sé qué lo que tanto escribía, pero a veces, no le dejaba a uno ni dormir con su tiquitiqui.
El otro vecino se agachó, para tomar entre los dedos, un manojo de los papeles entre los que el viejo se hallaba medio sumergido, con los ojos abiertos, clavados en el techo del cual caía un polvillo negro que le iba cubriendo el rostro, llenando la habitación de olor a moho.
-Pero éste habrá sido un escritor loco -exclamó-. Fíjense de lo que tiene llena todas esas montañas de papeles. Fíjense. Los curiosos estiraron el cuello para ver las páginas que mostraba el vecino:
Pág. 12135
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabedefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abedefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmn
Pág. 43876
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklrnnñopqrstuvwxyzabedefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabedefghijklmnñopqrstuvwx
Pág. 97542
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabedefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabedefghijklmnñopqrstuvwxyzabedefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxy
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabedefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabedefghijklmnñopqrstuvwxyzabedefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxy
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabedefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabedefghijklmnñopqrstuvwxyzabedefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxy
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabedefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabedefghijklmnñopqrstuvwxyzabedefghijklmnñopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxy
CON MÚSICA FUNCIONAL
¿Y porqué no? Es razonable estar sentado en un café durante el trajín acelerado de la hora; pasos rápidos, chicas que van y vienen con el servicio y la clientela sobre su tacita de café, o la manija de chopp, sonrisas, parejas de enamorados con sus ojos brillantes, un cigarrillo extinguido, cabellos largos, barbas, labios que ríen, bocas sonrientes, carcajadas; -Dicen que..., ¿escuchaste? -palabras que van y vienen y la cortadora que lanza rodajas de pan -sandwich de queso, una hamburguesa y cica, dos cervezas.
Resulta lógico ese ir y venir de palabras, las palpitaciones, el movimiento pulmonar de la ciudad al mediodía, después sólo se ve a quienes almorzaron fuera de casa y sobran las mesitas de mimbre. Elijo a gusto un lugar para sentarme y coloco los papeles bajo el cenicero. Los papeles se me pegan, es un libro que nunca acabo de leer, o unos manuscritos sin sentido, de los que suelo escribir o el pedazo del suplemento dominical que no pude terminar y guardé para más tarde, porque había algún artículo interesante, y van conmigo durante semanas hasta que los pierdo o lo rompo, aburrido de ellos. Llamo a Cecilia:
-Un cafecito, por favor, bien caliente -es verano, hubiera pedido coca cola, pero sigo fiel al café. Se aleja y vuelve,- Gracias -digo.
Cruzo la acera y el mundo se torna esponjoso y azul en medio de una increíble algarabía de pitidos, bocinazos, chirridos de frenos, gritos, taconeos, ojos desorbitados y, en medio del bullicio ensordecedor: Yo, esparcido sobre el asfalto calcinado del mediodía, mis partes aquí y allá, yo, por todos lados, yo. Arriba el cielo fulgente, culminación de un largo tubo de cabezas y facciones que gesticulan grotescas, a mi alrededor.
-Pero si salió de contramano -exclama el conductor del ómnibus arrojándome al rostro su aliento espeso. Transpira grasa por cada poro del corpachón y me observa bajo gruesas cejas, negras e hirsutas- ni siquiera pude frenar -ojos centelleantes- ustedes vieron -gira la cabeza desde cuya cumbre un gorrión me clava su mirada triste.
-¡Sí señor! Este tipo salió de contramano y después nos asombramos de la cantidad de accidentes: Mire como llora mi nenita... casi se rompe la crisma contra el asiento delantero. ¡A éstos delincuentes nunca les hacen nada!- A la gente honrada sí que no le dejan trabajar tranquila y a éstos..., ¡monstruos! les voy a decir, nada. Pero será posible, cruzar la calle como si fueran los dueños.
Mi cuerpo, brazos sin manos, manos sin dedos, todo movimientos convulsos a mayor o menor distancia de su centro, ocupa la calzada. Las piernas dobladas hacia adentro, uno de mis ojos, en su lugar gira enloquecido por hallar al compañero que dejó un hueco oscuro donde la nena quiere meter el dedo pegajoso de caramelo.
-Dejá, no toques. ¿No ves que está sucio? ¡Tiene todo sangre!
-Ya no se puede viajar tranquilo -lloriquea el chófer- Me rompió un faro y mire el paragolpe, todo abollado...
-¡Estos locos que andan sueltos!
-De remate, locos de remate, eso es lo que son...
El gorrión deja de mirar, vuelve la espalda y deposita en la frente del conductor su defecación verdeblancuzca que le resbala entre gotas de sudor hasta la barbilla.
-Hay que meterlos presos...
En mi cabeza, que permanece unida al tronco por dos tendones y las cuerdas vocales, la boca semeja una ventosa que masculla palabras incongruentas, ahogadas en la airada vocinglería de alrededor. El policía de tránsito viene, abriéndose paso a viva fuerza y repite: -Permisos..., permisos -codazos a derecha e izquierda hasta llegar al centro del espectáculo: yo.
-Está interrumpiendo el tránsito, señor. Me muestra su registro peatonal señor.
-¡Pero si no tengo!
-Ah..., ¡así que no tiene!...
Saca del bolsillo el cuaderno de multas y escribe con dificultad los caracteres gordos de su letra que no caben en un solo renglón. En medio de los rostros curiosos distingo a Cecilia, con su expresión habitual, entre asombrada y risueña. El policía coloca en una de mis manos la papeleta que guardo en el bolsillo de mi camisa...
-Circulen, circulen.
Me incorporo despacio, ubico la cabeza lo mejor posible, tomo el ojo que saltara hasta el cordón de la vereda, a causa del impacto del choque y lo guardo junto a la billetera, en la parte posterior del pantalón. Los curiosos se dispersan, acelero mis pasos, doblo la esquina sin prestar atención a las miradas de asombro clavadas en mi espalda -no debo lucir muy elegante cubierto de asfalto y mal unido como estoy. Doblo la manzana. Ya no queda nadie. El policía dirige el tránsito apresurado, ni tan siquiera me reconoce. Vuelvo al restaurant.
-¿Un café, señor?
-Sí, y que esté bien caliente, ¿querés?
Cecilia va hacia al mostrador, pollera, gris, plisada, breve, atrás el cierre mal cerrado, blusa naranja, gorra naranja tomada con dos hebillas. De algún rincón invisible escapan los compases de «Voces de Primavera».
-Strauss -digo cuando vuelve Cecilia. Me mira sin entender.
LA ESTAMPILLA
Probó con la uña y el vértice del pequeño rectángulo colorido se separó del sobre apenas unos milímetros. Entonces guardó la carta en el bolsillo de la camisa y recordó en la lengua el viejo sabor pegajoso y dulzón del gluten que tienen los sellos de correos en su parte posterior. El viejo y querido regusto adherido al paladar y que puede saborearse cuantas veces uno quiera antes de agregar algo más de goma a la estampilla y ubicarla en el álbum que ratifica el triunfo del hombre sobre la cibernética.
-¡Estampillas impresas en los sobres! -hace un gesto de contenido desprecio, como si pudiera considerarse un coleccionista serio a quien guarda esos retazos insulsos de papel. Insípidas a más no poder. Falta de espíritu deportivo, eso es, como nunca lo tuvo el cetáceo recalcitrante de su amigo Romualdo. ¡Estampillas impresas!... ¡puag!
Colocó el álbum sobre el pupitre retráctil de su portafolios y empezó a hojearlo desde el principio, anticipándose al placer de la página en blanco que guardaría el arcano. Yo sí que tengo espíritu deportivo, yo sí que soy un noble entre plebeyos. Suspiró profundamente al volver otra de las hojas. Dos más y ¡por fin!, aquella que colmaría su casi toda una vida de espera. Dieciocho años, tres meses y veinticuatro días. Miró el reloj. Con trece horas y seis minutos ¡Qué placer cortar el sobre con la tijerita, bordeando las aletillas del tesoro, acercarse más, huir temeroso por culpa de la mano que tiembla de puro placer, separar de la matriz esa belleza y tenerla entre los dedos después de dieciocho años y etcétera y tras escribir cientas de cartas a la misma dirección de una república de nombre impronunciable que nunca pudo ubicar en el mapa!
Sólo faltaba esa estampilla. Desde luego, nadie va a tener otra igual. Ahora pienso que tal vez hicieron ésta sólo a mi insistencia, por cortesía. ¿Qué me dirán en la carta? De todos modos no voy a entender esos jeroglíficos, ni me importa.
La página, blanca y esplendente se le ofreció a los ojos y el deslumbramiento lo hizo parpadear, aumentando la cilosis de sus muchos años de hurgar los milésimos de milímetros de colores, letras y contornos sensuales de esas Venus esquivas y casquivanas. Los recorrió por última vez con la lupa antes de colocarla en el centro, rodeada de la aureola reluciente del papel.
-No podía haber encontrado mejor sitio que este crucero por el río, rumbo a la envidia de Romualdo, para sellar mi triunfo después de dieciocho y etcétera años, sobre su colección de estampillas y vulgares impresos.
Suspira exhausto de emoción -el puerto se aproxima y allí estará Romualdo, esperando su llegada, burlón y sobrador como siempre, atento a cualquiera de sus rarezas de despistado, para soltar la carcajada hiriente de tantos años porque ésta vez, él tiene la estampilla.
Repliega el pupitre, guarda sus gafas en un costado, dobla la carta llena de signos extraños dentro del portafolios, en el lugar que corresponde al álbum el cual, una vez cerrado, arroja despectivo, con todas sus fuerzas hacia el río que lo traga en sus espumas blancuzcas.
TACUARAL
Ese año el tayi floreció fuera de época porque hizo mucho calor en agosto.
La gente tenía miedo y decía que las ánima andaba entre el tacuaral cuando dejaba de soplar el viento norte y, que los crujidos de sus nudos artríticos, eran los espíritus que se movían intranquilos y asustaban a los que salían después del atardecer, pero no te hace nada, sabés, porque todavía nomás no se le enterró a los muertos y su las ánima es que anda por ahí penando.
El paisaje es limitado, adusto, como son los días que transcurren en el pueblo donde, al atardecer, el sol se desgarra, herido por las agudas puntas de los karaguatá, derramándose al otro lado de las ondulaciones de las colinas del oeste que, con el arroyo, que contorna hacia el sur y el este, se pierde en el intrincado tacuaral que antecede al bosque, atravesando el cual, solían llegar algunos forasteros y de donde salieron los soldados persiguiendo a los revolucionarios que también habían cruzado ese entrevero de ramas, hojas y árboles seculares, cuyas raíces conforman orografías vegetales atravesadas por grutas verdosas y húmedas, donde en más de una ocasión, se extraviaron los niños que osaron ir a jugar en la selva prohibida. Nadie había salido jamás del pueblo por temor a perderse en los esteros. De los transeúntes, tampoco volvió ninguno, por eso, entre los viejos, se decía que a lo mejor se quedaron dando vueltas en ese dédalo verde y lujurioso, subyugados por los duendes del bosque, acaso convertidos en ese millón de mariposas multicolores que a la noche parecían transformarse en luciérnagas, convirtiendo la negra profundidad de la noche terrenal, en un insólito universo de luces parpadeantes e hipnóticas, donde no faltaban las estrellas, los cometas, las galaxias inquietas, desplazándose hacia el oscuro fondo de su infinito, todo a escasos centímetros del pastizal, y nació la leyenda de que sólo por suerte o por desgracia llegaba alguien al poblado, que siempre estuvo allí pero no se lo conocía como tal, ni se lo marcaba en los mapas.
Una tarde es que viene corriendo, cruzó el arroyo y sigue corriendo de lo soldados que le sigue a balazo limpio. Nosotro mirábamo nomás porque no sabemos ni quién es ni qué lo que quería. Eso la primera vez porque ante de irse, los soldado nos dijo que eso eran bandido que robaba y que le mata a la gente y lo único que quería era echar el gobierno y nos preguntó si nosotro estábamos de parte del gobierno y entonces le dijimo que no sabíamo ni quién era ese gobierno porque es la primera vez que nos cuenta su nombre, entonce los soldado se rió de nosotros dijo que va venir otra vez porque le gusta aquí que no se sabe nada de la revolución que lo bandido hacía contra el gobierno y nos dio un papel, así grande, con la cara de un señor medio pelado que te mira serio y dijo que teníamo que poner en algún lado por que ese era el Gobierno. Despué se fue el otro día y no se le vio más. Eso la primera vez y se quedó ahí tirado los cadávere en ese ñú guazú que hay allí abajo y le empezó a subir las flore de agosto -poty porque era el principio de agosto que te estoy contando, mirá un poco y parece luego que fue hace mucho porque ese año todo es distinto luego y era ese año también que Julián le escapó a Serafina y se fue después a vivir lo dos junto.
-Yo no quiero -sollozó Serafina pero se apretó más a Julián y empezó a gemir, con una especie de ronroneo lánguido, porque Julián le acariciaba el cuerpo oscuro, asperjado con gotitas del agua del arroyo, que centelleaban al sol, y le decía cosas al oído y le humedecía los labios con sus besos, hasta sentirlo ella en su cuerpo, sin entender qué había pasado, porque era como si se hubieran hecho uno, repitiendo sus nombres y a Julián no le importa qué puede pasar por escaparle a Serafina pero sí sabía que ella también le quería y se quería dar y comprendió que no podría vivir más si no le abrazaba a Serafina hasta que sin decir nada se desnudaron y entraron en el arroyo que estaba frío y parecía que más todavía, cuando Serafina empezó a salpicarle y a reírse de él porque temblaba, después, el cuerpo ansioso y esquivo de Serafina pegado al suyo, yendo y volviendo, escapando sobre la arena blanca y, cansados, sin poder hablar, recubiertos de arena, sudor y agua, tendidos en la playa, semejaban dioses dormidos, cobijados con el resplandor caleidoscópico del crepúsculo, que se fundía en ellos y les acariciaba los muslos, el vello humedecido de la mujer, el pecho agitado de Julián, que dejó una mano sobre los senos de pezones como capullos de rosa recién despiertos de Serafina y ella, la suya sobre la ansiedad aquietada de Julián y las caricias del atardecer eran tibias y maternales para sus cuerpos, agotados y palpitantes, de los que se iba apoderando el dulce sopor que sigue a la pasión, descubierta bajo el puente antiguo, temblequeante y olvidado, aguas abajo del arroyo.
A los pocos días, los cadáveres reventaban en florecillas de agosto poty que les salían de los ojos, de la nariz y de las bocas abiertas, formando luminosos manojos gualdas sobre las heridas y la sangre coagulada, adherida a las ropas, sucias y harapientas.
Serafina y Julián volvieron del arroyo saltando sobre los muertos flores y sobre las flores flores, teñidos del reflejo amarillo de los pétalos tímidos, alegres, impregnantes. Julián la seguía «no corras así, no te tropiece ahora porque si te alcanzo» y ella «a ver si podé» y saltaba esquivando los brazos que acababan en manos agarrotadas por el viejo espanto de la muerte, dedos crispados entre miles de pétalos vibrátiles, movidos por la brisa que rezumaba el aliento fresco del atardecer, ondulando en la mareta inacabable, extendida a lo largo y a lo ancho del valle y que, en pocas horas más, terminaría por cubrir a los muertos en ese fresco cementerio de flores y mariposas, tan confundidas en su aleteo, que hasta parecía que las flores, de repente, se alzaban del suelo para salir volando, ansiosas por escapar a las ruinas del holocausto inmóvil que persistía bajo sus ondas, en los vientres abiertos, en los ojos ciegos, en las bocas huecas y descarnadas.
Pero ellos jugaban sin darse cuenta de esos muertos, alegres al descubrir que estaban vivos, después de haberse amado en el arroyo y de ahí que empezaron a vivir junto. La mamá de Serafina lloró un poco pero se fue también a visitarle cuando supo que esperaba un hijo y le habló mucho, porque ahora que Serafina ya era mujer tenía muchas cosas para contarle. Después que nadie luego se juntaba de otra forma, sino que lo que se quería se iba en el arroyo y despué ya se quedaba junto y hacía su rancho y enseguida luego tenía un hijo y despué otro y despué si que un perro, y así era siempre y atendía la capuera y alguno animale, o sea gallina lo que había mucho, y pato y alguna vaca flaca que apena si te daba leche para el ordeño. Pero como no era mucha gente, te estaba ayudando y se conocía entre todo y eran medio pariente luego, porque quien lo que no tenía una hija o un hijo rejuntado por una hija o un hijo de otro del pueblo, y así luego se parecía todo al final y te miraba la cara y veía otra vez su cara y por eso ha de ser que se quería todo. Bueno, eso, era así hasta ese año que te digo que el tayi floreció fuera de época y que lo soldado le mataron a eso bandido que no le quería al Gobierno como decía, pero ese año también fue que comenzó a cambiar todo, en agosto, con toda esa flores que llegaba hasta el tacuaral, por donde se fue los soldados y por donde iba a venir la desgracia para todo, porque una vez se perdió debajo de los pétalo amarillo lo resto de los revolucionario y no se escucha más el gemido de las alma en pena, entre el tacuaral, vino llegando pa-í Nicodemo en una carreta estirada por una yunta de bueye flaco, que apena si se podía mover y traía dos criaturas que ya era medio cuñata-í lento que despué se supo que era su hija porque parece que ante de hacerse cura se casó y todo.
A mí me gustó el pueblo desde que lo vi por primera vez, cuando luego de vadear el arroyo, eludiendo los karaguatá que lo bordean, como lanzas dispuestas a impedir el acceso de los intrusos y que me produjeron varios desgarrones de piel y ropas, lo mismo que a las niñas y a los bueyes, llegamos al sombrío temblor de las tacuaras que crujían y parecían recostarse gemebundas, entre sí, y se me antojó un grabado de esos libros sicofantes, no sé si ingenuos o malintencionados, que se usan para catequizar, dicen y donde se ven grupos de almas con los rostros angustiados, abrazadas en desesperados intentos por protegerse del terror que les infunde su espantoso paseo al infinito. Sólo que en el tacuaral no habían brumas pavorosas y espesas, resultantes del azufre incensado, que, supuestamente, debe albergar el Averno. Al contrario, la siesta no podía ser más diáfana, llegando hasta nosotros en esporádicos haces de luz, que atravesaban el follaje agitado por el viento caliente de la hora y que formaba, sobre nuestras cabezas, una espesa cúpula de agobiante verdor de diversos matices entrelazados, reproduciéndose arriba como reflejo del matorral de abajo.
Aún ahora, se me sigue llenando la boca de un regusto, agridulce al recordar los momentos previos a nuestra llegada, en que la tristeza y el agotamiento moral se habían apoderado de mi espíritu, porque me dan la medida exacta de cómo Dios maneja su obra, dejándonos marchar por nuestro sendero que, con frecuencia, hasta nos parece injusto y equivocado. Cruel, ante la visión constante de las atrocidades que nos rodean y que, sin embargo conducen a una realidad concreta y mejor para cada una de sus criaturas.
Del chapoteo y los arañazos y del matorral que se arrollaba a nuestros cuerpos, chicoteándonos con sus ramazones verdugos, como por arte de encantamiento, salimos a un paraíso de paz, cuyo aroma se pegaba a la piel y que nos aguardaba imprevisible, a la vuelta de un remanso cualquiera del arroyo.
Una empinada cuesta zigzagueante conducía al extenso valle alfombrado de esas luminosas florecillas de agosto poty, que semejan inquietas mariposas amarillas dispuestas a levantar vuelo, aleteando, impacientes por el tallo que las sujeta a tierra. Hasta las niñas sacudieron algo el sopor del semisueño en que viven y giraron sus ojos ciegos a uno y otro lado, presintiendo tal vez, en los oscuros abismos de sus conciencias, la gloriosa sensación de atravesar el vergel por donde nos desplazábamos ahora y sus piececitos blancos, que colgaban de la carreta, comenzaron a moverse en un alegre vaivén que a veces alcanzaba el suelo ardiente, lo cual hacía que los levantaran, entre aislados grititos de placer. Estoy seguro que el penetrante sahumerio de las flores que cubrían el valle y rodeaban al pueblo (ubicado en una pequeña altura, sobre el socavón), envolvía en su aroma, no sólo sus cuerpos sino también sus almas, ocultas en las profundas y lúgubres cavernas en que nacieron, lejanas a todo, barruntando fantasmas en la oscuridad silenciosa de sus vidas.
Todo era esplendente. El cielo, que servía de techumbre, a las techumbres de las casas del pueblo, se podría describir como una bóveda limitada, concreta y brillante, de un azul, tan intenso, que parecía metálico y contra el cual se recostaba un gigantesco tayi amarillo, florecido a destiempo y cuyas flores cubrían por completo el ramaje renegrido, prolongación del grueso tronco y que se adivinaban, más que verse, a través de los reflejos enceguecedores de la inmensa copa del árbol. Me apenó porque estaba fuera de estación y su magnífico despliegue de belleza y lozanía acabaría por morir, aterido con el viento este que se nos fue metiendo bajo la ropa, ni bien comenzamos a ascender la cuesta. Detuve la carreta al contemplar el valle. Quedé fascinado ante el paisaje obsesivo abierto a mis ojos y sentí cómo, de ellos, descendían dos lágrimas que marcaron en mis mejillas un par de surcos rojos, en la polvareda que recubría la piel.
Mas allá de las casitas, alineadas a ambos lados de la calle ondulante, matizadas con pequeñas isletas de florecillas, recostadas contra los cercos de tacuara reseca, unidas entre sí por correajes vegetales, se abría el valle, un verdadero océano de amarillo, con salpicones verdes, sobresaliendo en sectores, sobre la superficie idílica mecida por la brisa, manos agarrotadas queriendo asir el cielo. Un terror sordo me apretujó el pecho, como presagio de horrores, aún no conocidos. Caí de rodillas, ajeno a todo cuanto a mi alrededor se movía, junté las manos en oración y me hundí profundamente en la silenciosa sima del alma, que una vez más, se me mostró vacía y negra a medida que me sumergía en ella, buscando la luz que persigo y debe hallarse al final de ese helado abismo de soledad.
No sé cuánto tiempo estuve así, pero al volver a percibir los sonidos de mi alrededor y los colores de la naturaleza, ya había desaparecido su cegadora incandescencia, el cielo metálico y el paisaje de florecillas y espanto, dando paso a las sombras espesas de la noche que prometía helar. Me rodeaban varias personas quienes al no obtener respuesta de mis hijas, empezaron a sacudirme de los hombros, en un esfuerzo por hacerme reaccionar.
-Pa-í, pa-í, qué lo que te pasa, pa-í, ya hace rato que está ahí sin moverte.
-Aquí ésta criatura que están con vos nico no habla, pa-í.
-Qué grande que nos asustaste.
-¡Verdad! Yo creía que te pasó algo o sea que no te iba a mover luego.
Sonreí, me apoyé en una de las manos grandes y ásperas que me tendían y volví a subir a la superficie, enderezando una rodilla y después la otra. Comprendí que había llegado y que esa siniestra caverna, del abismo anterior, se iluminaba en la oscuridad ilusoria de ésta noche, con la tan ansiada luz. Había llegado.
Jhe, cuando le encontramo estaba ahí arrodillado y rezando nos dijo y esa pobre criatura medio muerta de frío con ese viento este que empezó a soplar de tardecita, te voy a decir nomás, yo no sé, pero ante hacía un calor como nunca en agosto y esa noche cambió. Yo no te voy a decir, pobre pa-í, pero la gente le miraba raro porque vos sabés que así nomás es y él quería quedarse, bueno, se quedó luego y enseguida hizo una casita igual que la del pueblo, solo que con una pieza más grande y una cruz adelante para que sea la iglesia, dice, y porque no se puede tener lo hijo como la gallina y lo pato, y ni siquiera se te bautice dice, pero la verdá que la gente le miraba cuando se va y viene con su carreta y esa su hija que era boba y no habla, pobrecita, y era ciega también. Bueno, vos sabés como es mala la gente, pero te dice que algo ha de tener el pa-í porque sino, cómo Dios le va a castigar así y él te explica que Dios no te castiga y que lo mejor para ver eso era él y esa criatura que tiene, pero de vera que nadie le va a creer que está contento. Uno pué siempre piensa que tiene, pero de vera que no ha de ser con esa clase de cosa que Dios te va premiar y sobre todo mirando esa criatura del pueblo, que el pa-í dice que era medio como animale, pero que hablaba todo lo día y se ríe y llora y corre todo lo día también y no se cansa luego, y su hija si que está ahí sentada en la carreta con eso ojo que te da miedo y a vece apena si hacía un ruido con la garganta y ahí nomás, porque yo por lo meno nunca le vi que se mueve. Entonce una tarde se subió el pa-í por su carreta y se fue hacia el ñú-guazú donde ya se secó todo las florcita esa de agosto-poty que es tan lindo, le llevó a su hija y empezó a enterrar a lo muerto que ya eran otra vez feo porque no tenía más la flore y era como cualquier otro finado y ya empezaba a tener olor, recién ahora cuando se murió también las flore y se estaba secando el tayi.
Serafina se acercó una tarde, casi a la caída del sol, cuando el viento comenzaba a enfriar el engañoso verano de agosto y a penetrar en la savia, aún tibia, del tayi, como se mete entre las camisas sucias de polvo y sudor de los hombres o bajo las mantillas negras, añejadas en olvidadas tristezas, de las mujeres del pueblo. Golpeó a la puerta de madera espesa y rústica de la casa de adobe y tacuaras enlazadas y quedó esperando a que respondieran, mirando a uno y otro lado, sin dejar de moverse en breves saltitos temblorosos, para mantener caliente el cuerpo que tiritaba bajo el largo vestido blanco, liso y sin coquetería, que le cubría de los hombros hasta más abajo de las rodillas.
-¡Qué sorpresa! -exclamó el sacerdote- Pasá, Serafina, que está haciendo frío aquí afuera.
Ni por fuera ni por dentro, la casa del cura se diferenciaba mucho de las otras del pueblo. El techo de paja y el piso arcilloso, macizado a fuerza de caminar encima. El frugal moblaje se reducía a dos catres y una hamaca, tendida al extremo de la pieza grande, que tenía una sola ventanita de dos hojas, hecha de tablones cuadrados y daba al tacuaral y desde donde no se podía divisar el valle de flores marchitas, agostadas sobre los cadáveres aún insepultos, ni el tayi del cual fluía un inacabado diluvio de pétalos amarillos que, al principio cubrieron sólo el pastizal de su alrededor pero después, a medida que el viento ganaba en intensidad y frío, los fue arrojando hacia el poblado, en torbellinos que mezclaban los pétalos desprendidos con las ramillas negras y trémulas que subían del suelo, creando oleadas de mariposas muertas en las calles ya sucias después de la última lluvia que no paraba del todo, y se introducían, aposentándose en las casas, para permanecer adheridas a la pringosa humedad de las paredes sudadas.
-Vengo porque quiero que mi hijo se bautice y porque quiero que vos mismo me diga porqué esa tu hija que vos decís de bendición, son así medio boba y nuestra criatura juega y se ríe y esa tu hijas si que están ahí mirando y no sabe ni hablar y ni no se ríe nunca. Porque vos decís que nosotro estamos en pecado en el pueblo y lo mismo aquí nadie llora y siempre estamo contento por lo que tenemo. Y la gente dice luego que ante que vos venga, hasta los muerto eso que mató los soldado del Gobierno no se pudría y se iba haciendo flore también y ahora si que mirá cómo lo que están que ni vos no tené tiempo para enterrarle y de noche viene su olor hasta la casa del pueblo y te entra por la ventana y por la puerta, igual que los pétalo amarillo eso del tayi que se está muriendo también. Por eso que la gente tiene miedo otra vez, más que ante, cuando las ánima andaba de siesta por el tacuaral y dice que es por vos que eso pasa y por tus hija, pero yo no le creo y Julián también, por eso que te pido que le bautice a nuestro hijo cuando nace.
Yo le expliqué, como pude, que desde hacía tiempo veníamos recorriendo los caminos y enterrando a los cadáveres que dejaban a su paso los soldados y los revolucionarios y que, tanto unos como otros, olían a muerto y se hundían en la nauseabunda descomposición que ahora envolvía al pueblo en su hediondez y que, por eso, tenía que enterrarlos y recién entonces se convertirían en flores.
Le expliqué que nadie debe maldecir la vida y por eso mis hijas eran una bendición, como eran gracia los niños del pueblo, risueños, y alegres, sanos y fuertes y le expliqué que solamente Dios elige cómo manifestarse. No sé si entendió todo, pero estoy seguro que Serafina obtuvo una nueva conciencia desde esa tardecita en que vino a verme, porque volvió varias veces, cuando el sol entibiaba algo los últimos días de agosto, que se hicieron grises y opacos, casi negros, deprimiendo el alma de la gente del pueblo que miraba el cielo encapotado, buscando el antiguo azul metálico de su cúpula, ahora convertida en lejano y amenazante torbellino de nubes constantes. Vino también Julián y me ayudaron a enterrar los muertos que quedaban, esparciendo su fetidez con cada pétalo desprendido, que el tayi seguía soltando de sus ramas, como si nunca fuera a acabar, esa lluvia lúgubre de flores mustias, dispersas a lo largo de las calles, agarradas a las paredes de adobe, cubriendo los techos de paja y pegándose al rostro y los brazos de los lugareños, que se movían sonámbulos, apartando de sí esos insectos vegetales que se iban apoderando del lugar, transformando el alegre vergel de agosto poty que cubría el valle a nuestra llegada, en un espeso tuyucuá feo, procaz, amenazador.
Era luego como si en su carreta trajo la desgracia. No te digo porque sí, pero desde que vino es como si empezó todo y la gente luego no es de balde que te mira con miedo cuando ve algo raro y esas su hija, hijas de cura, que dice que andaba recorriendo para enterrar los muerto, a lo mejor por eso que se volvió idiota, porque si uno le mira bien, veía que ya no era criatura y tenía luego cuerpo de mujer, sólo que sus ojo y su cara no te daba gana de pensar así, porque no se sabe qué lo que está mirando. Y despué era todo lo día oscuro, y el tayi llenó de su florcita el pueblo y se barre de mañana y de noche ya tené otra vez la casa llena y venía y te golpeaba por tu cara como mosca, que se te pega a uno y no te suelta más, y ahí todo dando vuelta en el patio, en la calle, en tu casa, por donde vos te vas encontrás florcita de tayi que te sigue, te agarra y se te pega y peor todavía, porque cada rato llueve y sopla más viento que trae ese olor de los muerto que también no termina nunca de enterrar pa-í Nicodemo. Despué un día Serafina se fue junto del pa-í y le dijo que le quería bautizar a su hijo cuando nace y despué se fue también Julián a verle y entre ello y sus hija se puso a enterrar a lo muerto, ¡mirá un poco! y ya no le hizo más caso a nadie y se iba a enterrar eso finado aunque entraba hasta la cintura en el tuyucuá de las florcita esparcida por todo lo lado.
De repente era como si se acabó la flore y parece luego que se acabó todo porque amaneció un silencio en todo lo lado y era como si en vez de flore ahora te venía el silencio. Yo me desperté por eso y me parece que toda la gente también y salió a mirar en la calle a ver si qué lo que pasaba y era porque el tayi se quedó sin flore y estaba ahí pelado su tronco y su rama y parecía una mano que te quería agarrar y por toda la calle esparcido su flore seca y hediondo porque se juntaba su olor por los muerto que nunca enterraba todo también el pa-í con Serafina y Julián y esa sus hija que tenía. Yo me suelo levantar bien temprano aunque hace frío, pero ese día como te digo, uno se despertó asustado porque ni no cantaba los pájaro ni no se escucha ese ruido que siempre viene del bosque cuando está por amanecer y no había ni viento, nada. Sólo por ese olor de flores esparcido por todo el pueblo es lo que nos levantamo y salimo afuera a mirar en la calle. Yo le veía por su cara a la gente que tenía miedo cuando miraba por el tayi y miraba también hacia allá donde ante estaba los agosto poty y que ahora si que sólo tenía uno montoncito de tierra con yuyal que crece por él, encima de donde le enterré a lo muerto y todo sabíamo que algo tiene que pasar por eso que estaba así el día y nadie no se fue a su capuera y se quedó por ahí nomás y no sabe lo que va a hacer ni qué lo que va a decir, como medio dormido por culpa de ese silencio que vos no querés ni hablar porque tenés miedo que se rompa y capaz que te caiga encima o qué. Así luego era te digo, una cosa que te apreta y que ni no sabés en dónde. A lo único que no le hacía nada parece que era al pa-í y eso porque ello se levantó como de siempre y empezó a abrir un pozo y Julián y Serafina también estaba con él, como si nada y, a lo mejor, no sentía así como nosotro y por eso ello como todo lo día abría los pozo porque te voy a decir eso es lo único que hace desde que Serafina se fue a hablar con el pa-í, pero ello era lo único que trabajan y cuando empezó a oscurecer, temprano oscureció porque estaba nublado y quería garuar otra vez, ¡con el frío que ya hacía! cuando oscureció, te digo, nosotro andábamo todavía caminando por ahí y no se escuchó otra vez nada como se suele pues oír mucho ruido en el bosque, pero ese día no se escucha nada.
La mirada de Julián se cruzó con la mía cuando nos enderezamos. Serafina descansaba sobre un pedazo de tronco medio quemado que estaba a un costado, a nuestra izquierda y Julián me miró con ojos ladinos y sonrientes, entre tímido y escurridizo como siempre, pero yo enseguida comprendí la satisfacción que le causaba el haber enterrado el último cadáver. Por eso me miró a mí antes que a Serafina, como solía hacer.
-Que silencio que hay ahora -dijo la mujer, acariciándose el vientre- todo lo día no se oyó ni que cante los pájaro.
Recién entonces percibí el pesado sopor frío que caía con la noche y me entristecí un poco pues comprendía que al terminar de enterrar a los muertos, se acababa para mí la compañía de la pareja que suavizaba la faena tan dura que nos habíamos impuesto en tácito acuerdo y se irían de nuevo al pueblo y yo volvería a quedar envuelto en mi soledad, rodeado de las niñas silenciosas, las sombras, los recuerdos, las oraciones y la esperanza que rodearon mi vida desde que sufrí la conmoción de recibir la fe y con ella, la misión que tengo que cumplir. Y ese crepúsculo no ayudaba en nada a disipar la melancolía, pues era como un anticipo de desgracias, la premonición de algún cataclismo que rondaba en la atmósfera, amenazando caer sobre el pueblo silencioso, cubierto de las últimas florecillas marchitas del tayi que alzaba al trasluz, su figura de ramaje negro, oscura y amenazante garra descarnada y aterida.
La noche entró a hurtadillas, se coló entre calma opaca de todo el día, escoltando a la pareja que subía la cuesta rumbo al pueblo, en cuyas calles veía sombras humanas yendo de un lado para otro, esas mismas sombras que siempre me esquivaron, que nunca quisieron llegar hasta el rústico templo en que transformé mi morada, temerosas quizás de acercarse a mí, por mis hijas, o, porque desde el principio, me dediqué a enterrar los cadáveres. Tal vez pensaron que yo era el culpable de que el tayi secara al primer frío, tras la engañosa primavera que lo hizo florecer o acaso, simplemente, y es lo que he creído siempre, por causa de mi soberbia, embebido en la absurda convicción de ser un elegido, no tuve la suficiente humildad o la necesaria caridad para llegarme a ellos, dejándome envolver en la santidad de mi trabajo y seleccionando unos discípulos a mi gusto a expensas del rebaño. No sé, y ahora ya es tarde. Me doy cuenta que el atardecer de éste día cerró otra etapa de mi vida, tras haber enterrado el último de los cuerpos que quedaba mirando el cielo. Con las manos descarnadas, como el tayi, queriendo asir, entre los dedos inertes, el misterio que endureció sus arterias y pudrió sus carnes. Y sentí tristeza al entrar a casa y mirar a mis hijas que me presintieron sin emoción, en sus facciones huérfanas de sonrisas, simplemente se volvieron aceptándome con cotidianeidad y sentí al silencio incrustarse en mis huesos y embargarme una emoción extraña que me impulsaba a desahogarme en llanto, sin razón aparente.
Permanecí despierto, agobiado por la calma densa de esa oscuridad maciza, que se pasó la noche arañando la puerta y las ventanas, queriendo meterse dentro de la casa y envolver en sus tinieblas nuestra pequeña empresa de luz, apagar el cirio consagrado que temblaba en el santuario y enseñorearse de la habitación-iglesia, hacia dónde me dirigí, cuando la angustia y el miedo se volvieron insoportables.
¿Hasta qué punto uno puede aceptar el dolor, la injusticia, la desmedida crueldad del hombre para con su semejante, el abuso de la fuerza contra el débil y aceptar la propia cobardía con dignidad, sin parecer a los propios ojos peor aún a aquellos causantes de su desgracia, los hacedores de su miseria?
¿Cómo estar seguros que es la fe la que empuja a los mártires y no la cobardía de quienes apartan de ellos su mirada al entregarlos y cuál es el límite que los mártires no son tales sino víctimas involuntarias que van a las fieras entonando himnos, no porque así lo prefieran sino por tener mayor grandeza de espíritu que quienes los dejan ir al holocausto o, tal vez, por hallarse poseídos de esa resignación absoluta e impotente que tantas veces se toma por misticismo? Y yo, menos que nadie, puedo discernir en el rotundo misterio al que fui impulsado por una fuerza tan inmensa, que me hizo recorrer al sendero humano de modo inverso, encontrando en el camino cosas olvidadas, como la fe, que descubrí agazapada en un recodo del viejo sendero, donde una vez la dejé extraviada. Y recién entonces recuperé el sentido de la razón oculta de todo comportamiento; estaba ante mis ojos, deslumbrante en su brillo enceguecedor y alucinado, entre fulgores que no sólo herían la retina sino la consumían a uno por completo, metamorfosis del propio cuerpo en el resplandor fluyente desde adentro, en forma sensual, casi física, tanta era la intensidad de su poder, que dejaba de ser claridad para transformarse en clarividencia.
De igual manera a como entré al pueblo, sintiendo mi sino cumplido, acaso demasiado satisfecho, acaso demasiado confiado del mesianismo que gozaba encontrando en mi interior, embriagado de tanto beber el licor de lo sublime, encerrado en mi hermetismo idiota, descuidé todo cuanto consideraba ajeno a mi magnífico destino, desgastándome de a poco, inhumando parte de mi ser con cada cadáver enterrado y, despreciando la vida, convencido que mi objetivo era preservar a los muertos, su miasma fue reemplazado lo que inicialmente era luz.
La carreta dio un tumbo bastante fuerte que volvió al pa-í Nicodemo a la realidad, y con gran esfuerzo asió de nuevo las riendas y tiró de ellas para acelerar en algo el trote de los bueyes, que amenazaban desbobarse en la pendiente.
Y se fue solo y medio escondido porque a lo mejor tenía miedo o que. Vos sabés cómo es la gente y despué de lo que pasó seguro que ya no iba luego a querer quedarse más en el pueblo y se fue escapando después de enterrarle mal que mal a esa sus hija que tenía, que mejor luego que se muere la pobrecita, si ya sabés como era, pero a mí me pareció que el pa-í se quedó medio loco porque se fue hablando solo te digo, si yo le escuché y no era rezo, yo le escuché y hablaba solo cuando pasó junto de mí.
¿Y ahora qué hago? ¿hacia dónde voy, con el alma colgando en pingajos de mi cuerpo en vez de ser al revés, en vez de ser ésta miserable masa de vida la que se resuelva en putrefacción? ¿Cómo puedo seguir avanzando, respirar, tener hambre y aferrarme a ésta carne vana e informe después que el horror ha terminado con el maravilloso fulgor que me impulsó hasta ahora?
Serafina empezó a correr tropezando con los alaridos de espanto que escapaban de su garganta. Veía sus propios pies adelantándose uno al otro, uno al otro pisando el pastizal que surgía debajo de sus plantas y los espinos que le arañaban las piernas y le destrozaban el vestido del que dejaba jirones y se deshacía en flecos.
-¡Allá se va! -gritaron los soldados y empezaron a perseguirla. La vieron resbalar y caer rodando por el ribazo que termina en el arroyo, ladeado por las tacuaras que anteceden al matorral. Rieron: -Ya te vamo alcanzar, esperá nomás.
No era todavía ni de madrugada cuando empezó el ruido y todo nos levantamo con un miedo porque no se entendía qué lo que era y despué vino lo soldado gritando y golpeando toda la puerta y sacándote a uno a patada o a bayonetazo limpio quería que todo se ponga en fila y porque sí nomás te pateaba o te pegaba gritando y a las mujeres le empuja también y le toca y si su marido le quiere defender si que ahí mismo le rompe la cara de un culatazo y cuando te caía te patea como loco y se ríe y alguno si que ya empieza a meter la mujere en lo ranchos y ahí nomás le hace delante de sus hijo que grita y llora. Así lo hombre se puso en fila y que luego iba hacer si nadie no tiene ni una pistola y no te dio tiempo apenas para despertarte y ya te está pegando o sino juega por tu mujere y así todo estaba alguno en la calle parado otro medio muerto y las mujere grita y sale corriendo y como animal le sigue los soldado que parece loco.
Un grupo llegó hasta la casa del pa-í Nicodemo y golpeó la puerta con tanta fuerza que saltaron los goznes. Ya el sol nacía anaranjado y limón deslizándose sosegadamente e iluminando el tacuaral.
-¡Aquí hay dos también! -y arrastraron a las muchachas fuera del rancho, las desnudaron de unos zarpazos y las violaron brutalmente para terminar clavándoles en la garganta dos yataganes que ya venían ensangrentados, tal vez asustados por la angustia ciega de sus ojos o por la mirada de espanto del pa-í Nicodemo que permaneció recostado contra el horcón de la casa iglesia vestido con sus hábitos.
-Es un cura -susurraron entre ellos-. Vamos a seguirle a esa que se va en el bosque, esa que ya te está por alcanzar.
Julián también salió corriendo cuando escuchó la barahúnda y al resplandor del fuego que ardía en los techos resecos de algunos ranchos vio y comprendió enseguida lo que estaba ocurriendo con los soldados que atacaron el pueblo por sorpresa, creyendo encontrar seguramente revolucionarios escondidos entre los lugareños, o acaso hallaron el lugar por mera casualidad, uno nunca puede saber cómo es que llegó, porque no era mucho, apena unos veinte y parece también campesino, pero así nomás vino a atropellar de noche y Julián pues tenía su rancho más lejo que de lo otro y seguro que le avisó a Serafina porque lo soldado vio el rancho y se fue hacia allí, Julián le estaba esperando con el machete en su mano que la abrió su tripa a lo dos que vino el primero y después por su grito lo otro se dio cuenta qué lo que pasaba y se fue para ayudarle a su compañero.
-Corré, Serafina, andate en el bosque, yo si puedo despué te voy a seguir también. Corré que tené que salvarte tu hijo.
Llegaron como entro ocho y todavía Julián le alcanzó a uno más antes que lo tumbe de un culatazo en su cabeza y ella le vio desde lejo cómo se cae su marido y cómo le mataba a culatazo y le clava su bayoneta despué de que ya está muerto. Serafina se levantó de nuevo, cruzó el arroyo sintiendo que le pisaban los talones, que la jauría hambrienta, al alcanzarla, haría de ella una víctima más de su lascivia cruel y después la matarían y sacó fuerzas del fondo de sus entrañas que querían vivir, atravesó las matas que preceden al bosque y se internó, sin volver la cabeza, en la ululante algarabía matinal, sintiendo que se perdía en el dédalo de árboles añosos, arbustos y lianas y una maleza cada vez más densa y húmeda a la que el sol llegaba despedazado, en haces movedizos y de donde no sabría volver aunque lo intentara, pero en ese momento, poseída de pánico, alucinada por la visión del cuerpo destrozado de Julián, tropezando con las ramazones y raíces, sin sentir los arañazos de los cardos ni el rudo desgarrón de las espinas, se adentró más y más hasta llegar exhausta de un calvero inesperado donde sintió que su cuerpo ya no resistía más y que el alma le fluía de su ser, integrándose a la belleza verdosa, plena de calma, que se abría a sus ojos, y alzando los brazos por abrazar algún sueño imposible, se desplomó sobre el húmedo colchón vegetal que le aguardaba.
Los soldado le siguió hacia el tacuaral y despué no se sabe más qué lo que le pasó a ella pero cuando llegó lo soldado que le seguía y cruzó también el arroyo, los karaguatá empezó a crecer como lanza y se le metía en su cuerpo de eso hombre que un poquito ante nomás solo pensaba por la mujere y le mataba a lo otro, ahora si que estaba atravesado por la punta dura de los karaguatá o sino si que estrangulado por las ramas que le apresaba contra el tacuaral y ahí se quedó casi todo y ahora ello lo que estaba medio muerto de miedo y en el pueblo se quedó tres nomás de repente y está también rodeado de lo hombre que le mira sin decirte nada, le mira nomás y todo a su alrededor para que no se pueda escapar y lo soldado no sabe entonce qué lo que va hacer. Uno dijo que ello era el gobierno y que si le hace algo iba a venir más pero lo hombre del pueblo no le dice nada, le mira nomás mientras ello procura salir del redondel. Yo le visto a pa-í Nicodemo enterrarle a sus hija, pero ni no se acercó por Julián, que ya le empezaba a venir la mosca porque estaba todo sangrado y alrededor de él estaba también eso que le mató. Cuando pa-í Nicodemo se subió en su carreta ya sobraba uno solo de lo soldado y ese ya se quiere morir también seguro, porque le quemaba y le clavaba por su yatagán, así se murió los otro y abajo se le veía a lo que le persiguió a Serafina. Parece que era de eso sueño donde vos ves muerto por todo lo lado y no sabé qué lo que va hacer.
Cuando atardeció, el silencio era completo, fuera del zumbido de las moscas que empezaron a revolotear desde el mediodía cuando el sol estuvo más caliente y se acercaron al banquete que te habían preparado desde la madrugada. Y parecía que como antes las flores del tayi ahora las moscas irían a señorear el pueblo, pues venían en tropeles zumbadores a descansar sobre los vientres abiertos y los cuerpos destrozados que hacían de ese atardecer un espantoso fresco de pesadilla.
Algunas carretas recorrieron las calles alejándose del pueblo, cargadas con los bártulos colocados a lo rápido y en desorden por sus propietarios, sin esperar el otro día, ansiosos por huir del presente recuerdo de horror y vergüenza. Los demás les siguieron al día siguiente y, cuando volvió a caer el sol, sólo quedaban algunos ancianos solitarios, demasiado débiles para ir con los demás o demasiado cansados para creer que, en otro lado, podría haber algo diferente y se quedaron, permaneciendo como memoria del pueblo desierto, entre los cadáveres abrumados por las moscas que, confundiéndolos, también los acosaban.
Después de tres día ya no se quedó nadie en el pueblo y los yuyo comenzó a entrar por todo lo lado, primero medio despacio porque a lo mejor cree que hay gente todavía y despué que era ya setiembre cuando crece más pronto. Yo me quedé porque adonde luego me voy a ir y me acuerdo de todo porque cada vez que viene alguien y me pregunta si qué pueblo lo que es éste yo le cuento la historia y con quién lo que voy a hablar tanto si ya no vive nadie aquí y los otro que estaba ya se murió todo también y su casa es un bosque que te sale planta por todo lo lado como cuando vino la primera vez lo soldado detrás de lo revolucionario que cuando se murió parece un jardín de agosto - poty. A veces hay como una sombra que cruza por el arroyo y parece una mujer con vestido blanco, todo roto y yo digo que es las ánima de Serafina que anda también penando por el bosque o a lo mejor yo nomás creo porque hace rato que no veo bien y te cuento que hace rato luego que pasó esa historia pero uno se acuerda y cuando está solo no tenés luego otra cosa más que pensar y está dando vuelta ahí lo que viste y lo que no viste porque despué que yo me muero seguro que el bosque va entrar también en mi casa y va crecer los yuyo por mi cuerpo y entonce si que nadie no va saber qué lo que pasó y a lo mejor, ni que pasó, porque va decir no existe ese pueblo y vos sabe que si una cosa no existe cómo lo que va pasar nada y quién luego te va creer si le contás...
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto


