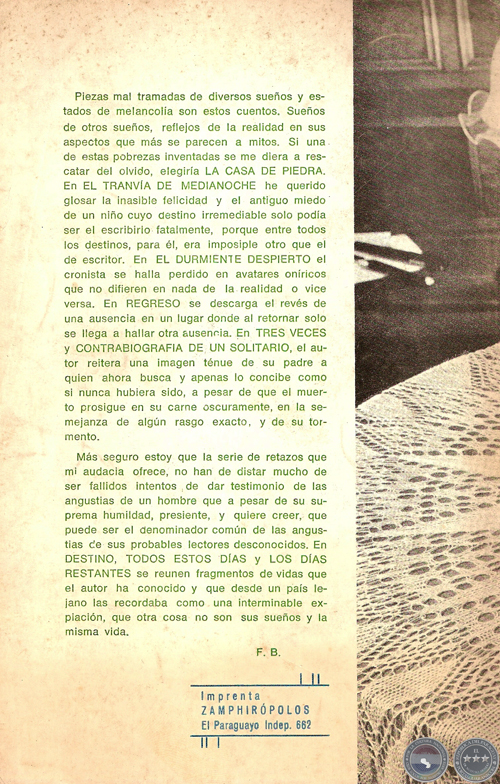CUENTOS
FRANCISCO BAZÁN
Editorial CURUPÍ
Imprenta ZAMPHIRÓPOLOS
Asunción – Paraguay
ÍNDICE
-
LA CASA DE PIEDRA
-
EL AMIGO DE EUGEN RAFOLS
-
LUNA DE SAN JUAN
-
TRES VECES
-
EL DURMIENTE DESPIERTO
-
REGRESO
-
CASAMAÑANA
-
EL TRANVIA DE MEDIA NOCHE
-
EL HOMBRE EN CORAZON DE LOS BRUJOS (1)
-
LOS DIAS RESTANTES
-
DESTINO
-
CONTRABIOGRAFIA DE UN SOLITARIO
-
TODOS ESTOS DIAS
-
LA VENGANZA (OBRA TEATRAL)
-
EL FORASTERO.
LA CASA DE PIEDRA
Eclesiastés 3-20,21; 9-10
Al Sr. Julio César Zamphirópolos
1
Parece enorme; se eleva sobre una explanada que termina en un cerro. Su frente da hacia el pueblo. Desde su parte posterior se domina un vasto territorio y laderas de otros cerros. Por la noche solo las estrellas en el techo del mundo y ciertas fogatas lejanas en los diminutos hogares. A los siete años, niño descalzo, trotador y friolento, en la desolación del invierno que ennegrecía las ramas de los grandes árboles, la rodeaba yo de lejos, lleno de misterioso calofrío en el espinazo. No sé por qué insondable designio, esta especie de ruinoso castillo para mi imaginación, ya desde entonces, desde la profunda pobreza de mi infancia, lo vinculaba a Mi destino.
De mi pueblo tengo recuerdos de una casa no menos antigua donde vivía con mi abuela, una viejecita seca, arrugada, que a la luz de la escasa lámpara, junto a su marido, al deslizarse por las estancias en penumbras, parecían fantasmas trajinando entre inmemoriales aromas de pacholí, maderas de palosanto y rincones cerrados. Recuerdo la sombra encorvada de la viejecita sobre su eterno solitario, sus acalambrados dedos nudosos situando las barajas. Recuerdo el rostro taciturno, quieto, de mi abuelo destacándose inmóvil sobre un estante confuso, con tomos anchos de cuero, esfumados en las sombras. Rostro blanquecino, de siglos; calva resplandeciente, roja en las heladas tinieblas.
Entonces no existía la Basílica, sino la antigua iglesia con su única torre y su densa leyenda. A las ocho de la noche, cierto sacristán cadavérico y un campanero larguirucho picado de acné, dejaban caer sus nocturnas y melancólicas campanadas sobre el caserío. "Tocan la hora de las ánimas...". El viento en los álamos del arroyo y el largo rebuzno en la cuadra del vendedor de cestos. La abuela cabeceaba sobre sus naipes; en la pared agrandada por la sombra la pensativa cabeza gacha del abuelo. La lámpara parpadeaba; el repentino aletazo de algún murciélago y otra vez el prolongado rebuzno bajo los álamos. Ese largo tedio que tenía el color del miedo, algunas noches era brutalmente sacudido por los gritos del tío que vadeaba el arroyo desde el lado del centro para remontar la loma llamando a todos los diablos. Entonces la abuela despertaba de su modorra, como si estuviera pendiente de la negra pena de su hijo (¡que sus gritos no eran sino de unas penas asquerosas!) se levantaba y le salía al paso con palabras suaves llenas de quebranto. De paso hacia su hogar el tío callaba un rato, mientras la viejecita le acariciaba el cabello sobre la frente murmurándole quejas y ternuras. Pero al dejar atrás nuestra casa, estallaban de nuevo los gritos quebrados por el tormento y el aguardiente.
2
Una tarde que la niebla cubría la cadena de cerros que forma allí la cordillera, de viento sur, de llovizna gris, de frío que penetraba los rincones tenebrosos y como sutiles puñales los poros, a través de mi camisilla de crepé rosada, huí hacia la misteriosa casa de piedra. Silbando por lo bajo, la rodeé con un silbido roto a cada momento por el castañetear traicionero de mi afilado mentón, donde se veían las venillas moradas.
El viento gemía entre los furiosos árboles negros, por momentos un violento bramido castigaba las copas oscuras; en un instante un cuervo planeó frente a mis ojos, para posarse con el cuello y las garras crispadas sobre una rama seca. Un pie pisó en falso y desplegó sus grandes alas nocturnas con el rostro airado. Algunas cabras famélicas de finos hocicos, labios de precisión perfecta y rabos inquietos, sacudían el pedregullo a mi paso.
Morado por el cierzo, recuerdo, me detuve a mirar hacia las lúgubres ventanas: Vaya a saber qué rara fantamasgoría se apoderó de mí, que me pareció vislumbrar en el fondo de aquellas negruras un rostro lívido, no estoy seguro si una mueca tumefacta de alguien que se hallaba al parecer vendado con telas llenas de sanguazas. No sé si de un idiota o de un leproso. Volví los ojos despavoridos. Abajo el arroyo Acä röysá transcurría en una fría eternidad. Aquella altura helada era un observatorio poéticamente terrible. Los cerros con las frentes volcadas hacia el cielo en actitud misteriosa. Arreció el viento que congelaba. Yo era un niño triste, pobre poeta solitario partí huyendo con el rostro entre las manos. Algo completamente inesperado profirió mis labios: el juramento absurdo de que aquella especie de castillo en ruinas sería mío alguna vez.
3
Transcurrieron quince años. Un joven y una joven trepan por el cerro, por detrás de la antigua casa de piedra. En el silencio el viento, solo el viento silba en los huecos de las anchas paredes. El joven tiene el hechizo en la lengua. La moza la sonrisa en la faz. El poeta habla, las cosas cambian de líneas, se tiñen de color, de luces. Una de las ventanas tiene los postigos abiertos. A través de los vitrales se advierten viejos cuadros, retratos de macizos marcos; cristalería resplandeciente: vasos, jarrones, arañas que relucen a la luz postrera del sol. Rodeando la mesa ovalada de nogal, sillas fraileras se destacan en la penumbra azulada. El joven le dice algo a la moza que queda pensativa. El joven tiene un hablar que encanta. No para de hablar. Le señala la casa, sus contornos, el camino que la rodea. Parece explicarle algo. La joven languidece, inclina la cerviz, apoya la frente contra el pecho de su amigo. Caen arrodillados, se acuestan sobre el pajonal amarillo. Ella murmura: "Deseo que penetres en mi cuerpo". En un momento siente que ama profundamente a su compañero. La muchacha gime como una tórtola. Y en ese instante Genital del amor, en que parece detenerse y romperse el tiempo para que dos cuerpos amarrados hasta el alma, caigan en un profundo no-ser, la muchacha siente aún que se le trasvasan de su compañero y penetran con él en su cuerpo su melancolía, sus sueños, su pasado, hasta quedar exangües ambos, ella con el rostro a un lado, pegado al pecho de su amigo. El último rayo de la tarde incendia el pajonal amarillo.
4
He trabajado mucho, he viajado, la vida me ha gastado. Me destiné a un trabajo continuo, rígido, metódico, que a grandes pasos me puso en el olfato el aroma de una muerte prematura. No obstante, conquisté la fortuna de ser libre. Mi actitud ante la vida, mi singular ocupación, mis horas perdidas entre mamotretos de una biblioteca terrible, las ideas heréticas y adversas a todo conformismo, almacenadas allí, en fin, mi suprema soledad, me han convertido en un hombre pálido, de rostro de inmóviles arrugas, donde mis ojos y mi boca son los únicos que cobran movimientos. La casa de piedra ahora es mía. He ampliado sus ventanales, pero no por eso ha perdido su aspecto lóbrego, su aire de abandono. Me llegan desde la noche del pueblo el súbito maullido de un gato, cierto círculo vago y distante de ladridos, el llanto de algún niño, el grito dolorido de un beodo, y, como una raya fresca de aire puro, las carcajadas alegres de un grupo de jóvenes que, sin duda, ha terminado una partida de billar en el café "El Triunfo", y ahora salen por las calles aromadas de resinas y azal3ares.
A través de los cristales de mi "castillo", contemplo el lívido resplandor de los relámpagos en las noches de tormentas, contemplo el fragoroso diluvio. Me emociona el prolongado ruido del viento en el follaje; el paso de las nubes densas, pesadas, grises, que huyen en el horizonte empujadas por el viento; el viento que pule retazos de cielo y los rayos repentinos del sol que aparecen y desaparecen en cada hoyo intensamente azul. Mis nidos se han agudizado hasta cierto extremo morboso, escucho voces misteriosas, pero nada comprendo con claridad. Mis ojos sondean las tinieblas, las penetran, pero nada diviso de lo que mi imaginación desarrolla. He llegado a distinguir el imperceptible sonido de un chelo, de un violín, de una flauta en un concierto. El levísimo desgarramiento que produce la uña del violinista sobre la tripa tensa, armoniosa de un Stradivarius, creo identificar con el misterioso ronroneo de un gato en celo en las noches ventosas, cuando la luna navega en el cielo enigmático y fosforece sobre el tejado en las escarchas de junio. Mis libros de cabecera son el FAUSTO y el ECLESIASTÉS. Tengo algunas certidumbres tristes y capitales: que soy un gusano y habito en un mundo de gusanos, que nada sabemos, ¡NADA!, que no hay esperanza más que para los seres limitados. Encuentro que estoy repitiendo frases del Fausto. En fin, que ningún hombre consciente puede tener un mínimo de respeto por sí, y lo que es peor, en muchas situaciones, más bien, se ha de despreciar a sí mismo.
5
En las noches de invierno, arropado y tibio en mi cama con techo de donde caen colgaduras, cortinas, cubiertas espesas, con cenefas, en mi cama de aspecto medioeval y mortuorio, pienso en la muerte. Advierto que mis extremidades secas y sarmentosas, moradas por la estación bajo las cobijas, se parecen a las de los muertos en su lividez. Asisto con despiadada lucidez a mi aniquilamiento físico. `Temo que mi ancianidad se prolongue con exceso y tenga que ser yo el prisionero agónico -por demasiado tiempo--de un cuerpo inservible y mortificante.
Vivo solo; en la hora de la merienda abandono el chocolate espumoso, la manteca, la vainilla y me dedico al café negro con pan, persiguiendo recuperar el sabor de mi infancia. Jamás fui infiel a mis ideas. Si alguna vez escribí algo conmovedor es por la libertad de pensar que he conservado a lo largo de mis años. Desprecio el pensamiento conservador, satisfecho. Desestimo a quienes lo sustentan, sobre todo a aquéllos que le dan tantas vueltas a las ideas para evitar decir algún pensamiento de peso, para sostener algo vulgar, hueco, repetido. No me sacan de la cabeza que juegan con dos barajas. Pero hay otra cosa que desprecio con más fuerza: la ambición de dinero. Temo a los favores peligrosos de la fortuna.
Soy teósofo, frecuento ritos masónicos y a venerables hermanos de logia; mas a fuer de sincero debo confesar que jamás sustenté verdaderamente ninguna creencia, por el solo motivo de que todo lo que deseo conocer se halla más allá de la comprensión de la razón. Pretendí con toda la fuerza del talento apoderarme de las alas y de los ojos del águila, para elevarme sobre el mundo. Y si llegué a creer en algún momento dichoso, comprendí al fin, para mi desgracia; que una cosa es la creencia, otra la certidumbre.
Un día inicié la escritura de mis memorias, que al cabo, se redujo a algunas frases como la que ordenó el cardenal Barberino, hermano del papa Urbano VIII, se grava se sobre su tumba: Hic jacet pulvis et cinis, postea nihil. -Aquí yace polvo y ceniza, y después nada.- Y a esta última: "Quiero pertenecer al corto número de hombres a quienes ha sido concedido no morir enteramente".
Por lo demás, mi nombre es Nauj Zenitrám. Me ampara. Es una valla que torna secreto mi pasado, que se adivina en mis latines y en mis tormentos. La gente no puede penetrar más allá de ese apelativo que formé tornando del revés cada letra de mi verdadero y humilde nombre.
6
He vuelto a mi pueblo. He regresado de los placeres que he ejercitado hasta el agotamiento; he renunciado, al cabo, al torbellino de la vida. Me cuesta discernir con pro piedad, si al alejarme de las mujeres que he amado las siento a ellas, o si lo que duele en el trance es la privación del placer con que ellas me han favorecido. Mentiría si afirmara que hubiera querido envejecer con cada una de mis amantes.
Cansado de estar recluido en mi gabinete, comprendo y siento la necesidad del prójimo, de su calor, de su voz, de su comunicación conmigo. Por mala que sea la compañía de los demás, es la única forma posible de sentir que uno es hombre entre los hombres. Por la noche, arropado de negro, deambulo por las calles tenebrosas. Me llaman "El Rojo", no sé si por mis ideas o por mi alta calva encendida que he heredado de mi abuelo. La gente más sencilla que no ha superado los confines de la mitología me grita a escondidas "Lobizón". En el fondo, todos piensan que abomino de las pasiones populares, de lo plebeyo. A no pocos les irrita que nada me importen los bandos. Cuando mi nocturna y siniestra figura de maligno atraviesa los haces de luz que chorrean por las puertas abiertas de los cafés, la vigorosa muchachada calla sus carcajadas y sus vigardías. No frecuento el templo, ello es lo que más me condena ante la gente sencilla. A los plutócratas del pueblo les soy indiferente; de dos o tres masones merezco respeto. Me considero demasiado viejo ya para divertirme, aunque paradójicamente me siento sobrado joven para abrigar deseos. Por tanto, suelo tener la veleidad de pensar que ha de ser siempre mejor reventar que renunciar. Nada más trágica para un alma que tener conciencia de sí misma. Últimamente he resuelto dar unas vueltas por las callejas por donde correteaba de pequeño. Todo me parece un sueño. La casa de mis abuelos ha desaparecido. Por lo demás, nada concibo tan diametralmente distinto que aquel niño de siete años y este sujeto cadavérico, de arrugas inmóviles que soy ahora. Soy un fantasma, pero el de ahora lejos está de ser el más distante remedo del niño que fui. El hombre que yo sería si no hubiera sido el niño que fui. En mis andanzas me distraigo observando la Basílica. Me imagino sus rincones ocultos, sus estancias internas, profundas, que nunca se exhibirán a las miradas de los profanos; todos los misterios concebibles para dar actividad a mi imaginación, para distraer mis horas. Me he tornado como el común de la gente para que nadie me importune, aunque he llegado a escuchar a mis espaldas que me llaman ``Mbopí" o "Caraí Lasánima". Veces hay que llego en mitad de un oficia y contemplo un montón de sacerdotes trajinando, activos, de un lado a otro, ocupados en sus ministerios. Algunos obispos solemnes, morenos, campesinos, con sus mitras altas, teatrales. Por ningún lado advierto ni siento la presencia de Dios. Me pregunto si es porque allí no está. Entonces salgo; retorno sin consuelo por las calles llenas de viento; las areniscas me acribillan el rostro. Últimamente llego a mi estancia, me visto el viejo hábito franciscano que cuando llegué aquí por primera vez encontré colgado de un clavo detrás de la puerta de lo que parece haber sido una especie de claustro de meditación. He hallado también un capelo desteñido en el piso sepultado por el polvo. Miro los vestigios del tiempo y pongo la palma de mi mano sobre el corazón desesperado.
Nada me disgusta más que me observen, que quieran enterarse de quien soy. Nadie sabe que soy de aquí. En ocasiones, me detengo frente al gran espejo que se halla colgado sobre una chimenea abandonada. No me gusta mi rostro. No por sus arrugas grisáceas, ni por su gravedad lúgubre en ciertas horas del día, sino por su vulgaridad, por su repelente mediocridad. Hago resbalar mi mano de palidez monjil por el marco dorado, derruido, y digo: " ¡Es tarde! ¡Es tarde!" Y por lo bajo recito a Huidobro:
Mi mano derecha es una golondrina
Mi mano izquierda es un ciprés
Mi cabeza por delante es un señor vivo
Y por detrás es un señor muerto.
Cierto día me ganó el impulso de quemar el hábito. Desde entonces terminó el misticismo de mi veleidad franciscana. Debo confesar que todos los matices de mi vida se deben a que siempre he llevado místico o herético que pendularmente lo he sido y lo soy-- la vida de un monje asceta, la existencia seca de un tenebroso filósofo. Otro día llegué hasta la cumbre de un monte y contemplé el pueblo. Aparecía quieto, dormido en su infinita paz. Sus casitas claras, su remanso de sol, su atmósfera azul, sus caminos rojos, sus montes verdes. Para mis ojos de águila, escrutadores, impíos, nada digno de admiración, mi pueblo es un pueblo vulgar, de gente limitada. Pero para mi corazón, es intensamente poético, casi mágico. Lo abarco con un sentimiento animal. Tiene el perfume de su pan casero, de su dulce de guayaba, de sus pasteles de mandioca; cuando el cansancio y el tedio saturan mis poros, mis huesos, los contrabalancea el deseo y el recuerdo de sus cocinitas oscuras, humildes, tibias en invierno, con olor a abuelitas de manos aromadas de almidón y de ternura antigua. No leo. Medito. Veces hay que se apodera de mí el sentimiento de que estoy por escribir algo singular, emocionante. Olvido entonces que el cono de sombra se acerca a mí a grandes pasos. Me basta con el momento sublime de la concepción, con ese segundo de suprema felicidad en que la idea brota en la mente del creador, pero luego jamás ejecuto la penosa labor de fijarlo en el papel. Poseo un espíritu que no tiene piedad de mi alma sensible. Un espíritu que se comporta miserablemente con el poeta que no ambiciona otra cosa que el olvido o la ternura. Mi espíritu es el culpable de que mi entrecejo se halle Bajado por profunda hendidura, que desde tanto tiempo mi sonrisa sea un tajo descompuesto en mis labios que parecen de piedra, que mi mente esté atravesada par una especie de puñal de hielo.
7
Me aconteció una de las tantas jornadas de sucesivo tedio. Desde un punto indeterminado sentí la atracción cada vez más imperiosa. Como si me reclamara un sitio fresco, puro, de infinitas bonanzas. No podía determinar con precisión dicho sentimiento. La especial sensación. Alguien, no sabía quién, tiraba de mí, desde un punto desconocido. Sin acertar a saber por qué una tarde, en vez de dirigirme hacia el pueblo, bajé por detrás de mi "castillo" y me perdí por las laderas de los cerros que se ven más allá del arroyo. Anduve hasta que el cansancio me imprimió movimientos de borracho. Me interné por breñales y montes. A punto de perder el aliento alcancé una gran piedra azul y me senté sobre ella. El sol caía hacia el horizonte. Entonces vi la cabaña. Y el rostro que desde el fondo me miraba. Lo que me llegó de lleno, como luces de agua clara en el fondo de una caverna, fueron aquellos ojos demasiado puros. Me dijo, con suave movimiento de mano: "Sea contigo la paz". Sonreí. "Es lo que tengo, la preservo como el diamante más preciado", repliqué. Esta vez él sonrió melancólicamente, saliendo de su estancia. Todo en él era majestuoso y humilde. Su carne parecía poseída de luz oculta. "¿O es que no es así?", vacilé. "Hay paz de muerte, me contestó, la preferible es la que se siente como un canto en el interior, cual suave luz, como agua cristalina que refresca el volcán ardiente del espíritu". "De esa no tengo, respondí, pues me poseen frases sin respuestas". Hizo a un lado la especie de túnica que le caía y desde el fondo de su capucha nívea, sus miradas tenían un brillo puro e intenso; sus dientes resplandecían en la leve apertura de sus labios. "Hermano, me dijo, yo amo a los hombres". "Sin embargo, avives en soledad, le dije, y por lo que veo, te sustentas con los frutos del monte y el agua de estas rocas". Había caído la noche. Calló, miró en la gran hoya de los cerros donde las estrellas comenzaban a brillar como cantos de diamantes. Entonces, algo diabólico contrapuse a su ternura por los seres humanos. Balbucí, con los ojos clavados en tierra: "¿No se deberá tu soledad a que abajo habitan abyectas criaturas, y todo ese aparente esplendor no pasa de ser un mundo de gusanos?". Con una especie de profunda queja, arguyó mirando hacia arriba: "Existe una Omnipotencia que no necesita ser ofendida". A pesar de su infinita dulzura, alzó su índice hacia el vasto cielo donde bullía un enjambre de piedras preciosas desparramadas sobre un terciopelo azul marino. Mi corazón se tornó un niño antiguo y pesaroso, y habló: "No hay omnipotencia contra la pobreza". Con la voz acongojada y escasa en la garganta, todavía agregué: "Realmente no hay bondad". El que acaba de llamarme hermano, volvió a sonreírse con profunda conmiseración. "El hombre merece compasión", musitó. En ese momento todo él parecía una plegaria. Lo que acababa de oír de sus labios me sumió en la mayor perplejidad. "Me he hundido en el polvo de millares de libros para concluir que en todas partes los hombres se han afanado a fin de labrar su suerte y que el inmenso rebaño de la Humanidad solo ha caminado en la sombra helada de la adversidad, para hundirse al cabo en la Noche Eterna". Con movimiento seco tornó hacia mí su dulce rostro, pero no dijo nada. "¿Hay resurrección?", pregunté. La brisa comenzó a cantar entre la fronda. Un ave nocturna se quejó con un trino extraño como despidiéndose de un día más. Enorme cansancio ascendía desde la tierra hacia las estrellas. Acaso solo desde mi espíritu. El mundo parecía suspirar. "Hablas al fin como los que han vendido su alma", susurró. Fulgían dos grandes lágrimas en sus ojos. "El cociente esencial de este mundo es de miseria y de pena, agregué porque le tenía confianza. Todo se divide por ellas. Aún la dicha. Jamás la ventura permanece. Permanece la desdicha, cuando más el olvido. El cerebro que floreció en sueños, que ardió en pos de la verdad, que se entusiasmó tras lo noble y lo bueno, al final es sepultado miserablemente entre tinieblas". "Hablas con palabras de Fausto, que no merecen sino la fe de quien ha vendido su eternidad", me replicó. "Pero hay eternidad de algo que no sea la Nada?". No me contestó. Elevó sus bellos ojos, puros, hacia la deslumbrante claridad mágica del firmamento. Las estrellas centelleaban, el cielo fulguraba. La luna había salido, lo que antes era una profundidad oscura detrás de los astros, ahora se había convertido en un cielo de tono azul metálico, radiante. Pocas veces se habrá visto el cielo tan luminoso como aquella noche. Clavó los ojos en la constelación de la Cruz del Sur remachada al finito con alfileres de diamantes, y se puso de pie. Me alcé a su lado y nos bañó la luz sideral, que casi me hacía daño. Entonces fue cuando le dije: "Debes comprender que busco consuelo, tal es este afán que parece herético. Un puñado de palabras de Salomón envenenaron los días que me restan. La ciencia que escancié de millares de libros me dan la certidumbre de esas palabras y ha arruinado los cimientos de mi creencia". "¿Qué palabras?" me preguntó sin ánimo, cual conociéndolas en el fondo de mi conciencia. "Aquellas que dicen: ¿Quién sabe si el espíritu del hombre sube a las regiones superiores? En cuanto a mí meditando sobre la condición de los hombres, he visto que es la misma que la de los animales. Su fin es el mismo; el hombre perece como el animal; lo que queda del uno no se diferencia en nada de lo que queda del otro, y todo es nada" (Escl. c. 3, v. 20-21). Me miró intensamente. Sus labios hicieron un movimiento casi imperceptible, como si de pronto orara con desesperación. Lo miré a la vez de lleno, y le dije: "No quise...". Luego con fuerte tensión en la voz casi sorda: "Me importa más que la impiedad, más que la indignidad, más que tenga que comer en tinieblas con mucho afán, dolor y miseria, me importa más que tenga que morir y qué mi muerte esté muy cerca". Se alejó lentamente de mí, pero antes de entrar en su cabaña, profirió muy por lo bajo: "Habrás leído que el Predicador dijo a la vez: `No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso; ¿por qué habrá de destruirte?". "No comprendo, le dije, no comprendo". Las arrugas de mi rostro de piedra, estaban descompuestas.
Torné a bajar por el sendero a tientas, manoteando las ramas. El cielo se había oscurecido. Sentía la muerte en el alma. Mi mentón parecía de corcho al moverse. "Exista el cielo, aunque el lugar donde esté yo sea el infierno", me murmuraba, recordando la frase del maestro que ahora vive ciego.
En mis insomnios solo me domina el vacío. Así espero el fin.
Julio 1983
CONTRABIOGRAFIA DE UN SOLITARIO
Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y personas. Poco antes de morir; descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Jorge Luis Borges.
Mis noticias no registran otro hombre que se haya empeñado tanto por abarcarse a sí mismo, verse las espaldas, trazar y conocer la imagen de su cara. Fatigamos juntos calles de ciudades disímiles. Desde esquinas distantes pensé en él. Muchas tardes conversamos y, que se diga, nunca nos concedimos efusión alguna ni pudimos acercarnos sino fugazmente al mismo hombre que habita nuestras angustias. Su existencia padece de irrealidad y semeja un relato por la ficción que incorpora a ella, pero su tormento es supremamente real y cotidiano. Por eso es difícil referir su vida con alguna verosimilitud.
Necesitando trazar la imagen de su cara, un par de recuerdos o algo más de su persona borran el resto de nuestros encuentros. Una tarde mortecina nos despedimos en Concepción del Uruguay en una de esas esquinas vacías de casas desteñidas. Lo veo entonces mediano, casi bajo y desganado, como nunca pleno de soledad y aire postrero. La muerte empezaba en un lento y ya pretérito trabajo a suavizarle la amplia frente y a adjudicarle un dejo de cansancio: elegancia de la que no tomaba, evidentemente, conciencia. Así como es hombre preciado en absoluto de su dignidad desconoce su importancia. Lo recuerdo también por calles de Montevideo, adonde iba a verme desde aquí. Había adquirido una serie de autores españoles del `98'. Con las manos a las espaldas, contenidos y morosos, exaperamos nuestros desacuerdos, hasta rematar en una inconfesada tristeza. El sostenía que el artista debe ser la VOZ del hombre, yo defendía un arte militante que fuera expresión del pueblo. Su cultura, más que nada es una vocación hacia todas las plenitudes, en cambio mi inútil iconoclasta propende hacia los excesos, por entender que la miseria, la explotación y la injusticia son también excesos. La persona a quien pretendo dibujar, siendo de carácter vigoroso y humor ácido, es prudente y aún pacífico de ideas, cuando por mi lado, mi modo comprensivo y equidistante, congenia con el sueño de un violento.
Su historia no es sino una larga vocación. Comienza en un niño nacido en una ciudad llena de sol, de naranjos, de chivatos, de casonas con aljibe y culantrillos, de calles de tierra, donde el tiempo de las "pajillas', el zapato charol, el pantalón de fantasía y el tranvía a mulas quedo fijado en un recuerdo de blancas siestas interminables. O de tardes de trajecito marinero y ojos asombrados por la calle Sebastián Gaboto rumbo a la Catedral, de la mano del católico e inolvidable abuelo de su infancia. Edad sin risa para él, donde lo más sombrío no era el invierno ni los mangales húmedos de julio, ni la tierra mojada y fría, ni los verdioscuros cafetales del predio del General Caballero, sino la ausencia de una madre cuya ternura muy pronto le escamoteó la muerte.
Más que la nostalgia folklórica de la Plaza guazú de la calle Independencia Nacional, de la Plaza Ybycuí o la retoba del antiguo mercado, mancha su memoria la libre ría el Siglo XX con sus paredes forradas de libros de Madrid, Buenos Aires o París, que contenía entre sus paredes un cosmopolitismo de cuatro por cuatro, disecado en letras de imprenta. Lo que me pesa de sus tristezas es la necesidad muy temprana que tuvo que tener para trotar desde entonces por librerías y librerías. Tengo la sospecha de que sus días más floridos, nunca los vivió sino que los leyó en quien sabe qué páginas perdidas y de qué desesperados escritores como él.
Cuando al cabo de los años, volvía visitarlo en Asunción, había cambiado toda su biblioteca, su universo quintaesenciado que se compone de un cúmulo mayor de ficciones que del pago de sus infortunios. Con ese solo gesto se autoaniquilaba un hombre de sesenta y siete años a quien la muerte desgasta incesante. Los anaqueles de su estancia rebozan de autores actuales, cuando en esta ciudad sus amigos derivan hacia el pasado. Me encontré con un hombre que habla de los poetas de hoy,de los novelistas de este tiempo que sigue siendo suyo. No por el que me habla lo podría definir, sino que según mi sentimiento o nostalgia- por el que fue cuando Asunción tenía otro color, aquella quietud asimilable al exilio de una larga siesta surcada de arenales ciudadanos, efusión de jazmines, de salamancas sombrías y húmedas por Satinares. Ciudad con cometa Hatley, trencito que iba a San Lorenzo y andurriales pintorescos que le apretaban estrechamente la cintura. Breñales de toscas aromadas de tierra roja, lluvias antiguas, orines y malezas de sapiranguy y calabacitas.
Lo podría ver en su destino mismo, pero no definirlo, situándolo por las postrimerías de 1918, cuando su juventud retaba y vencía a pie tos caminos a Luque, donde el tango y la hombría ciega sostenía el baile más campesino que arrabalero. Aunque no lo conocía entonces, lo retrato, porque cada hombre repetimos los mismos ciclos férreos y despiadados de la vida; lo veo en un regreso inquieto, acaso melancólico, por esas calles fantasmales de nuestra metrópolis amortajadas de luna o teñida de tinta negra con el lejano e imposible "foquito" columpiándose en el viento al cabo del túnel de la noche. Su sombra deslizándose por aceras de casas bajas coloniales efuminadas bajo la luz exigua de la C.A.L. T. después de la larga labor del periodista. Acaso sus días vividos, puedan cantarse menos en relación a las cuartillas que conocieron y conocen su nerviosa pluma incorruptible. De tarde y noche, durante años inquietos del civismo asunceno, su vida no ha sido sino ingente y sano periodismo. Nunca quiso ser muchos hombres. Su sueño y determinación confluyeron en llegar a ser siempre un solo y el mismo hombre, a pesar de los reveses y tumbos que fue ofreciendo el tiempo ingrato. Lo veo también por los inicios del 30 y tantos, cuando era Juez de Paz de Recoleta y reiteraba cada mañana y algunas tardes su trayecto por la calle España hasta Luna, a espaldas de la Curva San Miguel, punto inicial de confines residenciales, quintas aledañas y gritos desteñidos en el ocaso. Cuando decir Sarmiento y República Francesa significaba remontar la imaginación hacia melancólicos arrabales vespertinos. Acaso con una luna enorme en el fondo de la calle, sobre el caserío. No se descarta desde luego, que alguna lluvia, o el espectáculo de guaviramí y limoneros en flor, hayan perfumado sus horas, punzándolo de esa ternura que la vida promete y no confiere.
No quiero hablar del vivo dolor que es su vida, ni reproducir su ahínco por afirmarse en la substancia fugitiva del tiempo, por jalonar su memoria al cabo de su tránsito. Quiero referirme a quien ahora se ha escamoteado a lo que en los hombres es cotidiano: a quien en las tardes, en las noches, en las mañanas, aparece siempre fundamental. Definitivamente solitario y que sin decirlo piensa que pronto va a morir. Su pudor es su coraza. He notado que comienza a ser injusto con los demás por preferir ser justo y leal consigo mismo. Siempre la forma de ser del hombre ha de resultar cruel: consigo mismo, cuando no con los otros. En sus noches no habrá escapada a la convicción del argelino que dijo: ... desgarra pensar en el infortunio y las sombras que proyectamos, por el solo hecho de vivir, en los corazones que encontramos.
A veces, cargado de temor, con un leve y desolado escalofrío me propongo imaginarlo ya ausente, y experimento el tormento del niño que de pronto toma conciencia de que se halla en la gélida habitación de un desproporcionado edificio desconocido, con el golpe de un invierno polar en las narices. Entonces ubico el repentino vacío que va a significar su muerte, la irreparable ausencia de un carácter que a costa de las venturas, desprecia las iniquidades de una vida tibia.
Su figura ha adquirido evidente gracilidad y cuando se acerca a un estante de su biblioteca, parece que está poseído por la levitación. Ha renunciado a la costumbre de los demás, ahondando su destierro entre los anaqueles de sus libros y lo que es peor, o tal vez mejor ha declinado toda eternidad. No obstante, algunos amigos suelen visitar su retiro. Estando con él compruebo que ciertos rostros traducen una biografía completa sin signos ni detalles, dando empero la medida exacta de un espíritu. El suyo se está tornando liviano y calmo. Para ventura de ambos, hemos sofocado la pululación de nuestras divergencias y todo es posible, indudablemente, porqué él ha emigrado de sus pasiones antiguas. Se ha vuelto solitario, exiliado entre sus libros, considerando que lo que el mundo persigue y espera ahora se ha vuelto completamente ajeno a su corazón. Y que obligado a optar entre el envilecimiento y el castigo, prefiere lo último. Por lo tanto va teniendo casi nada de común con los hombres, para integrar esa dispersa dinastía de solitarios que desea impregnar el mundo con el sueño de otro mejor.
1976