NUMA ALCIDES MALLORQUÍN (+)



CUENTOS CONTADOS, 2002 - Obras de NUMA ALCIDES MALLOQUÍN

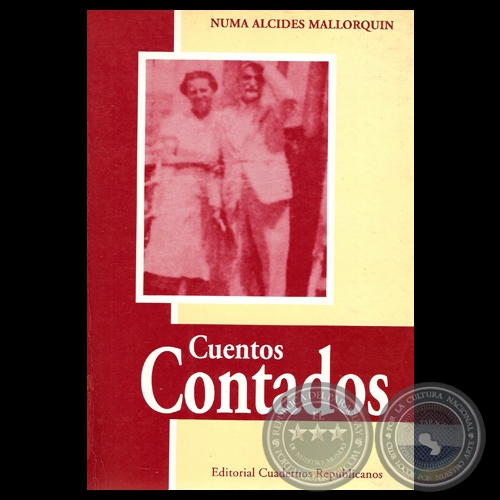
CUENTOS CONTADOS
Obras de NUMA ALCIDES MALLOQUÍN
Editorial Cuadernos Republicanos
Tapa y diagramación: FRANCISCO AQUINO
Asunción – Paraguay
Enero 2002 (81 páginas)
PALABRAS PRELIMINARES
ALFREDO MARTÍNEZ MORENO
Presidente de la Academia Salvadoreña de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española.
Hace poco más de cuatro décadas que llegó a El Salvador, con la casaca de diplomático, un joven paraguayo, que al poco tiempo se captó el respeto y el afecto de los salvadoreños, no sólo por su fecunda labor de acercamiento internacional, sino por su lúcida inteligencia, su amplia cultura y, sobre todo, su integridad moral. Sobresalió tanto en los salones, como en el campo deportivo, pero, especialmente, en los círculos intelectuales.
Antes de su llegada a Centro América, su noble patria, era virtualmente desconocida en la región, y los pocos datos que se tenían sobre su historia —que en realidad sobrepasa los linderos de la epopeya— procedían de escritores sudamericanos más inclinados a favorecer el interés local que a apegarse objetivamente a la verdad. Lo que sí era extensamente sabido, y aún reconocido, pues no se puede ocultar el sol con un dedo, era la consistencia férrea, dura como el quebracho de su tierra, de un pueblo de estirpe realmente heroica.
Ese joven paraguayo, Numa Alcides Mallorquín, que hacía sus pininos en el campo de la diplomacia, pronto se destacó como un auténtico humanista, que había leído a los clásicos, estudiado a fondo el pensamiento de Unamuno y de Ortega, y escribía en una prosa con atisbos cervantinos, y que, dotado de un fervor patriótico a toda prueba, daba a conocer la grandeza y el arrojo de su pueblo y las gestas épicas de sus antepasados por sobrevivir como nación, enfrentándose, en los campos de batalla, a adversarios muchísimo más numerosos, y sobreponiéndose al martirio con un temple genuinamente espartano.
¡Todavía no se ha escrito el canto homérico que realce las hazañas de un pueblo, cuyos varones casi habían sido totalmente aniquilados, pero que el combate final, con el paladín a la cabeza, lo mantenían principalmente mujeres y niños! Cerro Cora está a la altura, como paradigma de valor y sacrificio, del desfiladero de las Termopilas, y Solano López se compara, en el Olimpo de los héroes, con el legendario Leónidas.
La divulgación sobre la idiosincrasia y el pundonor de su pueblo, en charlas y escritos, abarcaba otros temas, como el de la dulzura y excelencia sintáctica de la lengua Guaraní y el encanto melódico de la música autóctona y de sus maravillosas arpas y guitarras, que hacían recordar la magia de Mangoré, cuyos restos reposan con honor en suelo salvadoreño.
Mallorquín continuó luego su ascendente carrera diplomática en otros países de América y de Europa, pero guardó siempre, como reliquia sagrada, la Gran Cruz de la Orden “José Matías Delgado”, con que el Gobierno salvadoreño lo honró por su gestión de auténtica confraternidad.
Regresó a su patria, a pugnar por el mejoramiento de sus hermanos indígenas y a desempeñar cargos de asesoramiento ministerial, y salió de sus funciones con la satisfacción del deber cumplido, con la frente en alto por la probidad de su actuación, a defender, con una vehemencia con rasgos a veces de apasionamiento, sus principios ideológicos y sus opiniones políticas en pro de una verdadera justicia social y de un proyecto cívico, “libre de conexiones o ataduras externas, para resolver con criterio paraguayo el concreto desafío político social del país”. A ese ideal republicano —razón y fe de su existencia, heredado sin duda de su ilustre padre— ha dedicado de lleno sus últimos años, con el apoyo de un selecto grupo de ciudadanos de singular devoción patriótica.
Su acuciante vocación política, que lo ha mantenido indeclinablemente fiel a sus principios, sin embargo, no le ha impedido dar rienda suelta a sus inclinaciones humanísticas y a su vena literaria. Así, sus artículos y estudios se caracterizan por su claridad y coherencia, sin artificios barrocos o pomposos. Su prosa es de una sencillez cautivadora. Por ello, se puede afirmar, conociendo su posición sin dobleces, diáfana dentro de su impetuosidad, con el Conde de Buffon, que “el estilo es el hombre”, máxima que como dijimos en anterior oportunidad, “no es sino el eco fiel pero lejano de otro aforismo expresado allá, en la Roma de los albores del Cristianismo, una época de esplendor y de crueldad, por Lucio Anneo Séneca, quien afirmó que “el estilo es el rostro del alma; tal es el estilo en los hombres como en su vida”.
Esta última reflexión nos ha venido en mente al leer y releer, con deleite espiritual, sus cortas narraciones, que ahora, con el título de Cuentos Contados, salen a luz, a instancias de sus amigos, que lamentaban que su producción quedara únicamente en los archivos polvosos de los periódicos. Algunos de ellos fueron publicados en las páginas del suplemento literario dominical de “La Prensa Gráfica”, en El Salvador, y los rescatamos recientemente de la colección ordenada de ese periódico.
Las narraciones del cuentista paraguayo, por lo variado de la temática, no se pueden definir dentro de un solo género, pues a veces son pinceladas de hechos ocurridos efectivamente al autor, otras pertenecen a la especie costumbrista y son un espejo de la sociedad, y otros, como “Malacara”, “un caballo bueno y manso, que gustaba hacer libremente su vida”, forzado a competir en pistas hasta morir, son un análisis realista y crítico de la imposición del hombre sobre el animal, pero con una fuerte dosis de ternura.
Son cuentos sumamente amenos, que sin pretender adquirir la jerarquía de magistrales, dejan casi siempre en el lector un sabor a sentimiento puro. Son relatos que demuestran la penetración psicológica del autor y su lúcida imaginación. Algunos de ellos, como “Pueblerinas”, tienen detalles verdaderamente sobresalientes, como la descripción admirable de “la cruz en la empinada cuesta”, que solo un auténtico narrador puede diestramente reseñar.
Estudioso del pensamiento de Ortega, y por lo tanto, de su discípulo Julián Marías, Mallorquín sabe que la novela, y en general la narración, es para este último un método de conocimiento, y como dice el escritor salvadoreño Matías Romero, “ciertamente así es. Por medio de la novela, y digamos lo mismo del cuento, del drama y de la poesía en general, se descubren y se dicen secretos y aspectos del alma humana que no habrían podido ser descubiertos sin el auxilio de la imaginación creadora”.
Numa Alcides Mallorquín no es únicamente un pensador y luchador político, un abanderado de la comprensión internacional y un defensor de los valores patrios, sino como lo demuestra Cuentos Contados, es un creador de límpida fantasía, que enaltece al Paraguay con una obra literaria plena de encanto y amenidad.
No hemos podido comentar una obra sin enjuiciar al mismo tiempo al autor y si bien nos honramos de larga data con una amistad fraterna con Numa Alcides Mallorquín, que el tiempo y la distancia no han podido limitar, las glosas anteriores superan sinceramente el afecto y son el producto de la más pura y honda convicción.
San Salvador, 17 de diciembre de 2001
A MODO DE EXPLICACIÓN
Para cualquier lector ocasional —o accidental, mejor—, aun conociéndome, será seguramente una sorpresa la aparición de éste pequeño libro. En primer lugar, porque no soy ni escritor, ni cuentista, por lo menos en el contexto en que tales títulos son tenidos. En segundo lugar, porque es difícil encontrar una explicación para un librito de cuentos y relatos, escritos al azar, con mucha anterioridad, y sin más valor que el que le fueron otorgados en otros medios, y publicados en páginas literarias de diferentes y lejanas latitudes. Salvo, naturalmente, el valor que tienen para mí por ser mis criaturas.
No creo que nuestra vida, la de cada cual, responda a un itinerario previsto, a un plan anticipadamente preparado, por nuestros padres, ni mucho menos, por nosotros mismos, al hacernos grandes. Por lo menos, en mi caso particular, tomó rumbos tan insospechados e inesperados que, aún hoy día, me cuesta hacerme a la idea del porqué mi vida tuvo tan curioso desarrollo. Nacido en Asunción, solo porque nadie me consultó sobre el hecho, pasé una niñez descalza —el primer par de zapatos lo tuve a los siete años— en el pueblo de Acahay. Jamás me hubiera imaginado, ni entonces, ni después, que con tiempo recorrería casi todo el mundo; que tendría, entre tantas eventualidades, la oportunidad de estrechar la mano del Emperador Hirohito y su esposa e hijos —los actuales emperadores del Japón—; que sería recibido en los salones reales del Palacio de Buckingham por la Soberana británica; y, arribaría a una entrevista con el Presidente Chang Kai Shek, por espacio de más de una hora. Otro tanto podría decir sobre el hecho de haber formado parte de la Delegación Paraguaya a la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, (París 1948), apenas salido de la adolescencia, y haber participado en los trabajos de la Tercera Comisión, donde se hizo el estudio formal y final de “La Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Y paremos de contar, porque mis andanzas y sucesos —los más de ellos triviales— han sido muchos y muy variados, y sería de nunca acabar.
Entonces: ¿Por qué la edición de este diminuto libro, ahora y en nuestro país? Las razones son muchas, pero bastarían solo algunas. Ya lo dije antes: son criaturas de un paraguayo ambulando lejos del terruño, y como tales criaturas, mías. Por lo mismo, quiero ir poniéndolas juntas, tal como lo quisiera hacer con mis criaturas de carne y hueso, que en las correrías por el mundo, en muy variados y alejados medios, muy a pesar mío, el destino ha querido que quedaran dispersas; entre Londres, Atenas, México, y Asunción. Otra, lamentablemente, se quedó para siempre en el camino. En San Salvador, generosa tierra centroamericana, quedaron para siempre sus restos, interrumpida su existencia al cabo de pocas horas de nacida. De igual forma mis relatos breves, mínimos, como me gusta llamarlos, quedaron diseminados por varios países; y, de a poco, quiero ir juntándolos también en la quietud de mi final retiro, contando, para ello, con la amistosa disposición de muy buenos amigos que se ocupan de obtener para mí los originales publicados.
Pero, entre todas las razones, nada me impulsó tanto para ésta publicación, como el incitante requerimiento de un entrañable amigo, salvadoreño él, el Doctor Alfredo Martínez Moreno, ex Ministro de Relaciones Exteriores y ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia; Internacionalista de nota, vastamente conocido, y a la vez Presidente de la Academia Salvadoreña de la Lengua, Correspondiente de la Española, quien con su encantadora esposa Alicia, cuidan como propia, la tumba que guarda los restos del hijo muerto en San Salvador.
Los relatos de mi extraordinario encuentro con el Poeta Juan Ramón Jiménez, los incluyo en el libro por un motivo muy particular. Alguna vez— he venido a enterarme recientemente—fue dado a luz un pequeño y breve folleto, con cartas intercambiadas entre el Poeta paraguayo Herib Campos Cervera y su tío Don Viriato Díaz Pérez. El primero, favorito Poeta mío; el segundo, nuestro inolvidable Maestro de Literatura en el Colegio Nacional de la Capital. Pues bien: el consagrado Poeta paraguayo tiene, en una de las cartas al viejo Tío, expresiones extraña e injustamente ofensivas para mí, mozalbete al fin, refiriéndose a mi encuentro en el mar con Juan Ramón Jiménez. Hoy día, desaparecidos los tres (el Poeta español, el Poeta paraguayo y el Maestro español, residente éste último hasta su muerte en nuestro país), no me queda otra alternativa que, incluir en éste pequeño libro, algunos de los artículos publicados sobre la notable aventura que me tocó vivir, en un viaje sin escalas, entre las ciudades de Nueva York y Buenos Aires, con Juan Ramón Jiménez, en Barco Carbonero. El folleto en cuestión, cayó tardíamente a mis manos, motivo por el cual no tuve oportunidad alguna para develar con anterioridad toda la tramoya innoble montada artificialmente en contra mía. Cuáles serían las causas tan serias y profundas como para que el laureado Poeta compatriota se sintiera tan molesto —por decir lo menos— por mi largo viaje en la compañía amable de Juan Ramón Jiménez, y se tomara la molestia de llenarme de improperios, las desconozco en absoluto. Ni siquiera en el puro marco de la conjetura asoma una atendible explicación; salvo que el arribo de Juan Ramón, con sus múltiples compromisos y el asedio permanente de los medios y los círculos literarios, le hayan impedido al Poeta compatriota conseguir una entrevista con el ilustre visitante, de acuerdo con presumibles instrucciones del Tío, que en su juventud, muchas décadas atrás, conoció e hizo amistad con Juan Ramón, como consta en los artículos por mi publicados. Por otra parte, vale la pena anotar que no nos conocíamos, ni de cerca ni de lejos, Herib Campos Cervera y yo, lo cual me parece natural considerando nuestras respectivas edades, y su trascendencia de él en el campo literario a nivel nacional y rioplatense. En fin, más me vale extender un velo piadoso sobre el triste episodio protagonizado por el distinguido Poeta compatriota, a quien, lo mismo que en vida, ahora ya desaparecido, rindo el sentimiento de la mayor admiración.
Soy acaso, el único paraguayo vivo, que tuvo la fortuna de conocer y disfrutar, en íntimas pláticas, la compañía del excelso Poeta, Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez. Si bien este hecho singular en mi vida no llamó mucho la atención de nuestros compatriotas; sí, debo decirlo ahora, me ha servido de mucho para ganar el mejor trato y la más alta consideración de Literatos, y medios calificados de prensa, en otros países de habla hispana, por donde la vida me arrastró a lo largo de varias décadas.
Encomiendo, pues, “Cuentos Contados” a la condescendencia amable de las personas, en cuyas manos caiga este pequeño libro. Reitero: no soy profesional de las letras y por lo tanto las excusas me las otorgo yo mismo. Para quien encontrara, con la lectura de “Cuentos Contados”, momentos de esparcimientos, por mínimos que estos fuesen, adelanto desde ya mis más expresivos agradecimientos.
El Autor
Asunción, Paraguay. Año 2001.
DESPERTAR
Originalmente publicado en la revista “Alcor” del Paraguay y
la página literaria del diario “La Prensa Gráfica” de El Salvador. CA.
Todo comenzó con la travesura de la pandorga. Sorprendida por un golpe traicionero del viento, en medio de sus piruetas y cabeceos, quedó enredada en la copa del centenario cedro. El pequeñuelo, como de siete años, propietario de la pandorga y desafortunado piloto de ella, era todo “pucheros” para no soltar el llanto. Se acercó compungido a pedirme se la recuperara. Recuerdo como si hubiera sido hoy que miré al chiquillo de arriba y abajo, “sobradoramente”, con la superioridad que me daban mis trece años.
La suficiencia de quien se sabe mayor (¡vamos, ya todo un hombre, pensaba yo!) hizo que dejase al niño me implorara un buen rato. Mis “humos”, en tanto, iban achicándose según miraba la copa del frondoso cedro donde había quedado aprisionada la pandorga. La muy condenada se había enredado alto, y para colmo de males, el niño con inútiles forcejeos había roto el hilo. Librada así a los embates del viento las ramas no tardarían en desbaratarla.
Me dejé convencer al fin. Ahora confieso que decidí subirme al árbol a salvar la pandorga por puro amor propio, por darme aires de hombrecito, antes que en respuesta a la honda y contrita súplica del niño. Mas no dejé, por ello de considerar, en mi fuero interno, los riesgos. El cedro, aunque grueso y sólido en el tallo, es un árbol quebradizo en las ramas secundarias. Y muy alto debía de subir. Seguramente me dio valor la satisfacción de ver que el niño amparaba en mi fortaleza sus desvalidos siete años. Me monté, pues, al viejo tronco con un miedo interior que me producía un molesto hormigueo por todo el esqueleto.
La rama del cedro se prolongaba sobre la calle como queriendo cruzarla, y formar un puente aéreo hasta la casa de enfrente. En el extremo, la pandorga, con algunas desgarraduras, seguía resistiendo los golpes del viento. Avancé con precaución hacia la presa. La frágil rama se doblaba peligrosamente y emitía secos crujidos a modo de advertencia. Los pensamientos que fui rumiando no son para contarlos. Me entró cólera contra el niño, contra la pandorga, conmigo mismo por mi fatuidad y mi torpe afán de mostrarme hombre ante un niño que, al cabo, no comprendía nada. Pero claro, puesto en el baile no me quedaba de otro recurso que bailar. Imaginaba las consecuencias de una caída sobre el desnudo y desigual empedrado de la calle. Suponiendo que las ramas bajas amortiguasen el golpe y con ello los efectos, lo menos que el gran porrazo me dejaría serían algunos huesos rotos. La idea de la muerte -que ahora comprendo es fruto de madurez- no entró entonces en mis cavilaciones. Me arrastraba lentamente, apartando con cuidado las ramitas que se empeñaban en herirme el rostro. Desde la altura en que me hallaba el empedrado de la calle lucía, allá abajo, negro y amenazador.
Con no pocos sobresaltos llegué hasta un punto desde donde me pareció que, con extender convenientemente los brazos, podría alcanzar a la pandorga. Sentía adheridas a mi húmeda piel las picantes cortezas del cedro. Empecé por despejar el espeso follaje y tuve ante mí la codiciada presa. Me aprestaba a coger el hilo para desenredarlo cuando mi vista fue atraída hacia los amplios balcones de la habitación que tenía enfrente. Por ellos, abiertos como estaban, pude atisbar todo el amplio cuarto. El espectáculo, insólito y nuevo para mí, me hizo parpadear repetidas veces. Mis manos, como petrificadas por algún toque mágico, quedaron tendidas hacia la pandorga, estúpidamente suspendidas en el aire.
El gran espejo me devolvía la imagen desnuda en toda su soberbia belleza. Dos senos enhiestos, triunfales, disparados al cielo y un negro triángulo de amor en mitad del cuerpo. La mujer, de espaldas, lucía sobre los hombros una larga y suelta cabellera.Ajena al hecho de ser observada, ensayaba ante el espejo curiosas posturas. Por momentos, como arrebatada por extraño impulso, arremetía pincel en mano contra una enorme tela sujeta a un caballete. Y vuelta a empezar lánguidos movimientos de exótico ritmo ante el espejo. A veces, con enérgicos movimientos de cabeza había oscilar la suelta cabellera negra sobre sus níveas espaldas.
Un raro escozor empezó a roerme el cuerpo. Mirando con embeleso a la bella desnuda me estremecía de pies a cabeza. La fantástica revelación me hizo olvidar el ruego del niño, la pandorga con cara de luna llena, el mismo peligro que corría encaramado a la débil rama del cedro. Sensaciones nuevas herían mi carne con el efecto de cien mil alfileres. El goce era turbador; lacerante y grato a la vez...
La idea del secreto de mi descubrimiento aumentaba mi gozo. La decisión de guardarlo para mí solo me producía recóndito placer. Por nada del mundo dejaría perder o compartir el maravilloso espectáculo que el azar puso ante mis ojos. Olvidé peligros, descuidé estudios, abandoné mis juegos, afligí a mis padres, para dedicarle todas mis ansias al escondido secreto.
Día tras día, con sigilo de merodeador, subía a mi prohibida atalaya para recibir el goce de nuevas emociones. Cuando la desprevenida mujer del secreto terminaba su demoníaco rito, yo bajaba del árbol todo turbado, la sangre martillándome las sienes, poseído de extraña sed. Entonces corría a refugiarme en mi cuarto, a seguir solazándome con fruición en solitario retiro.
Cierto día, después de tantos que había disfrutado mi secreto hallazgo, subí al árbol como de costumbre.
Noté de inmediato los cambios habidos en el ambiente. Cerca de los abiertos balcones, expuesto por entero ante mi vista, observe un enorme cuadro pintado a vivos colores. En el cuadro una mujer desnuda en rara actitud ante un espejo; al fondo de unos balcones abiertos, y a través de ellos, sobre un pedazo de azul de cielo, las ramas de un árbol; entre las verdes hojas el rostro azorado y pálido de un muchacho con los ojos extrañamente abiertos.
Como aquel día, a la distancia de muchos años, siempre que recuerdo mi súbito despertar al goce de los sentidos, así como el sorpresivo desenlace de la aventura, un intenso rubor cubre mi rostro, y un fuerte calor, que me empieza en la planta de los pies, me recorre todo el cuerpo hasta quemarme las raíces del pelo...
PUEBLERINAS
Publicado en la Revista “Alcor”, del Paraguay; y en las páginas literarias
de los diarios “La Prensa Gráfica” de El Salvador y “La República” de Bogotá.
...La cruz estaba ahí. En una breve pausa de la empinada cuesta. Desde lo alto parecía vigilar el curso rumoroso del arroyo en la hondonada. Una cruz de esas muchas que pueblan los campos de la patria. Frente a un lapacho en flor (perpetua ofrenda de la tierra grata) y a la vera de la huella roja —como venas desgarradas— que abrió la carreta en su andar de siglos.
Era la cruz de tosca hechura. En madera vieja y rugosa. Curtida por todos los vientos y las lluvias. Vestía una estola podrida, enredada en las salientes y filosas vetas. Al sol de media tarde deja la cruz sobre arena una sombra extraña. Dos brazos largos, esqueléticos, tendidos al infinito en actitud de súplica.
Esta cruz, como otras miles —testimonio mudo de tragedia— tenía su leyenda. Desde época remota, perdida en las edades, la cuentan las abuelas. ¡Pavor de oídos infantiles en las noches invernales! Junto al fuego donde los mayores, en hierático silencio, sorben mate.
La cruz se levanta donde murió una moza del pueblo. La más bella de todas, según dice la historia. Muerta de desesperación y de cansancio en su frenética huida de una soldadesca desbocada, al final de una batalla cualquiera.
De esas muchas batallas con que, periódicamente, se cobra la tierra su rescate de sangre y huesos.
Desde entonces la maldición de la cruz opera. Nadie osa pasar frente a ella sin detenerse. Sea a pie o en cabalgadura. Y quien así lo hace, detenido por Invisible fuerza, cae y besa el polvo del camino. ¡Tributo forzoso a la inocencia que protegió la muerte..!
Cuentan también las abuelas que la moza de la cruz gusta aparecerse a los viandantes solitarios. En el claroscuro del crepúsculo, cuando el viento gime y solloza en la quebrada.
Ya mayor, gustaba yo volver a esos parajes. Escenarios risueños de andanzas infantiles. Lejos, muy lejos, de la ciudad y la gente. En comunión directa con la tierra. Y en los largos paseos cotidianos por el pueblo y sus alrededores, un impulso inexplicable hacia la cruz me llevaba. Junto a ella ¡cósmico sortilegio! revivía la leyenda. Por momentos me parecía oír, proveniente de lo hondo, confundido con el canto sempiterno del arroyo, el rumor creciente de turba a la estampida; la grita soez de una soldadesca ignara y el angustioso gemir de una muchacha. Y al caer el crepúsculo vespertino, entre las sombras que envolvían a esas vastas soledades, creía ver a la muchacha, una niña casi, refugiándose en la muerte.
Una tarde, como otras, encaminé mis pasos hacia el lapacho solitario. Bajo su fresca sombra deposité mi cansancio y recostado en el tronco me puse a leer, al descuido, un libro cualquiera; no recuerdo cual. Ante mí, como una mirilla de rifle apuntando al horizonte, la vieja cruz, más triste y descarnada parecía. Sumergido en delicioso sopor dejé pasar el tiempo, tanto que me pregunto si me habría dormido. Volví a la realidad con el ruido de la desflecada estola desgarrándose en las vetas: ¡áspero roce, como el batir de alas agoreras!
La tarde se hundía ya en los confines del paisaje, recostada en un colchón de nubes sanguinolentas.
De un recodo, a pocos metros huella adelante, surgió una mujer que bajaba la cuesta a la carrera. Una mujer joven, con larga falda y dos trenzas oscuras que le llegaban al talle. Frente a la cruz, y sin que nada hiciera presentirlo, perdió pie y rodó sobre el camino, envuelta en densa polvareda. Me acerqué solícito a prestarle ayuda. La mujer, recogida y maltrecha (el golpe no había sido para menos) estaba inmóvil. Sus largas trenzas, coloreadas de polvo, se enredaban como culebras por el cuello y los brazos. Junto al rostro juvenil un enorme clavel desprendido del pelo semejaba una mancha de sangre. La acuné suavemente en mis brazos y le hablé quedo. Sus largas pestañas hacían sombra en sus pómulos tersos. Sobre su cara morena, fresca y lozana, se abrieron de pronto dos ojos de mirada profunda. Luego tomó pie y sin decirme una palabra siguió su precipitada fuga hacia el arroyo.
Sorprendido ante tan insólita actitud traté en vano de hablarle, de detenerla. Al instante se perdía en un desvío. A mis pies, recuerdo de un extraño suceso, los pétalos de un rojo clavel se limpiaban el polvo con la fresca brisa que anunciaba la noche. Recogí la flor, la puse entre las hojas del libro y marché a casa.
Junto al fogón, en la ronda del mate, conté mi aventura. Los viejos la recibieron con grave reserva. Los jóvenes pidieron pormenores de ella. Al final, y como era natural, surgió el tema de la leyenda de la cruz en el anciano lapacho. Y se habló de ello hasta tarde. Amodorrados en el cálido ambiente del fuego la conversación se apagó lentamente, como las brazas, escondidas ya en un montón de cenizas. Con el lucero del alba nos dispersamos. En el aire flotaba, oprimiéndonos el ánimo, el ojo del misterio. Volví a mi cuarto todavía con la impresión de mi extraña aventura; avivada por la larga y enervante charla.
Un curioso desasosiego me impidió dormir. No me era fácil apartar de mi mente la honda mirada de aquellos ojos color de azabache, presidiendo la loca tormenta de mi fantasía en el silencio de la quieta noche. Cogí el libro en busca del clavel. Sobre una página, cubriéndola toda, solo hallé una mancha fea, como un cuajaron de sangre, ennegrecida y dura...
HUMILLACIÓN
Publicado en la página “Artes y Letras”
del diario “La Prensa Gráfica” de El Salvador
La sensación de asco no le abandonaba. Una invencible náusea le llenaba la boca de agua. En balde se estuvo por largo tiempo bajo la ducha fría. El jabón ordinario le dejó seca y áspera la piel por el excesivo frote. Y todo en vano. Inútil incluso el esfuerzo mental para sobreponerse. Ni siquiera la idea de la libertad, recién lograda, contaba frente a su malestar. La fetidez la tenía metida en los pulmones a fuerza de aspirarla en tantos días de abyectos menesteres. No sentía irritación; solo repugnancia; asco infinito. Se preguntaba si podría olvidar alguna vez esos días miserables. Si todo volvería a ser igual a la hora de sentarse a la humilde mesa de su casa y comer los platos de María, con esa aversión que llevaba metida hasta los tuétanos.
Si todo hubiera consistido en el encierro a pan y agua; a insultos y algunos que otros empellones y puntapiés, la cosa no fuese para recordarla. Como buen luchador hubiera sabido ser buen perdedor, resignado a su mala estrella. Acostumbrado a la vida dura no le eran extraños los caprichos de la fortuna adversa. Todavía la tortura física, tan dramáticamente pintada en la prensa, en los susurros temerosos por los bares y cafés con los amigos, le hubiera sido tolerable. Pero en verdad no hubo golpes serios ni látigo infamante, ni baños de inmersión forzosa, ni la picana eléctrica ante cuya sola mención temblaban los conspiradores en los conciliábulos secretos. No, definitivamente lo suyo no era dolor físico. Tampoco efecto de la mala alimentación o de la fría humedad del lóbrego calabozo donde pasó noches sin sueño. Lo suyo era repugnancia y dolor del alma. Humillación total.
Era indudable que no quisieron lastimarlo físicamente. Buscaron marcarle el alma por la vía de la afrenta imponiéndole faenas que repugnaban incluso a los más feroces criminales del penal. Y bien que lo consiguieron. No fue ciertamente por cobardía física, ya que ni con la amenaza del tormento lograron persuadirlo. Su resistencia tampoco fue debilitada por los días de frío calabozo, sin agua y sin mendrugos. ¡Quedaba para las almas cándidas, apegadas a las truculencias informáticas creer que solo con la violencia física se doblega la voluntad humana! Sus captores sabían bien, muy bien, donde estaba débil el hilo de su resistencia. Y lo hicieron ceder al fin. Aceptó el sacrificio por sus seres queridos. Por María y los niños, huérfanos de todo amparo allá en la pobre casa de ese barrio triste donde la miseria cobra a precios de amor la alegría. Vencido entregó su dignidad a sus verdugos. Mil veces hubiera preferido sentir el látigo morder su carne a morir cada segundo la humillación a que lo sometieron.
Exigido en los más viles menesteres comprendió por primera vez lo que era la dignidad del hombre convertida por los charlatanes de oficio en mero tópico de literatura. ¡Obligarle a limpiar los inmundos retretes donde toda la tropa y los delincuentes del lugar dejaron sus miserias! Y pasar noches y días sin bañarse, en las manos y el cuerpo el hedor infamante a orín y desecho humano. Reventándole los tímpanos la mofa de la soldadesca ignara. Y soportando todo con la cabeza gacha, quemándole el rostro la fiebre de la deshonra, día tras día...! ¡Ha cómo dolía recordar ahora... Torva y calladamente bebía su vergüenza frente a sus burladores para ir a vomitarla después en su intimidad desesperada. Cinco largos meses. Una sola noche larga. Sombra de miseria sobre un mundo donde el sol no brillaba para todos...!
No se explicaba cómo pudo escribir a María aquellas cartas. Las que le permitieron enviarlas en pago a su obediencia y sometimiento. Fue la dura paga ganada a cambio de su vergüenza. ¡Hablarle a María de la luz cuando todo en rededor era tiniebla. Ofrecerle un futuro de esperanza cuando su propio mundo se cerraba sobre él, asfixiándolo con emanaciones pútridas, sin el menor resquicio de luz que iluminara la negra crueldad de su infortunio!
Ahora, libre ya, temblaba ante la idea de llegar a la casa. La imagen de María, limpia y pura, suscitaba en él encontrados sentimientos. El largo baño, la dura friega con el ordinario jabón y la ropa limpia que llevaba encima, no lo aligeraban de la pestilencia que sentía venirle desde las entrañas. Le parecía que su mujer, al menor contacto, descubriría el asqueroso hedor a orín y desecho que recogió con sus manos e impregnó todo su cuerpo. Todos los jabones del mundo y las esencias más raras sobre su carne humillada servirían de nada. El estigma había calado muy hondo. Allá en la honda hondura del alma. Por ello dilataba el encuentro. Dos horas llevaba ambulando desde que dejó el encierro acogido al “generoso” indulto. Todo fuera fácil y sencillo si María fuese menos conformada. Si ella reclamara su abandono exhibiéndole la desnudez de los niños y las profundas ojeras que circundaban sus bellos ojos. Pero, naturalmente, no será así. Él sabía, y temía, del dulce y callado recibo, sin reproches; de la entrega sin explicaciones, fundido todo el pasado en una mirada triste y honda que le llegaría al alma...
Le escocía recordar el último diálogo con María la tarde aquella del fracaso:
—¡..Y tus hijos José?
—Ellos comprenderán algún día.
—¡Que será de ellos José?
—Todo irá bien, deja de preocuparte María. Esta vez no fallaremos. Volveré al amanecer...
—¡ Y si no vuelves José?
Irritado y sin respuesta convincente para el lacónico cuestionario de María no hallaba modo de apartarla de la puerta a la que ella se aferraba con la angustia retratada en el rostro.
—Ceja en tu empeño José. Este es juego peligroso para los pobres...
—No comprendes María. Apártate y déjame partir que se hace tarde. Con gestos nerviosos trató de encubrir la impaciencia que lo iba dominando.
—Comprende María. Se trata de cumplir con mi deber. De la palabra empeñada. Los Jefes confían en mí. De nuestra decisión, como bien lo afirman, depende la libertad de todos, el provenir del pueblo, la felicidad... -Una sonrisa forzada le distendía ahora el rostro recordando la grandilocuencia con que trató de dominar la obsesiva preocupación de María.
—Así dijistes otras veces José. Tus Jefes sabrán lo que dicen pero mi deber de madre me obligan primero para con mis hijos, ¡tus hijos! José.
Rota su paciencia la apartó con brusquedad del camino entregándole un portazo como final respuesta.
Con el crepúsculo se asomó por el Barrio. Nada había cambiado en apariencia. Los mismos ruidos, los mismos pregones, los mismos olores a fritura barata. Casi en puntas de pie se acercó a la puerta de su casa que no era sino una miserable pieza de mesón, sucia y fea. La abrió lentamente y se asomó conteniendo el aliento. Lo recibió un silencio ominoso; un escalofriante vacío. Ni rastro de María y los niños. En un rincón, amontonados al descuido, algunos viejos trastos. Pronto sus pies tropezaron con unos sobres cubiertos de polvo. Sus cartas que ni siquiera fueron abiertas. Con una angustia infinita apretándole la garganta fue hacia los interiores del mesón. La Encargada lo recibió sin curiosidad levantando apenas la vista de la labor en que se hallaba empeñada. Por ella se enteró de la marcha de María y los niños un día cualquiera camino de la vida.
El tiempo paró de marchar para él. Ya muy entrada la noche tenía la noción obscura de haber caminado mucho en una infructuosa búsqueda por los barrios pobres de la ciudad. Ni rastro de María. Alguna que otra gente conocida supo decirle, acaso por decirle algo, del viaje de ella hacia otras ciudades. Otras veces le pareció distinguir veladas sonrisas, cuchicheos innobles. Nada más. La noche, negra como la fatalidad que castigaba su alma se lo tragó sin rumbo ni destino.
Después, el vagar continuo, día tras día, llamando con timidez a las puertas de los Jefes para implorar ayuda. Se aferraba a la esperanza de encontrar y recuperar a María, pero necesitaba medios para viajar. Los Jefes que no estaban en el extranjero acogidos al “asilo diplomático” por prudencia se negaban a verlo. El temor le cerraba todas las puertas. Su contacto era comprometedor. Cuando encontró alguno que no pudo eludirlo y pidió ayuda de los fondos recaudados para la causa solamente recibió evasivas.
Al parecer todo el dinero disponible se había enviado a los exiliados que, desde el extranjero, preparaban otra intentona. En el antiguo empleo no quisieron ponerle en lista de espera siquiera. Finalmente la bebida. Esa salida sin término: cuando el ardor del aguardiente quema la entraña, el sopor, el sueño, la lucha larga, esa nada absoluta a la vera de cualquier camino, tirado a la buena de Dios
EL PUEBLO QUE SILBA
(UNA HISTORIA MÍNIMA)
Publicado originalmente en el Quincenario “Mayoría”.
A Branislava Súsnik y Miguel (Gato) Chase-Sardi: Espíritus selectos.
Larga y empinada la cuesta. Con las manos sobre los ojos, a modo de pantalla, para eludir la fuerza del sol mañanero, observó en la distancia la cima de color verde obscuro, tirando al azul, donde se asentaba su dominio.
“Yvy hovy”, que así era conocida esa rara meseta, ofrecía un llamativo contraste, de sombrío color, con la ladera circundante, de un rojo subido, y sus venas saltadas, a la manera de un poncho de “sesenta listas”. La tierra, roturada y presta para la siembra del “manduvi”, principal producto de renta de su pueblo, semejaba una ancha y rojiza piel recién rasurada por filosa cuchilla. Con hondo y cansino suspiro siguió sus pasos adelante. Fruncido el ceño, iba cavilando sobre el raro cansancio que disminuía su fuerza. Sabía que no en balde pasaban los años y que los ágiles ímpetus de su mocedad eran apenas destellos fugaces de confusos recuerdos. Su casa y los suyos inquietaban su mente y el pueblo, que con fidelidad le seguía, no mostraba signos de iniciativa propia, ni presencia de posible substituto. Sus cuatro esposas solo le dieron hijas. Los médicos blancos, de la cooperativa mennonita, enclavada al otro lado del valle, de cuya consulta venía, no le alentaron muchas esperanzas.
El corazón cansado, poco respondía a los mandatos de su mente, según le dijeron. Y por lo mismo debía refrenar sus impulsos de mando, sus rijosas andanzas con sus jóvenes mujeres; sus largas caminatas a las parcialidades hermanas de la comarca; hacia las delicias de salir a mariscar en las noches de luna. Ya vería, de todos modos, al viejo “pai” de su aldea, sabio conocedor de los secretos ganados a la selva para la cura de los males del cuerpo y del alma. Porque la época de siembra se le venía encima, y poco reposo tendría conduciendo el trabajo de su pueblo en el cultivo del “manduvi”.
Paró sobre un pequeño montículo, jadeante y sudoroso. Por momentos, ráfagas de aire fresco bajaban la cuesta, aligerando su cansancio. En tanto la agitación cedía y su corazón se aquietaba, una vaga sonrisa dibujaron sus labios. Miraba el entorno de manto escarlata, donde pronto, como año tras año, el verde del “manduví’, tierno y lozano, cambiaría la tonalidad agresiva de la tierra roja, reverberante con el sol de media mañana. De repente se puso a silbar.
El soplido inicial surgió entrecortado, para luego afirmarse y subir de tono, metálico y fuerte, parecido al silbido misterioso del umbrío boscaje, que tan bien conocía. Mientras aumentaba el volumen del extraño sonido, que emitía torciendo los labios, parecía recoger por momentos, aunque muy vagamente, cadencias de motivos musicales oídos de siempre en los poblados cercanos, en esas cantinas rurales donde indígenas y mestizos buscaban la caña para dormir la embriaguez bajo cualquier mata cercana o a la vera de senderos que no conducían a ninguna parte. El silbido, monocorde y agreste, terminaba en forma abrupta; y vuelto a empezar en un retórnelo cada vez más activo.
Su nombre “mbya”, según rito ancestral, era secreto. Lo conocían solo sus iguales en rango de pueblos amigos; y acaso algunos muy próximos, poseedores como él de los misterios sagrados. Por ello adoptó uno cualquiera, a la usanza de los hombres blancos. Pero habiéndolo hecho tuvo dificultades. Demesio-Nemesio: Nadie sabía con certeza cuál de los dos nombres era el verdadero.
Hasta que la costumbre impuso las dos formas para nombrarlo, sin que él se preocupara, ni poco ni mucho, en aclarar la cuestión. Para su pueblo era solo el “Mburuvicha”, el “Cacique”. Su autoridad era total y a nadie se le ocurría discutir sus decisiones. Dirigía a su parcialidad sin blanduras innecesarias.
El saber “mandar”, imponer su imperio, no admitía debilidades. De generación en generación el sentido del “mando” era el mismo, y él lo había aprendido plenamente de su viejo padre quien le legó el cacicazgo.
Demesio o Nemesio: Para los blancos y mestizos de la Comarca, daba igual. Al cabo, nombrado o llamado por uno u otro nombre, él estaba pronto, en respuesta a cualquier requisitoria hecha ante su autoridad, con la misma serena, y adusta actitud, de atención cautelosa. Sus ojos estaban casi ciegos. Uno más que el otro. Pero solo los muy íntimos lo sabían, y se cuidaban muy bien de comentarlo. Sus negras pupilas no mostraban señal alguna de declinación en su brillo expresivo, tan común en quienes, de a poco, van perdiendo la vista. Suplía la pérdida paulatina de la visión con una capacidad auditiva extraordinaria. Era el Jefe de la parcialidad “Mbya”, enclavada en los montes lujuriosos que bordean la meseta del “Yvy hovy”, al sur-este de “Campo Nueve”; todavía a salvo de los depredadores, gracias a la reciedumbre y actitud combativa del duro Cacique “mbya”. Al deber de gobernar a su pueblo, se sumaba el manejo del hogar donde sus cuatro esposas, todavía jóvenes, codiciaban el disfrute ocasional de su preferencia, cada vez más esparcido con el transcurso del tiempo. Tenía su “oga” en el espacio abierto de la cima del monte. Allí vivía con sus cuatro mujeres; picaras y retozonas, a las cuales celaba íntimamente, sin mostrarle signos de predilección a ninguna. Él les entregaba por las noches su másculo cetro, alegre y festivo. Engendró en ellas muchas hijas, acaso movido por la desesperación de no ver llegar al varón esperado. Por momentos le costaba identificar a sus hijas, de una u otra madre, y con frecuencia las llamaba confundiendo los nombres. Rodeaban su rancho, en ondas concéntricas, sementeras con cultivos de consumo casero. La vida en común era llevada con íntimo acuerdo. Las aves de corral y los cerdos interrumpían, con su andar ruidoso, el letargo tranquilo de perros y gatos esparcidos en ese paisaje de siesta y quietud, solo perturbado por el paso rumoroso de bandadas de aves piando en los crepúsculos que anuncian la llegada de la noche oscura, como el despertar del alba, entre el naranjal y los lapachos floridos.
La noche previa a la siembra exigía el mismo ritual, practicado desde tiempos inmemoriales, y transmitido oralmente a través de las edades. Así fue para el maíz y la mandioca; y quien sabe para cuantos otros cultivos perdidos en el pasado remoto y sin retorno, pensaba Demesio-Nemesio. Y así lo impuso para el “manduvi”, cuando las necesidades de su pueblo, frente a la codicia insaciable del hombre blanco, exigieron de un producto cuyo cultivo, cosecha y mercadeo fuesen más sencillos, para cubrir los apremios de los nuevos tiempos. Para colmo de males, la depredación violenta e irracional ya casi acabó con los bosques; y los que aún quedaban, como el de “Yvy hovy”, de reducida extensión, no aportaban las piezas de caza suficientes, para el mariscar a que él y su pueblo eran tan aficionados.
Para Demesio-Nemesio el “Manduvi” representó alguna vez un grave problema. Los granos dispuestos para la siembra los entregaba, en bolsas de dos a cuatro kilos cada una, a hombres y mujeres de su pueblo escogidos para la tarea, poco antes de ser iniciada. Cada sembrador anudaba su sementero a la cintura, y mientras seguía el liño, previamente asignado, extraía los granos a puñados y los esparcía en la cavidad roturada de la tierra. Pero en tanto avanzaba en el cultivo, se aprovechaba del rítmico movimiento de sus brazos para comerse una buena parte de los granos, ganado por el apetitoso sabor del “manduvi”, tanto más, cuando la jornada se hacía prolongada y cansadora. Muchas fueron las noches insomnes de Demesio-Nemesio cavilando febril sobre la posible forma de resolver tan gravosa dificultad. Por varias estaciones de siembra paseó iracundo su impotencia sin encontrar la solución al problema, el escape eficaz para evitar que los sembradores escogidos de su pueblo se comieran cerca de la mitad de los granos costosamente obtenidos para el cultivo. Hasta que una noche, caminando a solas en el bosque profundo, fue sobresaltado por el silbido estridente con que el nocturnal misterio se presenta, de improviso, en el espesor de la floresta, para espantar a intrusos que perturban al silencio.
Y la solución, como luz cegadora, hirió su entendimiento.
Por fin llegó a lo alto; allí donde termina la cuesta. Como a cincuenta metros de distancia, entre árboles frondosos de naranjos, lapachos, mangos y guayaivíes, pudo ver su rancho “kulata yovay”. Una rara sensación de calma y paz se apoderó de él. Dio la vuelta para mirar la pelada pendiente, que acababa de dejar atrás, y de nuevo una sonrisa afloró en sus labios, como antes, enigmática. Pensó en la reunión de la noche y el ritual con su pueblo para la siembra del día siguiente. Depositario de poderes sacerdotales, sabía a cabalidad como llevar adelante el “aty”, la Asamblea. Conocía la mejor manera de transmitir, como en tantas otras veces, el mandato de “Ñanderuvusú”, dueño y señor del cielo y de la tierra, para que el trabajo de la siembra diera sus mejores frutos y se aprovechara hasta lo posible los granos de “manduvi” trabajosamente conseguidos. Seguramente “Ñanderuvusú” estaría de nuevo, como en otras ocasiones, de su lado.
Y llegó el alborear del día de la siembra. Apenas pugna el sol por asomar sus primeros rayos en el horizonte, ya el pueblo está presto para iniciar el cultivo del “manduvi”. Hombres y mujeres, con sus bolsas en la cintura, esperan la orden del Cacique para iniciar, ladera abajo, la jornada. Con una voz potente, y un agitar firme del brazo, da la orden de partida, y entonces, en medio de ese silencio solemne, tan propio del momento, en el claroscuro del “ara tirí”, de la mañana soleada que no acaba de llegar, se oye, proveniente de cientos de labios, un silbido atronador, de fuerte resonancia metálica, con que se inicia la marcha cuesta abajo. El silbido va “in crescendo”, y cada vez que se interrumpe y parece terminar, tras una brevísima pausa, vuelve a surgir, más fuerte y estridente todavía, y cubre toda la colina como un manto de extraña y aterradora sonoridad. Los sembradores cumplen así, obedientes, el mandato de “Ñanderuvusú”, transmitido por el “Mburuvichá” a su pueblo: sembrar silbando.
ÍNDICE
.Palabras preliminares, por el Dr. Alfredo Martínez Moreno, Presidente de la Academia Salvadoreña de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española
.A modo de explicación del Autor
.Despertar
.Malacara
.Pueblerinas
.Humillación
.El Santo Viejo
.El pueblo que silba
.Con Juan Ramón Jiménez en un barco carbonero
.Recuerdos de Juan Ramón Jiménez
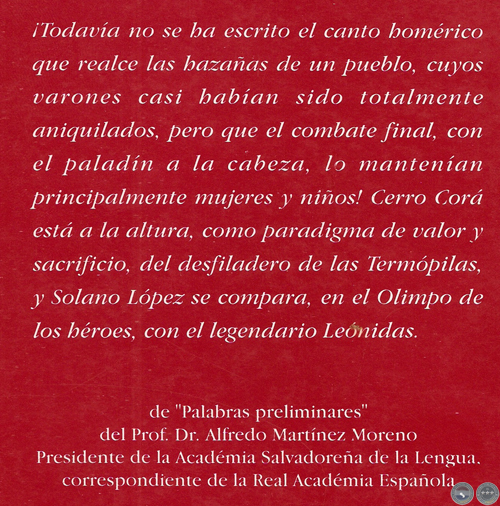






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto