TIERRA MENGUANTE.
Cuentos de VERÓNICA ROJAS SCHEFFER.
Editado con los auspicios del FONDEC.
Diseño de tapa: CECILIA ROJAS.
Asunción – Paraguay
Julio 2010 (105 páginas)
ÍNDICE
El tiempo se dobla
El círculo
La mosca
Descubrimiento matinal
Ventana cerrada
Mediodía de domingo
El espejo y Alejandra
Los dedos
Teorema de Alberto
Ladridos
El pasillo
El acordeón
La rendija
La muñeca
Bala bendita
EL TIEMPO SE DOBLA
Mención en el 2º Concurso de Cuentos de la Academia Literaria
de Ex Alumnos del Colegio San José.
Las dos susurraban al arrastrar palabras todavía ennegrecidas, a pesar de que todo el asunto -o por lo menos, su parte tangible- se había cerrado el día anterior. Esa tácita obligación de hablar en voz baja y descolorida se les pegó a las gargantas más tenazmente que el olor a naftalina, flores agonizantes y formol que llevaban prendido a las narices: cuarteada y prominentemente curva una, apuntando hacia el marchito muñón del cigarro; ancha y corta la otra, mordida por cicatrices de viruela.
- Y pensar que ya hace tiempo vos le dijiste, ña Leonor.
- Hace casi un año, Lidia. Pero yo siempre luego le tiraba las cartas. Cosa de no creer que esa fue la única vez que me dejó leerle la mano.
- ¿Y siempre acertás así?
La ironía se escurría, amarillenta, por la comisura izquierda de la boca de Lidia. Quién podía ser tan estúpido como para creerle a esa loca lo que dice ver en las barajas o en la mano ajena. En ese instante, el sabor de sus pensamientos se le hizo demasiado amargo, así que escupió a través de la rendija irregular que le partía en dos la sonrisa. Cuando volvió a mirar la cara de la vieja, percibió que algo allí se había salido de lugar. Los ojos de la adivina estaban fijos; lágrimas viscosas serpenteaban entre las arrugas. Aquellos diminutos ojos gelatinosos se clavaban muy lejos, agujereando la presencia de Lidia, atravesándola. De repente, tomó conciencia de que se desvanecía para la mujer y tosió sin ganas, sólo para espantar el miedo a desaparecer por completo. Pero ni aún así consiguió volver a ser visible para su vecina.
La mañana empieza a rodar lentamente por los callejones del barrio. Los zapatos de él ya no son nuevos, pero se ve que fueron cuidadosamente lustrados el día anterior. El brillo del mocasín izquierdo detiene su rebote junto a las patas de la mesa plegadiza que está en la esquina. Los zapatos esperan pacientes; allá arriba se concreta la transacción: intercambio de boletas de quiniela para el sorteo de la tarde por billetes, ésos que llevan en sus entrañas planas unos buenos minutos de sudor del mes pasado. Siempre la paciencia, siempre esa esperanza que es como una certeza diluida de que algo impresionante va a pasar cualquier día; a la cabeza o redoblona, para cambiarlo todo.
El sol sube y ensucia: pone en evidencia los dientes cariados de las lajas de la vereda, el hollín eterno que tiñe las hojas de los limoneros del vecindario. Apunta despiadadamente a la humedad que infecta las heridas de las paredes, desparrama por el empedrado el olor nocturno de los perros. En medio de todo, él también va subiendo la calle hasta la avenida. La esperanza, cada vez más fluida, se le va escurriendo entre las costuras de los mocasines y siente que va dejando un rastro, algo de sí que se evapora después, lentamente, desde las piedras manchadas.
Los mocasines negros llegan a su destino: alfombrado de un gris amarillento, moteado por las quemaduras de las colillas. El destino huele a libros viejos y apilados, a borra de café reseca y a ceniza. Esos pies realizan el mismo recorrido que en los últimos quince o veinte años, pisan exactamente los mismos dobleces y las mismas llagas chamuscadas de la alfombra, hasta que empieza el trabajo y quedan, resignados, sobre el travesaño del escritorio. Y todo es nada más que un preludio, un relleno para el tiempo que le está sobrando delante del suceso que tiene que cambiarle la vida.
- ¿Qué es lo que te pasa, ña Leonor? No me vas a decir que con la edad que tenés te impresionó el fallecido.
Algo se desataba en la garganta de la vieja, pero le dolía ese deshacerse de nudos, ese despegar las palabras. Al fin, los rojizos ojos acuosos volvieron a ver a Lidia, a esa figura pequeña y protuberante que le clavaba desde hacía ya un rato sus preguntas cínicas.
- Si te cuento, mi hija...
- ¿Pero qué lo que es? Vos no eras tan cercana con el muerto, que yo sepa. Tu cliente nomás era. Pero es por él, ¿verdad?
- Y sí, es por él. Y no sé si voy a decirte más. No puedo.
Para ese entonces la curiosidad de Lidia estaba ya tan colgada hacia afuera como la mustia papada de su vecina. Leonor se Ajustó la pañoleta sucia que le envolvía la cabeza e inspiró despacio dentro del cigarro, ya casi apagado. El humo se elevó azul, esquivando ágilmente la pesada humedad de las ropas del tendedero. Algunos ladridos llegaban como arrojados desde el otro lado de la muralla.
Un péndulo de reloj caza y deglute los segundos uno a uno, los devora a un lado y otro con su larga lengua de batracio. En la cabeza de él se va dibujando una mujer extraordinariamente hermosa, angelical, y ya no puede esperar el momento de conocerla. Quizá ella simplemente toque a su puerta un día, con alguna excusa cualquiera, me presta el teléfono, se me descompuso el coche, podría decirme cómo llego a la calle Séptima, por favor. El llanto del teléfono en la oficina la vuelve jirones en ese instante. Pero una vez pasada la llamada con el botón correspondiente, ya no es ella la que irrumpe en su vida; ahora estalla en su mente una inundación de billetes: el premio gordo de fin de año que arrasa sus pensamientos en una pegajosa cascada de felicidad. Está tan seguro de alguno de sus espléndidos futuros porque es eso lo que está escrito para él. Así lo dice ña Leonor, la pruebera del barrio que una vez al mes le tira las cartas.
-Es que estoy tan asustada, mi hija. Hasta que le dije su destino a él, yo no sabía que tenía ese don. Miraba nomás las barajas y hablaba de lo que me parecía. A veces, cosas no escritas ahí sobre la mesa, pero que me saltaban a los ojos desde la cara del cliente, desde algún gesto nervioso. O desde las manos, a veces callosas, a veces como de criatura. Cuando le leía la mano a alguien, ahí sí que era escupir lo primero que me venía a la cabeza. Y esa vez me vinieron tantas ganas de decirle, tantas. Así que la noticia me salió sin darme cuenta, se me cayó de la boca, así nomás.
Un miedo líquido se escapa, frío, por los poros de su frente. Se levanta de un salto y enciende la lámpara que cuelga del techo. El insomnio se balancea al ritmo de las sombras que proyecta la pantalla de mimbre alrededor del foco. En la pieza de la pensión no tiene ningún reloj, pero le parece escuchar claramente un apurado tic tac, contando los minutos que le quedan de vida. No puede ser, piensa, ahogado en su propio sudor. Nada ni nadie puede impulsarme a hacer algo como eso. Jamás. Intenta cerrar los ojos, sumergirse de alguna manera en el anhelado olvido del sueño. El foco pende como un cadáver raquítico de su horca de sucios cables.
La mañana no lo encuentra esta vez bien afeitado, envolviendo sus pensamientos en la tranquila fragancia del mate. Todavía está sentado en la estrechez de la cama, con la bombilla aún encendida mirándolo fijo con su único ojo, incandescente y acusador. Después de casi una noche de curubicar todas las razones posibles para que él llegue a cumplir el terrible designio escrito en su mano, una sola conclusión explota en su cabeza. La razón para un acto tan desesperado como ése todavía no lo alcanza. Es en el futuro cuando se le vendrá encima algo tan desolador, que la única salida será aquella alumbrada por las oscuras palabras de ña Leonor.
-Yo le dije seis meses, un año a lo más. Encima por tu propia mano, le dije. Y veía cómo su carita blanca y delgada se iba transformando hasta volverse como la de un anciano, como la de alguien que sabe ya de antes lo que uno le está diciendo. Me callé de repente. Era como si otra hubiera hablado. Pagó como siempre y se levantó, despacio. Y ya no vino más a que le diga su suerte.
-Pero vos sólo acertaste. No tenés la culpa. Encima, es la primera vez que adivinás la muerte de alguien. Ahora ya nadie se va a reír de vos.
La vieja no contestó. Parecía que se iba haciendo más chica; era ella la que se iba quemando y volviendo ceniza, no su maloliente cigarro. La culpa la iba masticando por dentro y la incertidumbre la comprimía aún más en la raída pollera floreada. No sabía si de repente, después de años de remendar poivenires, había empezado a verlos realmente.
Es eso entonces. Así es como uno no puede escaparle al destino. Por lo menos eso siempre supe. Pero vas a ver yo te voy a joder igual. No me importa que seas dios providencia suerte. No te vas a reír al -final no vas a hacer conmigo lo que escribiste ya hace mucho. No voy a estar cuando llegue eso tan horrible que me tenés preparado ahí en la oscuridad del futuro. Me voy a ir antes de que llegue te voy a dejar plantado con tu paquete de desgracia. Así que me rajo ahora mismo ahora que todavía no me pesa nada que no tengo curiosidad de saber qué es eso tan negro que está más adelante.
El sol apuntaba, inseguro, hacia las paredes de la pensión. Entonces, el foco todavía dibujaba lánguidamente los contornos del mimbre en la pared de la pieza, además de una sombra blanda que se alargaba por encima de los zapatos vacíos.
DESCUBRIMIENTO MATINAL
Lejos, a más de cien metros, se distingue el imperativo ojo rojo del semáforo. Una vez más, está él sentado cómodamente sobre el cuero, con la vista al frente. Todavía un poco adormilado, pero ya con bastante energía para ocupar -con la atención necesaria- su lugar en esa fila larga y tortuosa de disciplinadas hormigas multicolores que esperan, con muy poca paciencia, el cambio de humor del señor de los tres ojos.
En el instante siguiente, el verde milagro ansiado se produce, y allá van todos ellos, gruñendo roncamente y escupiendo pedazos como de algodón ennegrecido y desgarrado. Van cada vez más rápido, tratando cada uno de adelantarse a los otros, en una vertiginosa carrera que los lleva a todos, finalmente, al mismo lugar. Una carrera que los transporta a 60 o 70 kilómetros por hora hacia adelante en el tiempo, y hacia el fin, dónde irónicamente ninguno quiere llegar antes que los otros.
Él va formando parte de esa masa de grandes insectos metálicos enloquecidos, y se siente protegido dentro de todos los frascos, envases y envoltorios que lo aíslan del mundo de afuera; ése, donde se apiñan incómodamente los demás.
¡Cómo no sentirse seguro dentro de tantos recipientes, conteniéndose a su vez unos a otros, guardándolo del contacto sucio y agresivo de la calle y sus criaturas!
Por fuera de todo, lo preserva su moderna caja de vidrio y metal de tracción en las cuatro ruedas; luego, dentro de ella, el suave contacto de una elegante bolsa azul marino de tela italiana lo envuelve. A su vez, esta bolsa contiene a otro envoltorio de fresca seda color salmón, y aunque no superpuesta, también ayuda una bolsa más pequeña, de puro algodón, pero importada.
Además, como si tanta protección fuera poca, todavía lo aísla del mundo exterior el frasco original de carne, sangre y hueso.
Es ahí cuando se le ocurre preguntarse cuál será ese tesoro tan celosamente guardado. Y en ese preciso instante, cuando se asoma al interior del último recipiente, lo encuentra absolutamente vacío.
EL ACORDEÓN
El dolor se le estira muy adentro: él no sabe qué fragmento de su cuerpo está invadiendo ahora, cada vez le parece que es el último. Y luego ese dolor se contrae, se pliega sobre sí mismo, arrastra consigo la carne del doliente que se acurruca una vez más, encontrando tan sólo el mismo dolor en el hueco del viejo colchón ajeno. Ignacio, en su delirio, suda ríos verdosos que confluyen a los agujeros de la transitada sábana del centro de salud. El sudor también viene en ráfagas, como las imágenes que lo embisten desde el revoque saltado de las paredes húmedas. Una mancha oscura, aquélla, cerca del asiento de la viga cumbrera, es un hombrecito que tiene puesto un sobretodo; no, mirando mejor, un piloto negro. Ese persona-je le causa un terror extraño, pero al mismo tiempo le fascina, le remolca desde el fondo de la fiebre. A medida que pasa el tiempo, es imposible saber si son minutos u horas, lo distingue cada vez mejor. Tiene en su mano derecha un bastón ¿o será un paraguas?. Y además lleva, terciado sobre el pecho, un bulto que lo deforma un poco, como una joroba crecida al revés.
Ignacio -sonrisa confiada, dientes blanquísimos-se bajó a la tierra roja del pueblo en la mitad de la tarde. Llegó muy cansado, después de horas largas de bandazos en el camino de barro. La camioneta que le asignaba el Ministerio no era muy vieja, aunque se le notaba el paso por unas cuantas obras y, sobre todo, por varios dueños circunstanciales que le habían quitado el mayor provecho posible. Estaba contento. Le habían enviado a dirigir el relevamiento de los puntos del trazado de la ruta a él, siendo tan joven; pensaba hacer que tanto su trabajo como su estancia en aquel poblado minúsculo y lejano le rindieran al máximo.
Su chofer se le adelantó y cruzó a través del largo ojo vertical de la puerta del almacén. Ignacio se desembozó del polvo que lo envolvía, dejándose engullir también por la fresca humedad del edificio.
Al entrar, sintió una mirada perforándole la espalda, como si lo hubiesen mordido con dos ojos fijos y agudos. Ignacio se dio vuelta, sorprendido. Nadie
le nadaba ahora, nadie parecía fijarse en él. Se acercó al mostrador del almacén y pidió algo de tomar. Le pusieron caña, que bebió de un trago, queriendo aparentar más hombre de lo que él mismo se sabía. En la penumbra de la pieza se arrastraba el suspiro rancio de un acordeón; ese sonido ocupaba todo el espacio. Pidió otro vaso. Cada vez que se fustigaba la garganta con la bebida le parecía escuchar un susurro amenazante, dirigido irremediablemente a él. Por un instante se le ocurrió que era el acordeón el que le hablaba. Lo ejecutaba un hombre muy flaco, pequeño, vestido completamente de negro.
Por la mañana, Ignacio sintió cómo sus pulmones recién despiertos se atoraban con ese aire tan puro. Justo al salir de la pensión en su vehículo, dejó atrás a un peatón que caminaba sin apuro, orillando la calle. Algo en él le llamó desagradablemente la atención; primero pensó que era el enorme paraguas negro que llevaba en la mano, a pesar de que no se veía ni una sola nube. Pero sólo unos metros más adelante se dio cuenta: lo que le molestó en el hombre era lo que llevaba colgado, dando alegres golpes contra su pecho: el viejo estuche de un acordeón. Media hora después de ir hamacándose sobre el camino vacío, llegó al descampado donde se celebraría la carrera de caballos. Algo había que hacer para pasar el tiempo, de todas formas él no iba a trabajar un domingo por la mañana. Entonces, se topó de golpe con el sonido del acordeón y el pequeño ejecutante de negro. Cómo puede ser, pensó acorralado dentro de su desconcierto; lo dejé enredado en una nube de polvo por lo menos 15 kilómetros atrás, es imposible que haya llegado antes que yo. El paraguas descansaba colgado de la silla del músico, como un murciélago gigantesco, custodiando a su dueño.
La noche del sábado desparramaba la fiesta a su alrededor, aunque teñida con la tristeza amarillenta del atardecer del campo. El fuelle del acordeón farfullaba frases infelices. El resuello del instrumento era un murmullo fétido para los oídos desacostumbrados del joven capitalino. Más allá de la pista, donde unos cuantos pares de pies pisoteaban polvareda y trozos de polca, la oscuridad se iba volviendo demasiado negra: la luz de las lámparas de querosén la apuñalaba una y otra vez, pero no alcanzaba para aflojar ni siquiera un poco esa negrura. A pesar de que todo era tan melancólico, Ignacio -el espíritu entibiado por algunos vasos de caña- comenzó a escrutar el ambiente con rapaces ojos de cazador. Cuando terminase esta etapa del proyecto y volviera a la capital, sabía que le esperaba la secuencia lógica de la vida: las cuentas que se ensartan una después de otra, en un orden inalterable. Defender su tesis, recibirse, casarse con María José, continuar en otro proyecto del Ministerio; a él no se le ocurriría saltarse ningún paso, soltar el collar que le va ciñendo la existencia. Estaba cómodo con ser Ignacio ahora, lástima que para divertirse en ese momento sólo tenía a mano oscuras chicas de pueblo. Se sabía triunfador de antemano, aquí era el único que tenia futuro. Se decidió por una trigueña, muy joven, de sonrisa frágil. La madre de ella observaba orgullosa, desde una esquina, sentada a la mesa plegable alquilada por él a cambio del derecho de sacar a bailar a la hija. La vieja ya se veía, con los pelos del lunar en su barbilla y todo, parada ante el altar al lado de su hija y el joven ingeniero. Ignacio se imaginaba lo que estaría pasando debajo de esas canas peinadas con esmero y mal gusto, burlándose mentalmente de la inocencia de los que le rodeaban. Lo único que lo incomodaba era el quejido rastrero del acordeón; por momentos le parecía que en el centro, en la médula misma de ese sonido, se colaba el siseo de una serpiente. Al fijarse en la improvisada orquesta se dio cuenta, ya sin sor-presa, de que el acordeonista era el hombrecito que él ya había visto antes. Parecía estar en todas partes. Ignacio sólo podía pensar, entre las vueltas de la música afuera y de la caña adentro, en ir llevando a la chica hacia la oscuridad. Pero la voz arrastrada del acordeón parecía envolverla, alejándola de alguna forma de sus brazos.
-Chirico Almada- le dijo uno de los peones que había sido contratado en el lugar. - Karai formal, nadie sabe dónde ni de qué vive.
-Siempre está donde pueda tocar su instrumento, pero jamás pide ni un níquel por su música- dijo otro. -Dicen que puede quebrar distancias enormes con sólo abrir su paraguas- cerró un tercero, mientras él chupaba con determinación el tereré que le habían cebado desde una jarra de plástico. El sol del mediodía hacia un tajo blanco en el metal sudado de la bombilla.
Esta gente no puede creer realmente en estas cosas, pensó Ignacio hacia adentro de su sonrisa perfecta e irónica. Esa tarde había quedado ir a caminar con la chica que conoció el en baile. Suponía que si llegaba a la casa, tanto la madre como la hija podrían estar seguras de sus buenas intenciones.
En la orilla del arroyo, la tijera del atardecer hacía saltar los contornos de la copa de los árboles. Ignacio, endulzando su voz, la deslizaba lentamente por la nuca de ella; dijo que estaría por lo menos un mes más, luego tendría que ir a la capital a alguna reunión importante, pero después volvería para quedarse. Prometió regalos, cosas que ella nunca vio, medicamentos para aliviar a la madre de su azúcar. De a poco, ella se fue dejando convencer y tantear. Y a Ignacio no llegaron a incomodarle los oscuros vellos de las axilas, ni el leve olor a leña quemada que se desprendía de los cabellos ásperos de la mujer.
El día en que terminaban las mediciones para el trazado de la ruta, el sol era una fiera blanca tirando zarpazos desde arriba. Ignacio estaba cansado, pero satisfecho. Saldrían del pueblo después del mediodía, y como hacía buen tiempo, el camino tenía que portarse, a pesar de las rojas nubes de polvo que se levantaban por todas partes. Fiscalizó los últimos trabajos, se fijó en que recogieran los instrumentos. La noche antes se había despedido de su chica: lágrimas de ella, mutismo de sospecha de la madre y promesas de él abriéndose paso entre sus convincentes sonrisas. Con el sabor de ella todavía en el recuerdo, sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la frente, sentándose en la orilla del camino, viendo a los peones comenzar a caminar hacia el pueblo. Y entonces le pareció escuchar el comienzo de una melodía tocada en acordeón; no, era sólo el primer siseo, el que se escapa al abrir el fuelle para empezar a tocar. En ese momento sintió la mordida, una punzada doble que atravesó por un instante la tela del pantalón.
Ignacio abre los ojos hasta que le duelen, pareciera querer expulsarlos de las órbitas, desterrarlos fuera de sí para aliviarse un poco. Su interior se infla y se desinfla, algo le recorre por dentro, algo que no es suyo. Aprieta los dientes de arriba contra los de abajo, los refriega unos contra otros con furia, casi con el ritmo de una melodía macabra. A ratos le parece recordar vagamente una advertencia; de alguna forma le habían avisado que esto iba a pasarle. Soporta su dolor como un castigo: quizá el castigo por no creer; por venir de un mundo seco, inmediato, sin supersticiones.
LA MUÑECA
Un vaho tibio emana de las grietas que marcan en la calle de tierra un mapamundi irrisorio. Ella avanza, sintiendo apenas la candente mordida del suelo en los pies descalzos. Camina con pasitos cortos, ágiles y al mismo tiempo cuidadosos. Lleva en los brazos un bien de la familia -uno de los pocos- que refulge desde lejos. Su brillo puede verse incluso allá, en la altura de la calle principal del pueblo. Va subiendo la espalda roja de la cuesta con resolución, sintiendo la dignidad que le confiere ese encargo, durante mucho tiempo exclusivo de su hermano mayor. El sol blanco del comienzo de la tarde perla su frente, le arranca un fino hilo incoloro que baja enmarcando su breve perfil de pájaro. Ella pone mayor esmero entonces, cuando las manos se le hacen resbalosas por el sudor. A cada paso le resulta más difícil sostener ese cuerpo de vidrio, la única botella para leche que tienen en la casa.
Al final de la subida, el cansancio va brotándole sin remedio de la frente, escapando por encima de sus labios convertidos en una sola línea por el esfuerzo. También su curiosidad va creciendo, se le va trepando por dentro hasta asomar luego en forma de sonrisa, desprovista de dos dientes delanteros. Ella nunca ha visto una muñeca, por lo menos no de cerca, con ese ver de la palma de las manos, con los ojos incontestables de los dedos. Sabe, de algún lado tuvo que saber, que su cabello es suave y rizado, no como las gruesas hebras de las mazorcas de maíz que ella suele acunar a la siesta. Se puede imaginar la tersura de una fría carita de losa, y casi sentir el brillo del vestido, o la forma traslúcida y algo áspera del delantal. Ahí en el almacén, según su hermano, se encuentra la más prodigiosa de todas las muñecas. Dice él que Doña Inata la tiene sobre el mostrador, sentada en una sillita hecha justo a su medida. Le cuenta que cada día que va a buscar la leche, tiene un vestido diferente: con mangas infladas como globos, a veces; largas y ribeteadas con encajes, otras. La almacenera, dice, le habla todo el tiempo, como si fuera su hija. Pero lo más increíble es que de vez en cuando ella le contesta, o por lo menos, hace unos ruidos que él no sabe explicar si llegan a ser o no palabras. Entonces se puede ver como allá arriba, encima de la vieja vitrina, la muñeca estira una mano diminuta para recibir una masita, o un pedazo de pan.
De tanto meterse esta historia por las orejas, ella siente como si ya hubiera visto muchas veces a la muñeca de Ña Inata. Pero no es lo mismo poder comprobar si es perfecta, como ella la ve dentro de las palabras de su hermano: si los vestidos son tan delicados como deben ser, si en sus mejillas se dibujan dos tenues círculos rosados. Así que, cuando él le ofreció la botella vacía y la moneda a cambio de no decir que se había ido al arroyo, ella, se abrazó al duro cuerpo transparente pensando sólo en esa maravilla.
El a almacén tiene dos puertas altísimas, dos ojos alargados mirando la calle central. Llega al fin. El polvo del camino entra con ella, formando una estela rojiza, hasta que abandona el pedazo de sol que cuelga de la pueda abierta. Una vez dentro, sus ojos tardan en acostumbrarse a la fresca penumbra. Hay mucha gente, muchos grandes. Sólo puede ver piernas y espaldas, alcanza a divisar el borde descolorido del mostrador a unos pocos centímetros por encima de su cabeza. Sigue ávidamente la línea de madera, que se vuelve discontinua por las personas apoyadas en ella esperando su turno, o volcándose vasos de caña de una sola vez en la garganta. Finalmente se arrima al cántaro grande que está en una esquina; espera, resignada, que se disipe el gentío. En ese momento, logra distinguir algo sobre el mostrador. Sí, es la espalda de un vestido verde oscuro, gastado y desvaído. La rendija entre los cuerpos de dos hombres se hace por momentos más ancha. Consigue distinguir ahora el cabello, largo, castaño, aunque sin rizos ni moños vaporosos. Es sólo una cabellera como la suya, lacia, de puntas florecidas por el descuido. A ratos la distingue mejor: es más grande de lo que se imaginaba; quizá parada llegue a ser como una criatura de dos o tres años. Uno de los hombres toma un paquete, se pone un sombrero viejo, y ella puede atrapar con los ojos un bracito terminado en una mano regordeta que gesticula allá en lo alto. De repente se acuerda y abraza con fuerza la botella, que se le vuelve escurridiza entre la emoción y la humedad de sus manos. Se va acercando lentamente, abriéndose paso. Cuando está por llegar, nota cómo la que está sentada ahí arriba balancea rítmicamente sus brazos cortos, demasiado cortos, hasta para su tamaño.
Trata de mirarla de frente, verle el rostro que debe ser suave y sonrosado. Entonces, aquélla que está en la silla se da vuelta y la observa con dos ojos minúsculos, casi hundidos en los abultados cachetes. Muchos años le surcan profundamente la frente estrecha. En ese momento le dirige una sonrisa vacía, que deja al descubierto algunos dientes pequeños y ennegrecidos. A la niña se le olvida por completo el botellón: el susto la deja clavada en el piso de ladrillo, mientras el vidrio se desliza y estalla en miles de estrellas que rasgan por un instante la sombra del almacén.
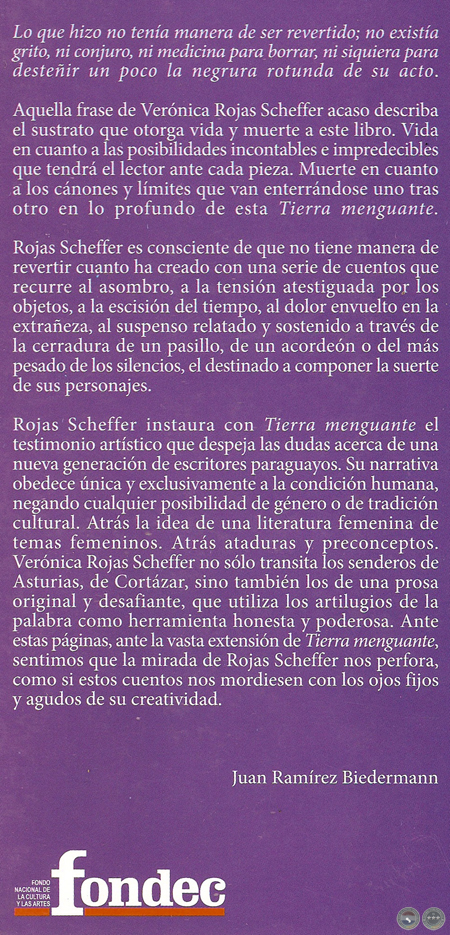
Para compra del libro debe contactar:
Editorial Servilibro.
25 de Mayo Esq. México Telefax: (595-21) 444 770
E-mail: servilibro@gmail.com
www.servilibro.com.py
Plaza Uruguaya - Asunción - Paraguay
Enlace al espacio de la EDITORIAL SERVILIBRO
en PORTALGUARANI.COM
(Hacer click sobre la imagen)

