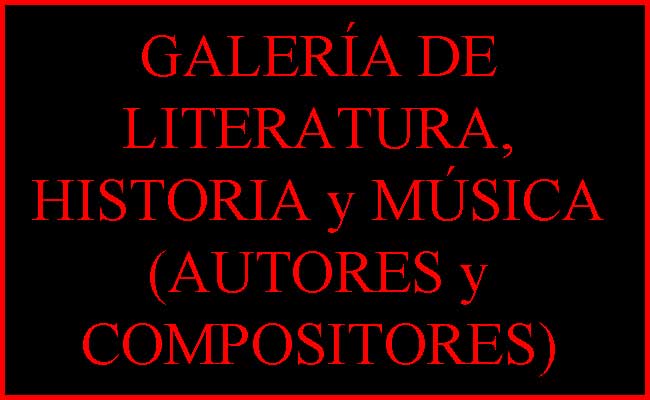MARCAS CULTURALES PARA LAS MUJERES EN LA SOCIEDAD PARAGUAYA
Por CLYDE SOTO
Ponencia presentada en:
Primer Foro Internacional del Bicentenario
Comisión del Bicentenario
Asunción, 6 y 7 de agosto de 2009
MARCAS CULTURALES PARA LAS MUJERES EN
LA SOCIEDAD PARAGUAYA 1
CLYDE SOTO
Centro de Documentación y Estudios (CDE)
Asunción, 2009
INTRODUCCIÓN
En esta presentación quiero referirme a la necesidad que en Paraguay tenemos de decodificar aquellos núcleos de identidad basados en la negación selectiva o en silencios interesados con respecto a nuestra propia historia y que conducen a patrones de exclusión y discriminación en una sociedad democrática.
Entiendo a la democracia no sólo como una construcción política, sino sobre todo a un modo de convivencia en las sociedades humanas donde se contemplan y respetan las voluntades mayoritarias y se responde ante las necesidades materiales y simbólicas de las personas en un marco de igualdad y equidad.
Y es en este punto donde las marcas culturales que nuestra propia historia nos ha dejado deben ser conocidas, reconocidas y elaboradas con un profundo sentido crítico que nos permita revisar el modo en que nos asignamos, y nos asignan, identidades que por mucho tiempo han permanecido estáticas e irrebatidas, y que sólo cuestionando podemos reconfigurar para construir un Paraguay diferente.
Mi ponencia se llama “marcas culturales para las mujeres”, porque así la llamé hace algún tiempo cuando trabajé el tema, pero hoy sostengo que ellas hacen que mucho de lo que hoy somos como sociedad tenga sentido. Son marcas que parecen recaer de manera particular en las mujeres, pero que son muy propias de lo que hemos construido como cultura paraguaya.
Las sociedades estructuran el lugar de sus integrantes con numerosas marcas que van dejando huellas casi indelebles en el inconsciente colectivo. En Paraguay, las mujeres hemos adquirido un sitio en la tradición, en el sentimiento común de la población y en los sensibleros lugares comunes de los discursos y monumentos oficiales a partir de la centralidad del rol doméstico y reproductivo y de una serie de hechos e interpretaciones sobre hitos importantes de nuestra historia. Si bien en todos los casos existen referencias históricas concretas que sirven de base a estas marcas culturales, también es cierto que existe una suerte de simplificación, un olvido interesado e incluso a veces una tergiversación de los hechos.
Las consecuencias de ello han sido en Paraguay muy notables, llegándose a sostener como afirmación más bien ligera, aunque frecuente, la existencia de una especie de matriarcado en nuestras tierras. Aunque esta idea no resiste siquiera una crítica elemental, ha servido sin embargo para sostener en el imaginario colectivo una especie de discurso esquizofrénico, que ubica a las mujeres paraguayas en un supuesto sitio de poder al mismo tiempo que en las leyes, en la política y en los espacios donde se maneja el poder real de la sociedad han estado históricamente marginadas.
¿CUÁLES SON ESTAS MARCAS?
1. UNA FALSA HISTORIA DE AMOR: La dominación de origen
Si se habla de los orígenes de la población paraguaya resulta imprescindible la referencia al mestizaje de la población originaria con los conquistadores españoles que llegaron a la región del Río de la Plata con la expedición de Don Pedro de Mendoza en 1536. El mestizaje tuvo como base la unión de la mujer guaraní con el hombre español, unión que es presentada en la historiografía tradicional como una especie de historia de amor y entrega, símbolo de la colaboración mutua entre hombres indígenas y conquistadores, que pasaban de esta manera a convertirse en tovaya (cuñado, en idioma guaraní). Esta presentación romántica de la historia (ampliamente difundida de manera simplista) ha impedido que la población paraguaya conozca y reconozca como raíz de su propia existencia los hechos violentos que están en la base del mestizaje paraguayo, realizado a partir de una especie de esclavitud de las mujeres y del exterminio cultural de los pueblos que habitaban entonces las tierras que hoy se conocen como Paraguay.
Los hechos que contradicen a esta falsa historia de amor son:
1.1. LA SACA DE MUJERES
En los primeros contactos entre indígenas y españoles efectivamente los primeros habían hecho entrega a los segundos de bastimentos y mujeres. Para la cultura guaraní el parentesco político o cuñadazgo establecido de esta manera implicaba relaciones de reciprocidad. Sin embargo, este intercambio inicial devino en una indiscriminada "saca de mujeres" o "rancheadas" por parte de los conquistadores, que se realizaba por métodos violentos:
En la "Relación" que Irala dejó en el puerto de Buenos Aires al despoblarlo el 10 de abril de 1541 se decía que los indios carios de Asunción habían dado a los españoles 700 mujeres "para que los sirvan en sus casas y en las rroças". Quince años más tarde el clérigo Martín González hablaba de 40 mil indias en poder de los españoles. Este desmesurado número ya no correspondía a las cesiones voluntarias de los indígenas, sino a la apropiación compulsiva que realizaban los cristianosi.
La cantidad de mujeres al servicio de los españoles (servicio doméstico, sexual, reproductivo y productivo, ya que las indígenas eran quienes labraban la tierra) causó la preocupación de algunos clérigos y autoridades, que pedían se pusieran límites a esta práctica, más preocupados por la moral que por la justicia. El Paraguay fue conocido por esta situación como un "Paraíso de Mahoma"ii. Luego del establecimiento de las encomiendas se intentó poner límites a la saca violenta de mujeres, pero esta institución también significó la formalización de la relación de abuso y opresión en que pronto quedó convertida la primera relación más bien amistosa que se dio entre indígenas y españoles iii.
1.2. MATRIMONIOS DE CONVENIENCIA
El mestizaje comenzado a través de la cesión voluntaria inicial y la posterior saca violenta de mujeres indígenas también suele ser presentado con una pacífica evolución posterior hacia el matrimonio cristiano entre mujeres mestizas y hombres españoles, origen de una población mestiza con identidad propia, que es hoy la población paraguaya. En el origen de esta parte formal del mestizaje hay un matrimonio de conveniencia ideado por el gobernador Domingo Martínez de Irala entre cuatro capitanes que eran sus enemigos políticos (partidarios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca) y cuatro de sus hijas mestizas, a cambio de perdonarles la vida iv. Con ello Irala desactivó uno de los conflictos que amenazaban su dominio sobre las tierras a las que había llegado. Este hecho suele ser presentado como la genial inspiración de un conquistador para dar origen a la raza paraguaya. Como ejemplo basta un párrafo de una historiadora:
En el concepto de Irala, si las uniones eran una necesidad biológica, también se imponían como un acto político, y con visión genial decretó la unión de dos razas que con el correr de los años convirtieron los grupos genéticos aborígenes, en una composición demótica v.
Es la continuación lógica de la versión romántica de la conquista y el mestizaje. Estas primeras uniones formales continuarán principalmente entre españoles y mestizas y entre mestizos y mestizas, mientras la población originaria iba siendo reducida o asimilada.
1.3. CAÍDA DEMOGRÁFICA Y DISOLUCIÓN DEL MUNDO INDÍGENA
La génesis de la población paraguaya está indisolublemente unida al decaimiento y disolución de la población guaraní originaria, ya sea por muerte o por asimilación cultural al nuevo orden de la colonia. Entre otros factores, la apropiación masiva de la mujer indígena es uno de los elementos centrales de este hecho. Bartomeu Melià nos dice que si bien a efectos censales y estadísticos se podría suponer que hubo un verdadero genocidio de los indios guaraní, en realidad lo que aconteció en Paraguay fue una disolución de la población guaraní:
... aun habiendo ocurrido muchas muertes no naturales entre los guaraní, hay que reconocer que parte de la población indígena dejó de serla al migrar social y políticamente a la categoría de español, y después de paraguayo, transformación para la cual no le era necesario ni mestizarse -aunque muchos lo hicieron-, ni menos cambiar de lengua. La casi totalidad de "españoles" y de paraguayos siguió hablando guaraní vi.
Escapa a este trabajo la exposición de las complejas estimaciones demográficas en las sucesivas etapas de la conquista, la colonia y el periodo independiente, pero lo cierto es que la población indígena que hoy habita el Paraguay no llega al 2% sobre la población total del país y pertenece a 17 diferentes etnias, agrupadas en cinco familias lingüísticas.
La falsa historia de amor fantaseada para los orígenes de la población paraguaya es una de las marcas de la ideología patriarcal y nacionalista en el Paraguay, que prefiere olvidar el sufrimiento de las mujeres y de la población indígena como factor central de su propia existencia.
¿Qué consecuencias tiene en nuestra vida nacional esta “falsa historia de amor?
• No nos reconocemos en los vencidos, sino en los vencedores… Lo indígena es visto como un amenazante mundo que podría retrotraernos a una especie de “estadio anterior” a lo que consideramos es hoy nuestra vida como nación “civilizada”.
• No otorgamos derechos a lo que queda de los pueblos sobre cuya cuasi desaparición nos construimos como nación. El derecho al territorio y a la tierra indígena es visto como una amenaza para las bases sobre las cuales ha sido construido el propio Paraguay.
• Las mujeres siguen siendo vistas para parte importante de la población paraguaya, incluso frecuentemente por sí mismas, como las serviha (las que están para servir), posiblemente como herencia de la falsa historia de amor de un mestizaje hecho como parte del proceso de dominación. Sacarnos de encima esa pesada carga que está en el origen de nuestra nacionalidad no es un desafío fácil para las mujeres.
• Un país donde los hombres se han expropiado su paternidad, quizás como rémora de la distancia entre hombres y mujeres protagonistas del ya lejano tiempo del mestizaje.
2. EL DULCE IDIOMA DE LA MADRE: La negación de la propia identidad
El Paraguay contemporáneo es considerado un caso muy especial de bilingüismo, ya que la mayor parte de su población habla el guaraní, la lengua de una parte de los dominados. Como ya se ha visto, este hecho no tiene como justificación la pertenencia a la población indígena propiamente dicha (la que culturalmente sigue siendo indígena).
El guaraní predominante es un "guaraní paraguayo", que evoluciona además hacia una especie de "tercera lengua" o jopara (que significa mezcla, en guaraní), con variedades actuales de español guaranizado o guaraní españolizado, según la carga de uno u otro idioma.
La mayor parte de la población paraguaya habla el guaraní, sea como monolingües o como bilingües, siendo una minoría absoluta la población monolingüe en español. Existe en Paraguay un debate extenso sobre las características del bilingüismo paraguayo, calificado como diglósico por las diferencias de poder atribuidas al manejo de las lenguas en cuestión. Obviamente, el poder en este caso radica en la posibilidad de uso del español, aun cuando el guaraní es hablado también por las elites económicas y políticas del país.
Las mujeres paraguayas han jugado un rol fundamental en la transmisión de la lengua guaraní, como base femenina del mestizaje, entre otros factores como la influencia de las reducciones jesuíticas y el aislamiento del país en sucesivas etapas de su devenir.
Nuevamente este papel de las mujeres como transmisoras de la lengua se convierte en una de las marcas culturales utilizada frecuentemente con un sentido acrítico y soñador. El discurso dominante olvida los enormes dispositivos de poder y represión desplegados en torno al idioma mayoritario.
El idioma guaraní, símbolo de orgullo y de identidad para paraguayos y paraguayas, el dulce idioma de la madre, ha sido frecuentemente vilipendiado, asociado a la barbarie y al atraso, objeto de innumerables atentados, como prohibiciones de uso tanto en el siglo pasado como en el actual y la alfabetización exclusiva en español. Las mujeres paraguayas han sido en gran medida responsables de la pervivencia del idioma, no solamente de la transmisión inicial en el contexto del mestizaje, además de otros varios elementos de la cultura indígena guaranítica, en una silenciosa y no planeada resistencia a la cultura dominante vii. El guaraní es de enseñanza obligatoria recién desde la Reforma Educativa establecida en 1993, es considerado como lengua oficial del país, juntamente con el español, a partir de la Constitución de 1992 y muy recientemente fue admitido como lengua oficial del Mercosur. Sin embargo, el monolingüismo guaraní es todavía un factor de discriminación social y político en el Paraguay.
¿QUÉ TENEMOS COMO CONSECUENCIA?
El Paraguay sigue siendo un país que se niega a su propia lengua. La oficialidad del guaraní no le ha hecho entrar de manera decidida en el plano oficial de las comunicaciones, ni de la educación pese a las reformas impulsadas. Si yo fuera monolingüe guaraní, posiblemente no me habrían invitado a hablar aquí. No se suele prever traducción simultánea para los idiomas que deberíamos manejar en este Foro: parece innecesario, pero sólo porque admitimos la exclusión de tal manera que la hemos naturalizado.
3. LA KUÑA GUAPA: Una imagen mítica basada en la desgracia
La guerra contra la Triple Alianza (1865-1870) marca otro hito histórico en la configuración del lugar de las mujeres en el Paraguay: nos deja un país arrasado, con una escasa población compuesta principalmente por mujeres. La catástrofe que en términos demográficos significó esta guerra determinó nuevamente que las mujeres pasaran a ser el factor fundamental para la reconstrucción y repoblación del país. Aunque existen grandes diferencias en las diversas estimaciones de la pérdida poblacional, hay coincidencia en que el país quedó no sólo arrasado y en ruinas, sino además con una población compuesta principalmente de mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianos y escasos hombres adultos, gran parte de ellos lisiados de guerra. Otra guerra, de consecuencias poblacionales menos dramáticas, contribuye a mantener por largo tiempo la predominancia femenina de la población paraguaya, la del Chaco contra Bolivia (1932-1935). Esta predominancia femenina se pierde recién en el censo de 1992, cuando los registros indican que la población masculina ha sobrepasado levemente a la femenina.
La guerra grande, como también se llama en el Paraguay a la de la Triple Alianza, profundiza las marcas culturales del sufrimiento y la resignación para la mujer paraguaya, por una parte, y por otra, la magnífica en el rol de reconstructora de una nación destrozada.
Nuevamente en ambas imágenes profundamente entrelazadas se conjugan los lugares de la subordinación.
Pero olvidamos desmitificar esta historia:
3.1. RESIDENTAS O DESTINADAS
La historia oficial, transmitida en los colegios y repetida hasta el cansancio en Paraguay, exalta la sumisión de la mujer representada por las damas que voluntariamente apoyaron la guerra (olvidando que varias de ellas seguramente habrían sido perseguidas de no hacerlo o fueron obligadas a sumarse a la donación) y por las residentas, mujeres y el resto de la población civil, principalmente niños, ancianos o impedidos, que seguían el penoso tramo final del ejército luego de la evacuación de las ciudades. Se resalta el sacrificio y la abnegación de las paraguayas que donaron sus joyas, recordando principalmente a las damas de la sociedad capitalina que iniciaron el gesto viii, a pesar de que en realidad mujeres de los pueblos lo repitieron e incluso, cuando no tenían alhajas que entregar, ofrecían especies, gallinas, cigarros, alimentos. Otras muchas, sobre todo las humildes, pidieron se les permita empuñar las armas. Aunque no se aceptó enviarlas a la lucha, en las postrimerías de la guerra muchas mujeres también se vieron en el frente de batalla.
Las residentas han sido el símbolo por excelencia para las mujeres colocadas en un sitial heroico, y se ha guardado un conveniente silencio para las destinadas, mujeres caídas en desgracia y enviadas a campos de concentración, frecuentemente por la enemistad de algún pariente con López. Se ha hecho creer a la población actual que las residentas prefirieron heroicamente este destino, pero lo cierto es que esas mujeres envueltas en la tragedia no podían optar por una mejor situación, condenadas al hambre en las poblaciones arrasadas o a ser consideradas traidoras por delitos propios o de sus parientes, o a ser destinadas a sitios donde sufrían torturas y muerte. La amnesia fomentada por el relato interesado de los hechos ha logrado idealizar la imagen de las residentas y olvidar a las destinadas, cuyos dramáticos testimonios deslucen la acartonada figura del "héroe de la nacionalidad" Francisco Solano López, conductor de la guerra ix. La residenta simboliza la abnegación de la mujer paraguaya, junto con las siempre reconocidas fortaleza y valentía.
3.2. RECONSTRUCTORAS SIN PODER
La mujer paraguaya ocupa en el discurso oficial el lugar de reconstructora de la nacionalidad. La predominancia numérica de la población femenina ha fortalecido además la imagen de paraíso de Mahoma o país de las mujeres, que Barbara Potthast recupera como título de su obra. Las mujeres de la Guerra Grande, sin duda heroicas y sacrificadas, y las sobrevivientes que levantaron al Paraguay de las ruinas con apenas unos pocos niños, viejos y lisiados como población masculina, fueron eternizadas en el rol secundario de entusiastas y sumisas acompañantes de los guerreros, y en el de trabajadoras incansables ante la desgracia nacional. Sin embargo, como bien lo indica Potthast, el sitio que se han ganado las paraguayas por su desempeño histórico no se tradujo sino hasta mucho después en cambios en la posición política e ideológica de las mujeres:
Si su participación en la resistencia paraguaya contra los aliados aún se honraba y se honra debidamente, no se puede afirmar lo mismo de sus trabajos de reconstrucción del país después de la guerra. El reconocimiento de los aportes realizados por las mujeres no trascendió el plano retórico y moral. Y éste también se inició a fines de siglo, pero nunca alcanzó el mismo nivel de apasionamiento y difusión como las exaltaciones de sus méritos durante los conflictos bélicos x.
El papel de la mujer en la guerra y posguerra refuerza la imagen de fortaleza de la mujer del Paraguay. La kuña guapa (mujer trabajadora), kuña valé (mujer valerosa), es en realidad la imagen de la mujer que es capaz de salir sola adelante. Esta, que para muchos es la base del supuesto "matriarcado" paraguayo, es en realidad, como lo sostiene Line Bareiro, la expresión más tradicional del patriarcado paraguayo, que
... consiste en considerar como la encarnación del poder legítimo al estamento guerrero de la sociedad, del que las mujeres están excluidas, al tiempo que éstas quedan solas a cargo de los hogares. Fuerzas armadas titulares del poder del Estado y madres solas como sostén y referentes de las familias trasmitiendo el mismo ideal a sus hijos, resumen los polos más fuertes del patriarcado local, aunque por supuesto un complejo aparato de sacerdotes, docentes, administradores, han sido componentes dominantes de esa forma específica de autoritarismo xi.
La kuña guapa, la residenta abnegada y la trabajadora reconstructora de la nación, constituyen el ideal femenino en el Paraguay. Es un ideal que da responsabilidades pero no da derechos. Raquel Rojas también lo dice: "Kuña desnuda una idea: ser para el trabajo. Y hombres paraguayos, hasta hoy la reafirman designando a su esposa o compañera de vida con la inhumana expresión: che servihá" (la que me sirve) xii. En todo caso, la contradictoria consideración de las mujeres en la cultura paraguaya está reflejada en la misma traducción literal que algunas interpretaciones atribuyen al término guaraní kuña, que significaría "lengua del diablo", por contraposición al significado del vocablo kuimbae (hombre), que sería "el dueño de su lengua" 2.
CONSECUENCIAS DE ESTE MITO PATRIARCAL:
• El modelo descrito habitualmente para las sociedades patriarcales, con hombres públicos y proveedores y mujeres domésticas y reproductoras, no es del todo tal en el Paraguay. Los hechos históricos ya mencionados han influido notoriamente para que en este país sea muy frecuente la figura de la mujer sola, única sostenedora del hogar, o al menos proveedora permanente de él ante lo que Bareiro denomina como un sistema de monogamias sucesivas (para las mujeres, obviamente). La altísima frecuencia de concubinatos, de hijos no reconocidos por sus padres, de madres solas, de paternidad irresponsable, de mujeres solas a cargo de sus hogares (21% en zonas urbanas xiii), son indicadores de esta variante del sistema patriarcal.
• No es raro que un país fundamentado en estas premisas excluya a las mujeres del poder político, pues su supervivencia precisa que ellas se dediquen principalmente a sostener los hogares con trabajo tanto productivo como reproductivo. Si se quiere cambiar esto es preciso decodificar la asociación entre mujer paraguaya y trabajo abnegado sin reconocimiento público.
RECONSTRUIR EL PARAGUAY SOBRE NUEVAS MARCAS DE IDENTIDAD
Creo que los cambios en el Paraguay en gran medida dependen de la desactivación de las marcas de sumisión, exclusión y discriminación que nuestra propia historia como país nos ha dejado.
Frecuentemente se deja estos temas a las feministas… como si sólo se tratara de “problemas de las mujeres”, ubicando a la llamada “cuestión de género” fuera de foco en todo debate sobre nuestros sentidos como pueblo, como nación, como país.
Enfrentar las marcas de la historia sobre las mujeres, y sobre el mundo indígena, nos permitirá enfrentar nuestra larga historia de dolores de otra manera. Pero éste es un sentido común que aún precisa ser construido en el Paraguay. No podemos cambiar la historia, pero sobre ella debemos construir nuestro futuro.
NOTAS
1 - Presentación basada en la ponencia hecha en el Curso de Verano “Mujeres y Culturas” del Seminario Mujer Latinoamericana - Mujer Andaluza y la Universidad Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana de La Rábida, en agosto de 1998 y en el artículo publicado con el mismo título por la Revista Acción, N° 188, pp. 9-13.
2 - Felizmente, dicha interpretación tiene refutaciones entre personas con sólidos conocimientos de la lengua guaraní, como el profesor David Galeano Olivera, a quien pude leer al respecto en debates de la lista de correos Guarani Ñe’ẽ.
i - Florencia Roulet, La resistencia de los guaraní del Paraguay a la conquista española (1537-1556), Posadas (Argentina): Editorial Universitaria - Universidad Nacional de Misiones, 1993, p. 61.
ii - Potthast - Jutkeit, Bárbara, "Paraíso de Mahoma" o "País de las mujeres"?, Asunción: Instituto Cultural Paraguayo - Alemán, 1996, p. 33.
iii - Branislava Susnik, El indio colonial del Paraguay. I: El guaraní colonial, Asunción: Museo Etnográfico
Andrés Barbero, 1965.
iv - Julio César Cháves, Descubrimiento y conquista del Río de la Plata y el Paraguay, Asunción: Ediciones Nizza, 1968, pp. 218-220.
V - Idalia Flores de Zarza, La mujer paraguaya protagonista de la historia (1537-1879). Tomo I, Asunción, El Lector, 1987, p. 28.
vi - Bartomeu Melià, Pueblos indígenas en el Paraguay, Asunción: DGEEC, 1997, p. 45.
vii - Alberto Moby Ribeiro Da Silva, A noite das Kygua Vera. A mulher e a reconstruçao da identidade nacional paraguaia após a Guerra da Tríplice Alianza (1867-1904), Nitéroi, 1998 (Tesis presentada al Curso de
Doctorado de la Universidad Federal Fluminense), pp. 174-192.
viii - El 24 de febrero fue fijado como Día de la Mujer Paraguaya en memoria de la Asamblea de mujeres que decidió emprender el donativo.
ix - Guido Rodríguez Alcalá, comp. Residentas, destinadas y traidoras, Asunción: Criterio/ RP Ediciones, 1991, 159 p.
x - Op. cit., p. 337.
xi - Line Bareiro, Género y militarismo, Asunción, 1998 (mimeo).
xii - Raquel Rojas, Kuña Paraguay. La mujer en la domesticidad rural, Asunción: Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, 1986.
xiii - CEPAL, op. cit., p. 133.
Fuente digital: http://www.cde.org.py
Registro: Julio 2011
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)