JAVIER YUBI


LAS NARANJAS DE LA TÍA AGHATA - Cuento de JAVIER YUBI

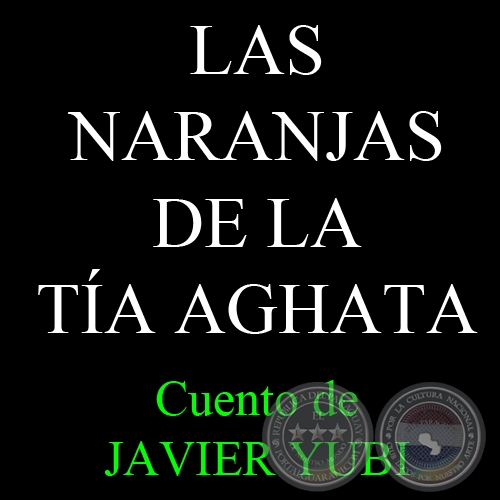
LAS NARANJAS DE LA TÍA AGHATA
Cuento de JAVIER YUBI
Era una mujer solitaria, viuda sin hijos. Desde que el tío Felipe murió corneado por un toro furioso, la tía Aghata nunca más volvió a vestir ropa de colores.
Vivía en San Juan Bautista de las Misiones, en un antiguo caserón casi cubierto por tupidas enramadas y árboles de naranjo, tajy, apepú y mangos. Un verde intenso que apenas filtraba la luz del sol.
Lo único que superaba la altura del murallón perimetral y se veía desde afuera, era la planta del naranjo que todos los años, en los meses de junio y julio, se llenaba de frutas. Al verlas, nadie podía creer que esas naranjas fueran naturales. Eran tan grandes, sanas, jugosas, con un color naranja intenso que permitía adivinar su dulzura. Ningún mortal que caminaba por esa calle podía resistir la tentación de echar, aunque sea una, a pedradas. Pero los vecinos sabían que nunca nadie pudo probar el sabor de esas frutas. La tía Aghata jamás permitió que se arranque una sola.
Cuando pensaban que ella dormía la siesta, los niños en ingenuo intento apuntaban con sus honditas aquellas naranjas que se veían exquisitas. Con un oído envidiable, inmediatamente salía afuera a espantar a los mita'i con su amenazante garrote.
Las naranjas se caían de tan maduras, se pudrían en el suelo sin que nadie pudiera aprovecharlas o tan solo descubrir su sabor.
Un día de intenso calor llegó al pueblo una mujer abandonada por su concubino. El hombre se había marchado con una quinceañera y la dejó con nueve hijos. Eran todos pequeños, el mayor tenía diez años y el menor dos meses. Elena se llamaba la visitante. Venía a San Juan en busca de refugio. Quería encontrar la casa de una prima a quien no veía desde la infancia. Con pocas referencias, pasó la mañana deambulando por las calles sin que nadie pudiera ayudarla a ubicar el hogar de Porfiria, su prima.
Acalorados y cansados, los niños estaban agotados. Empezaban a lloriquear de sed, era un día caluroso, de esos muy húmedos amenazando lluvia. Y ya las probabilidades de obtener pistas de la tía Porfi estaban casi perdidas. “¡Qué barbaridad, dónde lo que vive!”, exclamó con signos de preocupación la atormentada mamá, que seguía en los últimos intentos.
Al doblar una esquina, los niños vieron como una aparición mágica aquellas naranjas, tan maduras, tan jugosas, tan tentadoras.
Pidieron a su mamá. Elena intentó explicarles que no tenían dinero para comprarlas. No había razón valedera, empezaron a llorar, a gritar en coro.
Perturbada por tanto alboroto, ella decidió golpear las manos en la puerta del silencioso caserón. Tomó el coraje de pedir algunas de esas frutas que tanto reclamaban sus hijos.
Luego de insistir con los palmoteos, la tía Aghata se asomó al portón con cara de pocos amigos, tosiendo incontroladamente. Elena la saludó y explicó la razón de su visita, pero la insensible vieja, en verdad no era tanto, tenía sesenta y cinco años, se negó rotundamente a ceder sus frutas prohibidas. La madre trató de convencerla por todos los medios, hasta ofreciéndole parte de su escaso dinero reservado para el pasaje de regreso. No hubo caso. Presa de la ira y perturbada por el llanto y griterío de los sedientos niños, Elena dijo a la insensible mujer vestida de negro una maldición: “Habrás de morir de sed”, gritó y se marchó desconsolada. Prosiguió su búsqueda hasta que al final de la tarde, una pareja de ancianos le dio una ingrata noticia: Porfiria había muerto calcinada junto con su esposo Juan hacía tres años, en una noche de Navidad. Una estrellita lanzada por juguetones niños había iniciado el fuego en el techo de paja del precario rancho que la pareja habitaba. Se los encontró abrazados entre los escombros, carbonizados.
Con tan mala experiencia, Elena decidió salir de esa misma tarde de San Juan. Tomó un camión de pasajeros y se marchó sin rumbo.
Pasaron dos años... Un viernes espléndido, la tía Aghata debía salir de viaje con el propósito de recibir la herencia que le había dejado su hermana Luisa, también soltera sin hijos, quien había muerto el año anterior en un pueblito no muy alejado. Con la idea de que nadie tome en su ausencia alguna de sus naranjas, la tía Aghata se aseguró de arrancarlas una por una, cargarlas en bolsas y llevarlas consigo. Subió a una carreta sus maletas, las bolsas de naranja y emprendió el viaje sola. El sol radiante de la media mañana iluminaba el paisaje de lo que era un paseo placentero, sin contratiempos. Repentinamente, una extraña aparición asustó a los bueyes. Los animales exaltados perdieron orientación y la carreta fue a parar a un profundo barranco. Muda del susto, la tía Aghata no pudo pedir auxilio a unos leñadores que iban silbando a los lejos. Las bolsas de naranja habían amortiguado los golpes pero sus piernas quedaron atrapadas por las ruedas de la carreta. El calor se volvió intenso y el cielo perdía su color azul radiante con la rápida aparición de nubes negras que anunciaban una tormenta. La temperatura se volvía insoportable y la sed aumentaba. Aquellas naranjas estaban esparcidas alrededor de la tía Aghata, pero ninguna quedó al alcance de su mano. Rodeada de sus frutas prohibidas, murió de sed. Se la rescató tres días después, cuando escamparon las lluvias.
Con el correr de los meses, las semillas de esas naranjas tan maduras germinaron por todo el lugar. Hoy, los viajeros se detienen a arrancar algunas para tomarlas y aliviar la sed.
ENLACE INTERNO A DOCUMENTO FUENTE
(Hacer click sobre la imagen)
SEP DIGITAL - NÚMERO 4 - AÑO 1 - JUNIO 2014
SOCIEDAD DE ESCRITORES DEL PARAGUAY/ PORTALGUARANI.COM
Asunción - Paraguay
ENLACE INTERNO A ESPACIO DE VISITA RECOMENDADA
(Hacer click sobre la imagen)






Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto


