ELADIO MARTÍNEZ (+)



MATEO GAMARRA - Recopilador: ELADIO MARTÍNEZ
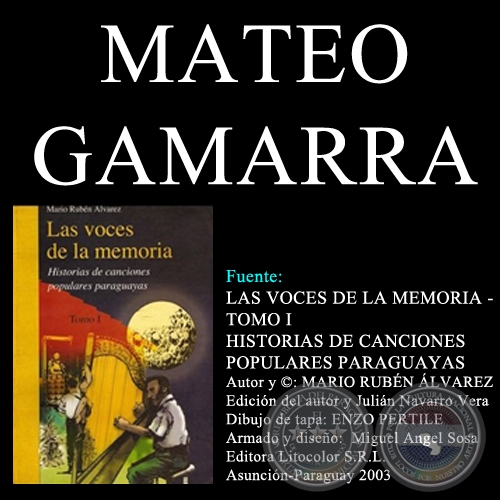
MATEO GAMARRA
Crónica de una muerte con advertencia
Letra y Música: Anónimas
Recopilador: ELADIO MARTÍNEZ
Aquel miércoles de 1931, en el Puerto Guaraní —Alto Paraguay—, no había en el ambiente ningún presagio que permitiera adivinar la proximidad de una tragedia. Aprovechando el feriado —era un 12 de octubre, día de la raza—, en que la taninera local hacía una pausa en su infatigable tarea de amasar fortuna a costa del infortunio de sus empleados, en la casa de Miguel Medina se había organizado una fiesta.
Como la farra era de día, sin prisa, después de la mediamañana, la gente iba llegando al baile. Unos músicos del lugar animaban la fiesta. Corría de mano en mano la guaripola y alguna que otra botella de caipirinha que los macateros habían dejado en su última visita. El dolor de vivir atado a una fábrica se escondía detrás de las risotadas que inundaban el okára del baile y el ambiente circundante.
El finadorâ —el que iba a morir—, Mateo Gamarra, que era un peón más de los muchos que había en la taninera, al llegar pidió su pieza preferida, conocida desde luego por el Conjunto. Sin sorpresas para los que allí estaban, tomó de la cintura a Emilia Ortiz y la llevó al centro de la pista. El hombre no sólo bailó con ella sino que le dijo al oído aquellas palabras que toda mujer desea escuchar aunque sepa perfectamente que son una sarta de mentiras.
La compañera de Gamarra, Delfina Servín, sin calma ni sosiego, miraba la escena. Era un desaire público para ella. No estaba preparada para ese episodio, pero —aunque parezca paradójico—, también estaba preparada. Como en esa jornada su destino y el de su hombre estaba en sus manos, quiso evitarle un final de tragedia al drama que se desarrollaba. Por eso le rogó a Mateo que dejara de ofender su dignidad. El aludido —sin intuir que dictaba su propia sentencia—, acuñó un refrán para la posteridad. A reina muerta, reina puesta, pensó. Y lo dijo en voz alta, para que nadie dudase de sus intenciones con la que le reclamaba y con la que tenía en sus brazos, bailando.
Esa declaración de Mateo Gamarra acabó con la paciencia de Delfina Servín. A duras penas podía tolerar que se exhibiera ante sus ojos con otra, pero que ésta se quedara con él era algo que superaba los límites de su orgullo de mujer. Y con un revólver desencadena el final que ella ya creyó probable al traer consigo el arma.
Un anónimo compuestero —presente o no en el sitio de la sangre—, recogió la historia. La cuenta desde su propia óptica de creador popular. Más que relatar un suceso —como sucede con casi todos los compuestos: llevan explícita o implícitamente una moraleja—, pretende enseñar una lección a la sociedad.
El dúo Quintana-Escalante, en 1950, recogió fragmentos del compuesto en Puerto Guarani. Ya en Asunción, completaron sus estrofas. En 1957, en Buenos Aires, grabó la composición que, inmediatamente, se popularizó. Unos años después —según cuenta Martín Escalante—, un hombre humilde, que decía ser autor del compuesto, se presentó en su casa de San Vicente. Le pidió que compartiera con él la ganancia de un millón de guaraníes que la obra le había dado a él y a Carlos Quintana. “Había sido que un sobrino mío le dijo eso. Le mandé a Autores Paraguayos Asociados, APA. Y allí, para salir de su insistencia, le enviaron junto a Eladio Martínez, el recopilador de la obra. Éste, al que no le faltaba humor, al decirle que se había apoderado de su obra, le despachó con un “máva piko oñemomba ‘eséta te ‘ónguére (Quién querría adueñarse de un muerto)”. Nadie tomó la precaución de anotar el nombre de esa persona. El, al constatar que nadie se había apoderado de su creación, ni se imaginó que podía registrarla. Por eso el autor —acaso los autores—, permanece en el anonimato.
En cuanto a Delfina Servín, su leyenda la hizo vendedora de flores en La Recoleta, luego de salir de la cárcel del Buen Pastor. Nadie, sin embargo, pudo corroborar fehacientemente que una de las floristas del lugar hubiese sido ella.
Mateo Gamarra —como obra—, tuvo su vida propia. Y, al convertirse en radionovela que luego se transformaba en teatro, produjo un hecho singular. Cuando se representaba en el salón parroquial de Santa Rosa del Mbutuy —departamento de Caaguazú—, la actriz Eladia Benítez de Arévalos disparó sobre Cristóbal Godoy —cuyo seudónimo era Cristian Rodó—, quien hacía el papel del asesinado en la ficción. Esa noche, sin embargo el destino o el demonio —acaso ambos, en complicidad—, cargó el arma con balas de verdad y Mateo Gamarra murió por segunda vez.
Fuente: Martín Escalante, quien conformaba con Carlos Quintana (ya fallecido), el dúo Quintana-Escalante.
MATEO GAMARRA
Atención pido señore
un momento pehendumi
la desgracia sucedido
en el puerto Guaraní
el 12 mes de octubre
un baile ojeofrece
omano Mateo Gamarra
en manos de su mujer.
Oje'oi la farrahápe
upe pyhareve asaje
rogando en este mundo
para siempre en este día
un miércoles desgraciado
a las 11 del mediodía
en la casa de Miguel Medina
la desgracia osucede.
O guahê upépe Gamarra:
“Una polka para mí”,
osêma ombojeroky
un tal Emilia Ortiz
sin recelo voi Gamarra
Emilia-pe omongeta
ha héra la iserviha
un tal Delfina Servín
Upéicha naje Gamarra
toda la pieza ojapo
he’íma chupe Delfina:
"Anivéna upéicha reiko".
“No hay caso”, he'i Gamarra
ha upéichante oseguí
“Si es ojedigustárô
che apoînte ne ichugui”.
Ha upéva ohendu Delfina,
Gamarra-pe osê he’i:
“Ha nde nde gosaharâ
quién sabe che karai;
che ha'e Delfina Servín,
ne’írâ che kuaapa
kuña jepe niko che,
anichevarâ che burlá”.
Osêma upépe Delfina
con un revólver en la mano
los cinco tiro seguido
Gamarra-pe ojapipa;
ho'áma upépe Gamarra
socorro ojerure,
“Mba'ere piko Delfina
rejapo kóicha che rehe”.
“Reikuaámapa Gamarra
ku Delfina oje'eha
anichéne re jekeha
si a tiempo ro’avisa”.
Gamarra noñe’êvéima
más que solo he'iva'ekue:
“Adiómante los amigos
pe vy’aitékena che rehe”.
Letra y Música: Anónimas
Recopilador: ELADIO MARTÍNEZ
ESCUCHE EN VIVO/ LISTEN ONLINE:
MATEO GAMARRA
Intérprete: JUAN CARLOS OVIEDO y Los Hnos. Acuña
Material: HOMENAJE A ELADIO EL GRANDE MARTÍNEZ
***
Fuente:
LAS VOCES DE LA MEMORIA - TOMO I
HISTORIAS DE CANCIONES POPULARES PARAGUAYAS
Autor y ©: MARIO RUBÉN ÁLVAREZ
Edición del autor y Julián Navarro Vera
Dibujo de tapa: ENZO PERTILE
Diseño de tapa: Miguel Ángel Sosa
Asunción-Paraguay 2003
MÚSICA PARAGUAYA - Poesías, Polcas y Guaranias - ESCUCHAR EN VIVO - MP3
MUSIC PARAGUAYAN - Poems, Polkas and Guaranias - LISTEN ONLINE - MP3
Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto


