YULA RIQUELME DE MOLINAS (+)
PALABRAS EN JUEGO (Cuentos de YULA RIQUELME DE MOLINAS)

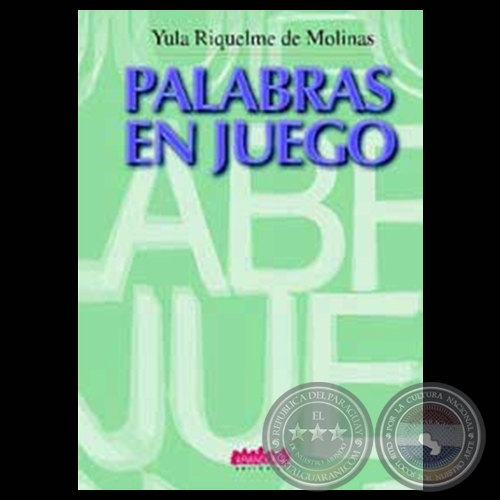
PALABRAS EN JUEGO
Cuentos de YULA
Edición digital: Alicante :
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001
N. sobre edición original:
Edición digital basada en la de Asunción (Paraguay),
N. sobre edición original:
Edición digital basada en la de Asunción (Paraguay),
Arandura Editorial, 2000.
Cuando los jugadores se hayan ido,
cuando el tiempo los haya consumido
ciertamente no habrá cesado el rito.
Como el otro, este juego es infinito.
JORGE LUIS BORGES
A mis nietos.
Entre los cuentos breves de este libro, hay uno bastante largo que, a pesar de sus incursiones en nuestro fin de milenio, tiene algún toque de leyenda, de saga. Me refiero al que se llama «Aventuras de un monaguillo descarriado». El relato abarca toda una vida, aunque la acción transcurre en una sola noche. Aludiendo al mismo personaje, incluí cuatro pequeñas anécdotas que se desprenden de dicho cuento y que van insertas de manera independiente.
Cuando empecé a preparar el libro, me surgió la idea de combinar. Entonces, me zambullí entre mis apuntes y me dispuse a la selección. Por un lado, escogí diez cuentos tradicionales que tocan diversos temas. Por el otro, los cinco que narran exclusivamente las andanzas del monaguillo. Ya con el material a punto, comencé a trabajar en la estructura general, en la distribución de espacios... El tiempo pasó entre uno y otro detalle y así, «PALABRAS EN JUEGO» llegó a la imprenta. Y a tus manos. - Y.R.M.
CUENTOS DE YULA RIQUELME DE MOLINAS
CANDILEJAS
Clara Luz nació predestinada. Con el sello fatal de lo irremediable. Con el signo inequívoco de la estrella fugaz... Justo en el momento en que su madre la echó al mundo, el sol del mediodía se apagó por completo. La esfera de fuego se convirtió en una mancha oscura y rodó por las calles su sombra violácea. Se metió en la casa furtivamente. Y se amorataron la alcoba, las sábanas, la niña... El color azulino en la piel de la recién nacida, movilizó a la comadrona con la urgencia de un caso complicado. A los apurones, le soltó el cordón umbilical. La niña, lívida, parecía muerta. ¿Estará muerta?, dudó la mujer al no escuchar sus latidos en el corazón. Y se largó a gritar llamando a cualquiera. En medio de la incertidumbre y el susto, pidió agua caliente, frazadas, fogón, un médico de inmediato y temerosa, calló la fatídica sospecha. Cada cual hizo lo que le mandaba su conciencia. La abuela, por si ocurriese lo peor, la bautizó con el agua del socorro. El padre le puso de nombre Clara Luz: «para ahuyentar los espíritus de las tinieblas», explicó. El chiquilín de los mandados voló a buscar al doctor. La sirvienta se vino con dos mantas de oveja, una jofaina lanzando humo y después, aventó las leñas de la salamandra junto al canasto de puntillas y almidón en los voladones. La madre gemía acurrucada, frágil, en pacífica actitud. Su impotencia la cubría de olvido. ¡Ni se fijaban en ella! El cuidado, el desvelo, se lo prodigaban a Clara Luz. La partera no la desatendía un segundo. En ese mismo instante, sostenía a la niña en el aire. Agarrada de los pies, la impulsaba en agitado vaivén y le daba palmaditas enérgicas para que llorase, ¡y no lloraba! Entonces, la tendieron arriba de un almohadón y allí permaneció inmóvil, tan blanda como el cojín de plumas. No respondía y su público la contemplaba expectante. La noticia había circulado por el vecindario con la velocidad que se imprime a los episodios curiosos. Nadie podía predecir las consecuencias de un alumbramiento en eclipse de sol. La mera intención de analizar el riesgo de aquel percance, originaba el caos. Lógicamente, se hacían apuestas, surgían polémicas. Y no faltaron los vaticinios calamitosos, las proposiciones disparatadas... Y fue ahí cuando el padre, en su desesperación, apuntando un reflector de cien bujías se lo enfocó en el rostro. Clarita sonrió al conjuro de las luminarias. Abrió los ojos enormes y a todos devolvió la mirada. La mirada desenvuelta de Clara Luz asombró a la muchedumbre que llenaba la habitación. Levantó las manitas azules en gesto de saludo general. La concurrencia ovacionó frenéticamente el portento. Clara Luz movió la cabeza de aquí para allá y repitió la sonrisa, ahora, consentida, vivaz: ¡había ganado el primer aplauso de su vida! Y llegó el médico. Con la premura de la circunstancia y a la vista de los vecinos, la auscultó en detalle. Al cabo del examen, ordenó que no molestasen a la niña y que despejaran la pieza sin demora. Aguardó a que se cumpliesen sus instrucciones y luego dijo a los familiares: es una chica sana, no corre ningún peligro, ese tonto prejuicio en contra de los eclipses de sol y el mal agüero que traen consigo, es nada más que habladuría popular, sin fundamento científico. Mientras así opinaba, escribía en su recetario las indicaciones concernientes. Entregó la hoja a la madre, la felicitó y se marchó a través de la siesta oscurecida. Pero los eclipses no son eternos y el sol volvió a brillar a su debido tiempo. La penumbra morada se fue del cuarto y Clarita se puso tan blanca, como el ombliguero de gasa que se lo anudaron a la cintura para darle su baño inicial. La comadrona se arremangó el guardapolvo y a medias, introdujo a la niña en la palangana. Por la pendiente fugitiva de su espalda, las aguas corrieron precipitadas y también los años... De un salto, Clara Luz abandonó la tina y envolvió su cuerpo desnudo, sensual, en la toalla de felpa y listones de raso. Flexionó sus largas piernas haciendo piruetas sobre la alfombra peluda. Sacudió con donaire sus cabellos muy cortos. La coronaban pequeños caracoles negros. Ella hundió sus dedos entre los rizos mojados y se frotó las sienes para borrarse la idea fija... Sin detener sus activos movimientos, Clara Luz dejó caer la toalla. Cesaron los masajes y destapó el frasco de aceites esenciales. Se lo derramó en la palma de su mano derecha. Las gotas aromadas impregnaron el ámbito. Ella aspiró en repentino éxtasis y suavemente, acarició su piel, se la untó con el bálsamo perfumado de rosa y canela. Buscaba aflojar sus tensiones, serenarse. Era día de estreno y a Clara Luz la dominaba su inquietud. A pesar de todos sus triunfos, la primera función siempre le producía ansiedad. Un testarudo presentimiento la colmaba de angustia. Le anunciaba un fracaso inminente... Y conste que sólo aplausos había cosechado desde que pisó las tablas. No obstante, una horrible pesadilla la perseguía... Su pálpito le anunciaba que, al término de una esplendorosa noche de estreno, dejaría el teatro avergonzada. Se veía escapando de la crítica severa de sus espectadores. Transitaba un callejón desconocido, sombrío, mortecino... ¡Sin candilejas! ¿Cuándo, cómo y por qué? Ésa era la gran incógnita de Clara Luz. Aunque tal vez, ella se engañaba y sería lento el declive... Eso podría suceder. Pero su visión le mostraba un brusco desenlace. Sumida en sus conjeturas, vistió unos pantalones sencillos, camisa de muselina, zapatos informales y a cara lavada, marchó rumbo al teatro. Colgado al hombro llevaba un bolso con los bártulos y cosméticos de costumbre. Llegó temprano. Quería pasar por el vestuario sin prisa. Tenía que retirar el traje de época y los accesorios que usaría esa noche. Como había decidido probárselos meticulosamente, era necesario contar con minutos a favor. Se metió en la garganta del coliseo. La ropería ocupaba un salón profundo y angosto. Escasas lamparillas lo iluminaban. Su particular aspecto infundía una mezcla de respeto y miedo. Clara Luz se armó de valor y avanzó... Una legión de personajes descabezados la recibió. Ellos se formaban en línea recta y estáticos, permanecían en sus armazones de madera, trapo y aserrín. Ella los fue saludando de uno en uno, hasta toparse con la dama vestida de terciopelo y mantón veneciano. Lo desnudó al maniquí y se llevó las prendas a su camerino. Cerró con llave la puerta. De lo contrario, la invadirían sus amigos de la farándula, los muchachos de la prensa, algún directivo de otra compañía con locuaz oferta e infaliblemente, su séquito de admiradores... Le gustaba ser halagada, ¿por qué no?, aunque en situaciones como ésa, añoraba el silencio de un claustro. Ella necesitaba estar sola antes de entrar a escena. Por eso no admitía asistentes, ni peluqueros y afines. Clara Luz prefería, en persona, controlar sus vestidos, su maquillaje, sus adornos... Sin interferencias deseaba repasar concienzudamente el libreto, declamar su parlamento en voz alta, entregarse en cuerpo y alma al contacto íntimo con el personaje a ser interpretado. Y por supuesto, la soledad también era la fórmula ideal para librar su batalla diaria contra el signo maldito. Cuando con mayor frecuencia lo enfrentara, lograría quizá la victoria. A eso estaba dispuesta. Y se preparaba para eso. Ella sabía de su nacimiento en eclipse de sol. Y esperaba el devenir del ocaso. Sin embargo, segura declaraba que no se resignaría a perder su condición de estrella, su fama adquirida laboriosamente. ¡Si es necesario empezaré de nuevo! ¡Quince años de actuación no se tiran porque sí, al cesto de los desperdicios!, exclamó enardecida. ¿Qué haría en un futuro sin candilejas? ¿Qué haría?... De pronto, unos toques de nudillo en la puerta la llamaron a escena. Se miró a su espejo con marquesina de luces, se retocó la falda, el corpiño ajustado, el manto, y ciertos bucles rebeldes que asomaban del rodete postizo. Desalojó el camarín. En el pasillo desierto retumbaron las suelas de sus botines de utilería. Llegó. Ensayó un ademán virtuoso y salió a representar a Desdémona, la mujer de Otelo. Las candilejas proyectaban sus rayos incandescentes en el proscenio. El telón de pana rojo escarlata se replegaba en frunces de punta a punta. La luna de papel se columpiaba entre las bambalinas. Clara Luz se movía a sus anchas sobre el tablado. Su lucha cobraba fuerza en cada gesto, en cada palabra... Acabó el último acto. El auditorio se agitó en vítores y ovaciones. Ella respiró con alivio. Una vez más, había superado el estreno y en este caso concreto, la furia asesina del Mercader de Venecia, el marido celoso de la fiel Desdémona. Estaba satisfecha, logró compenetrarse al máximo con la heroína de Shakespeare. La sangre le hervía a borbotones. Un tifón caliente se alborotaba en sus venas a punto de estallar. Podía sentirse orgullosa de sí misma, pero, ¿hasta cuándo?, se preguntó. Aún no es el tiempo, dedujo y complacida, se inclinó ante su público para agradecer los aplausos. Se inclinó, se inclinó un poco más todavía. Sí, ¡hasta besar las tablas! Las candilejas comenzaron a eclipsarse... La rueda del destino giraba impasible hacia adelante... Después, la recogieron del suelo. Blanda, azul, sin latido.
LAS PRIMAS
Una sabía barrer, la otra planchar, la otra guisar, la otra fregar... y todas, sabían abrir la puerta para ir a bailar. Menos Rosario. A ella le carcomía la amargura desde que una semana antes de la boda, su querido Abelardo se marchó con Guillermina. En el joyero quedaron ocultos el cintillo de compromiso y la alianza de oro. Envuelto en papel azul y bolitas de naftalina, envejecía sin estreno el vestido de novia. Rosario se había prestado al engaño como una tonta y quizá por eso, nunca logró superarlo. Era la más linda entre las primas y fue la primera en conseguir novio. Un novio serio, de serias intenciones. Con mucha seriedad lo aprobaron en serie. Todos de acuerdo. Pero la monotonía doméstica se desmoronó de improviso: cual ráfaga incandescente, surgió Guillermina en la casona gris. Con sus caderas movedizas y su picardía, sacudió el aire santo en los corredores. Y tras meriendas en el parque y tertulias en la terraza, se hizo con el amor de Abelardo. Nadie lo notó, hasta que sobrevino la fuga. Guillermina era la prima del campo y con ese cartel, se había ganado la confianza familiar. Dejó el pueblo con el supuesto deseo de estudiar en la ciudad. La parentela en pleno la recibió complacida. Las primas le ofrecieron el ropero, los tíos el bolsillo... Y se metió en la rutina de los Blasco y Núñez, sin avisar que portaba el germen de la tragedia. Rosario simpatizó con Guillermina, la tomó bajo su tutela y la hospedó en su alcoba. A la muerte de sus padres, Rosario había heredado el lecho matrimonial de los difuntos. De manera que compartió con la prima del campo, su cama, su espacio... La casona sumaba numerosas habitaciones, aunque la mayoría, repleta de muebles desvencijados. Por gracia o desgracia de su orfandad, contaba Rosario con aposento propio. Las primas restantes, que eran cuatro señoritas en edad de merecer, no tenían más remedio que acomodarse en la pieza que sobraba en el ala izquierda. Del lado derecho, vivían los tíos, las tías, el gato de angora, un poeta romántico de dudoso parentesco y aspecto delirante, y la pequeña bisabuela que parecía de juguete, por su blancura de talco, su pelo de algodón, su delantal de muñeca. Estos personajes de varietés copaban el escenario de los Blasco y Núñez. Guillermina se les agregó una mañana, cuando estaban desayunando plácidamente. Entró por la puerta de servicio y todos pensaron que era la mucama nueva. Traía consigo una valija de cartón y un bolso deshilachado. Las primas ni la miraron. Con pocas ganas, la tía Clotilde se levantó de la mesa, la aferró del hombro y se la llevó al cuarto del fondo. Por el camino, Guillermina le corrigió el desliz. La tía pidió disculpas y regresaron al comedor. La presentó en voz alta para llamar la atención. Rosario tomó la iniciativa y le dio la bienvenida. Los demás la imitaron y al minuto, se aclaró el malentendido. Así, de golpe, irrumpió Guillermina en la vida cotidiana de los Blasco y Núñez. Las primas, solidarias, se pusieron en campaña para adaptarla al medio, al modo y a la moda. Teresa blandió las tijeras y le cortó las trenzas. Juliana le subió el ruedo de la falda. Fernanda le depiló las piernas y también las cejas en forma de medialuna. Sofía le pintó la cara con sus coloretes. Rosario la calzó con sandalias de tacones y la condujo a la sala para que Abelardo la conociera. Abelardo abrió los ojos, la boca, los brazos... Y abrió igualmente el corazón, pero de esta abertura, ni una palabra, ni un solo gesto. Y la fortuna cerró el cerco. Y en el huerto apacible de la casona, la fruta del manzano empezó a lucir para el futuro consorte. La pobre Rosario, al cabo de la jornada, quedó peripuesta y sin novio a un pasito del altar. Ésa fue la catástrofe que ocurrió después. Después de que pasaran dos meses en dulce armonía las primas y Guillermina. Durante ese tiempo, ni un falsete hubo que hiciera presagiar la traición de Abelardo. El novio se portaba maravillosamente. Aparecía con más frecuencia, más temprano, más desenvuelto, más obsequioso, más perfumado. En fin, cada hora que transcurría, más y más aumentaba el cariño de Rosario por Abelardo. Y claro, con tantas demostraciones, ¿cómo no sentirse halagada una futura esposa? Rosario, con entusiasmo, iba a la modista, al peluquero, a la florería, a la iglesia... Se probaba los tules, el peinado. Ordenaba el ramo, las amonestaciones. Al trote circulaba de aquí para allá y al prometido lo atendía Guillermina, que para eso era la prima mimada de Rosario. Y le usaba el peine y los ruleros en la maraña de su melena. Y bueno, Guillermina, por servicial se merecía estas concesiones. Jamás descuidaba los gustos del pretendiente. Una torta de chocolate o un refresco de naranja con mucho hielo y muchas sonrisas, hacían las delicias del paladar; a la vez que el traqueteo sensual de sus caderas, caldeaba de inmediato la sangre de Abelardo. Los tíos, que cierta «experiencia» tenían, alguna cuestión intuyeron, al ver a la prima del campo actuar como cabaretera y reír como descocada, mientras cumplía el cometido de entretener al primo político. No obstante, callaron al respecto porque el casamiento estaba próximo y se les antojaba muy justo que Abelardo se fuera despidiendo de la vida de soltero con el mayor provecho. En esas reflexiones andaban, siempre que Rosario llegaba a la casa. Distraída, sin dar la menor importancia a los infieles, ella cruzaba el parque entonando la marcha nupcial. Guillermina y Abelardo interrumpían el coloquio y la miraban pasar con el temor de la culpa. Sin embargo, a Rosario se la notaba tranquila: Abelardo gozaba de grata compañía, mediante el aporte generoso de Guillermina. Y fue así cómo los estudios de la prima del campo tuvieron que posponerse para luego de la ceremonia religiosa. Permanentemente, Guillermina se diligenciaba con el pedido de la novia: evitar que el futuro marido se aburriese. En tanto, Rosario se encargaba de activar los preparativos. Esta complicada faena requería dedicación, empeño; incluso favores... Guillermina había aparecido en el momento exacto. Rosario, ignorando el peligro, dejó en poder de la farsante a su idolatrado Abelardo. El tropezón era inevitable, teniendo en cuenta los apremios y la falta de ayuda que por huérfana, soportaba la novia. Asimismo, el corto plazo para la boda exigía premura. Y sí, la fecha se acercaba. Y Abelardo se alejaba... Ninguno se percató de que una siesta, cuando Rosario y el gato echaban un sueñito y las primas se habían ido al colegio, Guillermina atravesó el jardín con su maleta de cartón. Abelardo la aguardaba a la vuelta de la calle. Tomados de la mano partieron con rumbo desconocido. La bisabuela fue la única que los vio marchar, mientras su blancura de talco se derretía bajo el sol. Justo ese lunes, Rosario había exagerado con el ajetreo. Cayó rendida de cansancio. Se durmió. Y sin querer, dejó a la anciana plantada en la terraza. Sentadita en su silla de ruedas, la bisabuela controlaba el vecindario con sus binóculos de carey. Eso le permitió ser testigo de la terrible humillación de su familia. Apenas despertó Rosario, la bisabuela se apresuró a contarle la historia. Rosario la escuchó con el pensamiento en otra parte: hacía tiempo que la vieja decía pavadas solamente. Y regresaron las primas del colegio. Y los tíos de la oficina. Las tías, que habían salido de compras, acudieron con retraso y cargadas de paquetes. Y Abelardo no llegaba. Guillermina tampoco. Rosario se acordó de la bisabuela y le pidió que repitiera su versión. La anciana, perdida en el laberinto de su memoria, le relató un percance de juventud y se largó a llorar desconsoladamente. Secaba sus lágrimas con su delantal de muñeca. A Rosario le asaltó una duda y se fue directo a su alcoba. Buscó la valija de Guillermina y demás pertenencias. Nada encontró. El vacío aterrador le iba señalando la magnitud del ultraje. Llamó a las primas con gran alboroto. Fernanda, Juliana, Teresa y Sofía se plegaron al escándalo y lanzaron gritos indignados. También el poeta romanticón se unió a las primas. Con su más puro estilo melodramático, a grandes voces, declamó un soneto para el olvido. Rosario enmudeció de golpe y acusó el impacto. No se volvió a mencionar el asunto. La rutina de los Blasco y Núñez siguió adelante. Las primas terminaron sus estudios y continuaron alternando con la escoba y el jabón, la plancha y las cacerolas. Cada sábado por la noche, pintarrajeadas y maduritas, abrían la puerta para ir a bailar, menos Rosario.
EL SEÑOR DE LA FARMACIA
Domingo en Buenos Aires. Agosto ventoso. Mediodía sin sol. La señora vaciló. Miró atrás. Miró su reloj de pulsera. Miró las hojas secas que revoloteaban en el sendero de la plaza. Pero no miró hacia el costado derecho. Por allí pasaba, en ese preciso instante, el señor de la farmacia. Ella lo había visto avanzar desde lejos. Y se impresionó como una chiquilina tonta. Y lo evitó a propósito. Él iba distraído y ni cuenta se dio. De lo contrario, se hubiese detenido a saludarla, charlarían... ¿O no? Le contestó su propio silencio. En realidad, desconocía la versión doméstica del farmacéutico. Por primera vez lo había encontrado fuera de su entorno medicinal y para colmo, ¡a una hora imprevista! Se desconcertó. El episodio no cabía en la mente de la señora solitaria, propensa a divagar... A lo ancho de sus sueños, ella forjaba proyectos de a dos. Quería huir de su soledad. Y claro, en la supuesta compañía del señor de la farmacia, ensayaba diversas escenas. Sin embargo, nunca en la plaza, con ventarrón y palomas de fondo. Sus personajes actuaban dentro de la farmacia. Él, con guardapolvo largo, blanco, impoluto, rodeado de ampollas y jeringas de vidrio aséptico, tubos y botellitas de amplio espectro. Ella, blusa de seda, tacones altos, labios rojos, perfume de sándalo. Nadie más que ellos. La hora indicada: muy tempranito por la mañana. Definitivamente, el encuentro a destiempo la sorprendió. Y fue entonces cuando vaciló. Y se ruborizó. A menudo se complicaba con su timidez. La inseguridad le restaba soltura. Por esa razón, sus improvisados coqueteos con el señor de la farmacia habían caído siempre en rotundo fracaso: ¡él no se daba por aludido! Pese a que con sospechosa frecuencia, desde que se mudó a ese barrio, la señora hacía sus compras de remedios y afines o cualquier otro objeto de dudoso provecho en la botica de la esquina. Y curiosamente, ni los repetidos ensayos la animaban a utilizar sus encantos. Con cuentagotas la señora administraba al boticario una dosis mínima de gracia. Por lo visto, ineficaz. No obstante, ella se retiraba de la farmacia emocionada, en plena turbulencia el corazón. Luego, atravesaba la plaza y la calle y se metía en su edificio, en su departamento del séptimo piso. Se sacaba el vestido, los zapatos, las medias. Se dejaba las ligas de encaje, la ropa interior. Y ante el espejo, examinaba con inquietud su cuerpo avejentado, su línea casi perdida. Inevitablemente se comparaba con el señor de la farmacia. Lo recordaba pulcro en exceso. Flaco, alto, con un solemne resplandor en sus gafas de armazón de oro. Ella no era capaz de sostenerle la mirada y confusa, ponía los ojos en los escaparates. Señalaba un rollo de venda elástica, unas tijeras quirúrgicas, un frasco de aspirinas y sin preguntar el precio, compraba. A los apurones, pagaba. Y las cosas iban de mal en peor: además de todos sus defectos, a la señora le resultaba imposible dominar el deseo... Por supuesto, en presencia del farmacéutico, era cuando menos lo conseguía. Al verlo así, ajeno, remoto, abismado en su ambiente sanitario, se descontrolaba. Con el gesto altivo y el porte impecable, moviendo las manos como si fuese en cámara lenta sobre el mostrador, el señor de la farmacia empaquetaba el pedido de la señora. A ella le atacaba una urgencia singular cada vez que se le aproximaban los puños almidonados de la bata blanquísima, el anillo esplendoroso, las uñas de punta roma extremadamente limpias. Y en la cumbre de su ofuscación ideaba una escena de amor ardiente, pero en el momento del gran apogeo, los dedos estériles rozaban su piel... Entonces, en medio de aquella higiene desmesurada, se le aplacaba la fiebre y suspendía el juego. No aguantaba la farsa y se iba. Así pasaron los meses. Se cumplieron seis. Nada cambió con el cruce fugaz del señor y la señora en la plaza. En apariencia, todo lo echó a perder el desconcierto. Y aunque era evidente que el encuentro fue un toque de vigor, una fuerza que podría ayudarle a superar sus problemas, ella no lo aceptaba todavía... Y se precipitaron los acontecimientos: esa misma noche, a las nueve, la señora regresaba del centro. Había ido al cine, sola como todos los domingos. Ya en Palermo, subió las escaleras y abandonó el subterráneo. Se plantó en la esquina. La farmacia de puertas cerradas la recibió oscura, silenciosa. Únicamente, se filtraba por las rendijas el olor característico que la delataba: cápsulas de vitaminas del complejo B, alcohol rectificado, linimento, jarabe de eucalipto y también, ¿por qué no?, la colonia de lavanda inglesa que usaba el farmacéutico. Aquellos efluvios la inundaban de una nostalgia inexplicable. Aspiró desolada en la penumbra. Las dos vidrieras paralelas arrojaban una suave claridad. El reflejo iluminaba apenas la placa verde, circular, y la cruz blanca con el nombre de la farmacia en su interior. La señora se sentía triste sin saber por qué. Para eludir sus pesares caminó hasta el kiosco, eligió una revista y entró en la plaza. Llegó hasta el farol más radiante, se sentó en su banco de costumbre, hojeó la revista. En la segunda página vio el anuncio publicitario de un medicamento. Y se acordó del señor de la farmacia. Y trató de adivinar dónde estaba cuando no estaba en la farmacia. El enigma la sofocó. Se quitó los guantes, los metió en la cartera. Tuvo frío, escondió las manos en los bolsillos de su tapado gris. Añoró el calor del mediodía cercano. Quiso revivir el encuentro prodigioso, corregir su estupidez. ¡Era imposible! Se levantó resignada, anduvo un trecho y salió de la plaza. Atravesó la avenida. Indecisa, sacó las llaves, guardó las llaves. Esquivó su edificio y se corrió una puerta más allá para tomar café en el boliche de al lado. Empujó los cristales de vaivén y se integró al humo, a la bohemia, al tango de la guardia vieja que lloraba en el bandoneón. Vacía, sin prisa, sin ilusiones, se acomodó junto a la ventana. Cruzó las piernas y con un pie siguió el compás arrabalero. Sufrió de soledad. Los arpegios rebotaban en las paredes y el eco multiplicaba el llanto de las madreselvas. El mármol baldío de la mesita acentuaba su desamparo. La señora hizo lo justo para ahuyentar las penas, pero tropezó con todos sus errores. El desaliento ganaba terreno... Con desesperación evocó al señor de la farmacia. Su silueta respetada, inalcanzable, se perdía a lo lejos... Le dolió la distancia. Una honda melancolía la iba acorralando... Se puso en guardia. Distendió el ceño. No permitiría que más arrugas invadieran su cara y su alma. Le agregó bastante azúcar al café y lo revolvió cuidadosamente. Bebió. Se le endulzaron los pensamientos. Su amargura cedió. Un suspiro prolongado se dejó escuchar. Ahora, ella se reanimaba observando a través del ventanal. Intentó ponerse a tono con los que paseaban tranquilos por el bulevar. Con los cinco sentidos bien dispuestos ordenó sus asuntos amorosos y en calma, se organizó para la mañana del lunes. Muy temprano visitaría al boticario. Y se cumplirían sus sueños. Con gusto se lanzó a planificar su entrada gloriosa en la farmacia. Aunque surgió el problema inevitable: de golpe, el ánimo se le vino abajo. Se amilanó. Comenzó a dudar: se le hacía difícil predecir la respuesta del farmacéutico a sus requerimientos. La incertidumbre había regresado. De modo que pagó el café y se fue a dormir. No consiguió dormir. Leyó, fumó, sufrió, lloró... No se acostó ni se cambió. El alba la sorprendió en el balcón. Aún lucía su atuendo de la noche anterior. Los canarios trinaban con alborozo en la jaula de bambú. Mientras, la señora vertía lágrimas de impotencia entre geranios y verdolagas. Desorientada, se cuestionaba su absurda postura. No era para menos. ¡Por fin el señor de la farmacia había salido de su ámbito purificado! Ella pudo localizarlo en la plaza como a cualquier vecino, desprovisto del alcanfor, el bactericida, los antisépticos y sin embargo, no lograba recuperarse. El temor a lo desconocido la angustiaba. Tenía que descorrer la estantería de las penicilinas, el tónico, las píldoras, las tabletas de calcio y después, explorar la trastienda, el revés del boticario. ¿Acaso a la señora le importaba el mundo más allá de la farmacia? ¡No! ¿O sí? Confundida, se apoyaba en la baranda y deslizaba sus pupilas brillantes sobre el asfalto. Los escasos automóviles circulaban con sus faros encendidos. Se presentaba un amanecer de cielo nublado, de aire tormentoso. De repente, tuvo ganas de envolverse en los nubarrones, de rodar cuesta abajo... Dobló la cintura sobre la baranda. Se inclinó peligrosamente. Su propio instinto la arrancó del borde y la tendió de espaldas en la cama. Vestida y calzada, se derrumbó como una marioneta cuando cae el telón. La consumían sus miedos. Pero de a poco se fue apaciguando y entonces, recordó al detalle su encuentro en la plaza con el señor de la farmacia. Y al cabo de atar cabos, descubrió que el boticario era un hombre común y corriente. Que sin el guardapolvo inmaculado se lo notaba patilargo, deslucido, con alguna panza y manchas en la camisa. A la vista quedaba su ajetreo de varón maduro. Y tenía el rostro sumiso, la mirada simple, el gesto indefenso, la orfandad a ras de piel. La señora lo aceptó conmovida y esta vez no vaciló. Miró de frente y sin titubeos, salió rumbo a la conquista del señor de la farmacia.
MONAGUILLO SE DIVIERTE
Aquel inolvidable mes de mayo, para festejar el cumpleaños de la Independencia de la Patria, inauguraron en la vecindad un parque de diversiones. Según la opinión de los adultos, de dudosa procedencia. Decían que la precaria calidad del equipamiento ponía en tela de juicio la marcha de sus maquinarias. Además, lo menospreciaban porque la ubicación que había elegido no resultaba ser precisamente la adecuada: se asentaba en una desembocadura de calles abierta a los cuatro vientos. De modo que campeaba en el lugar una ventolera desagradable. Y para no quedarse cortos, criticaban la exigua variedad de entretenimientos. Sin embargo, la suma de tantos defectos, no le restaba atractivo a nuestros ojos infantiles. Y más, teniendo en cuenta que el espectáculo de un parque de diversiones, funcionando en el barrio por primera vez, resultaba ser novedad deslumbradora y tentación que no cesa... Desde que lo vimos, rutilante en aquella esquina, con sus bombillas de luces intermitentes y la rueda de Chicago gira que gira contra el cielo estrellado, nosotros no tuvimos reposo. Día y noche, suplicábamos que nos llevaran a conocerlo. El abuelo Gaspar decidió complacernos al cabo de una semana de letanías. Y el domingo a la tardecita, la jubilosa comparsa enfiló rumbo al objetivo de nuestros sueños. Íbamos los siete monaguillos de la gesta del Ángel, el abuelo Gaspar y la negra Eusebia. El tío Roque y el gato, quedaron en casa haciendo la guardia. Llegamos. En total desacuerdo, cada uno quiso tirar por su lado. El abuelo se puso nervioso y nos amenazó con el regreso inmediato. La negra, para solucionar el conflicto, estableció una suerte de programa improvisado. Por riguroso turno lo cumplimos: el gusano loco, el carrusel de los autitos, el látigo... La rueda de Chicago y la Montaña rusa, ¡no! Terminantemente, dijo el abuelo que no. ¡Que no era para niños! Protestando, las pasamos por alto. Y le tocó el turno al tren fantasma. Mis hermanos miraron el túnel tenebroso que se abría en la gruta de cartón. Aprensivos, retrocedieron unos pasos. Me reí en sus narices burlonamente. Se avergonzaron. Después, algo dudosos, aceptaron subir. Tomé la delantera y retiré los boletos con prisa. Temía que ellos se acobardaran y que nuestra aventura se cortara en ese punto. Mediante mi rápida actuación, pronto estuvimos listos para el viaje. Los vagones del supuesto trencito constaban de asientos dobles y encontrados. Cuatro pasajeros cabían a la vez. Mi hermana Lucía se acomodó a mi lado y se tomó fuertemente de mi mano. Los demás hicieron lo propio. El tren pitó, carraspeó y partió. De sopetón entramos en la boca oscura de la caverna. Alaridos de ultratumba nos dieron la bienvenida y en una curva del sinuoso trayecto, un féretro se destapó de golpe: el muerto que lo ocupaba se levantó. La gente gritó despavorida y mis hermanos también. Lucía se apretó a mí y suspiró acongojada. En eso, una tela de araña nos envolvió en sus redes pegajosas... Al compás de fogonazos esporádicos, se perfilaban a la vera del camino princesas descabezadas, animales monstruosos, dragones echando fuego... El olor infernal del azufre quemado hizo una ronda ligera y se fue. Las apariciones oscilaban con ritmo pendular en los recovecos de la cueva maldita. Y al final de la senda, cuando todos (menos yo) desesperaban por emerger a la luz, un esqueleto con quijada fosforescente y guadaña de doble filo, dedicó una reverencia y un adiós a los componentes de la travesía. Y salimos al exterior. Los brazos del abuelo Gaspar y de la negra Eusebia resultaron pequeños para el consuelo que buscaban mis hermanos. Disimuladamente, me aparté del grupo sensiblero y me acerqué a la boletería. Compré un billete para dar otra vuelta en el tren fantasma.
MONAGUILLO EN EL INFIERNO
Los siete monaguillos de la gesta del Ángel emprendimos una sigilosa expedición. El destino era el refugio de malandrines que se había instalado en la periferia del vecindario. Al lugar lo llamaban «Añá Reta'i». Según Eusebia, esas palabras querían decir más o menos, «Pueblucho del Diablo». Nuestra niñera Eusebia era traductora oficial de la familia. Ella tuvo que hacer de intérprete, porque el tío Roque había prohibido terminantemente que habláramos en guaraní. Hay que preservar el español de los antepasados, argumentaba con ganas de imponer su voluntad. El asunto a veces nos traía problema, aunque no tanto, puesto que en los casos de emergencia, Eusebia funcionaba como una experta conocedora. Jamás hubiésemos sabido del «Pueblucho del Diablo», si no fuera porque la niñera nos habló del sitio y desató nuestra curiosidad: ese infierno chico tiene fama de reunir a sujetos de la peor calaña; no queda muy lejos de aquí, aseguraba. Tienen que portarse bien, o pido la colaboración de los bandidos para recuperar el orden en esta casa, amenazaba. Su propósito, sin duda, era asustarnos, pero consiguió el efecto contrario: no cejamos hasta metemos dentro del mentado infierno. Varias noches desveladas pasamos para desarrollar el plan. Al detalle programamos la visita y un buen día, cruzamos la mismísima puerta del pueblucho. Descendimos los peldaños de grava curtida en prudencial silencio. Examinamos la zona con mucha cautela. Todo parecía estar velado por una nube oscura, de humo caliente, irrespirable. Su entorno lo demarcaban protuberancias sombrías, húmedas de fango y ceniza. El ámbito esparcía los vapores del averno. «Añá Reta'i» se hundía en la tierra como una zanja abierta a tajo de machete. Entre vuelta y vuelta de un sendero embrollado surgían las taperas de cartón, trapo y tablas. Recuerdo que esa siesta irrepetible, discretamente, nos habíamos escapado luego de almorzar. En cinco minutos accedimos a los dominios de Satanás. Allí estaban en plena puchereada y un olor nauseabundo emanaba de los platos. El caldo espeso, de color indefinido, borboteaba en la olla de hierro. Sobre el brasero destartalado se hamacaba peligrosamente el cacharro. Una jauría de perros famélicos rondaba el banquete. Echaban saliva con la lengua afuera y apretaban el rabo sarnoso entre las piernas. Yo le pregunté a una vieja decrépita qué comían. Ella me dijo escuetamente: bofe. Después, lanzó un escupitajo retinto a mis pies, se rió a carcajadas y se llevó a la boca una cuchara enorme con el viscoso alimento. Eso apenas era el principio y el panorama se presentaba deprimente. Uno de mis hermanos se largó a vomitar y al punto, quiso desistir de la aventura. Lo miramos desaprobando su cobardía. Tuvo que aguantarse y continuar. De ahí en más, en algo se complicó la cosa, pero seguimos adelante con entusiasmo. A diestra y siniestra, sorteábamos criaturas desnudas de la cintura para abajo: sentadas en el barro, dejaban el trasero a disposición de las lombrices. Hombres sucios, barbudos, dormían la mona atravesados en cualquier parte. De pronto, escuchamos un griterío descomunal y hacia allí nos dirigimos. Metidas en una especie de ring improvisado, vimos a dos mujeres corpulentas, de carne fofa y morena. Ambas se liaban en una lucha patética. De acuerdo con los comentarios de esa gente, ellas se disputaban el mismo concubino. A puro arañazos se arrancaban los vestidos rotosos, mugrientos; vociferaban palabras obscenas, se soltaban los pelos a puñados, se pateaban en la boca y se echaban los pocos dientes que les quedaban. Sangraban a chorro por las narices, por las heridas. Aquello era un caos total y de repente, mi hermano, el de las náuseas, cayó redondo al piso. Lo levantamos pálido, sin signos de resistencia: ¡se nos había desmayado en plena función! Estaba claro que allí terminaba nuestra aventura. Cabizbajos, abandonamos el infierno.
CONFESIÓN DE MONAGUILLO
Por la siesta, mis hermanos preferían jugar sosegadamente a los trompos, al canje de figuritas... Siempre en el patio del fondo, respetando a los mayores y su mandato insobornable: teníamos prohibido salir a la calle o correr en horas de la digestión. Pero si me dejaban elegir a mí, la cosa se ponía brava: los invitaba a practicar un juego salvaje al que llamé «La mano en la Trampa». Me había inspirado en la leyenda que rondaba nuestro barrio con ese mismo nombre. Un brutal asesinato se había consumado, nadie sabía cuándo, en los confines de una propiedad cercana a la iglesia. Se contaba que todo empezó con la disputa de dos empleados de las oficinas que allí funcionaban. Era gente que trabajaba en la administración de una empresa adinerada. El problema surgió cuando uno de los contadores comenzó a sacar mal las cuentas y a inflar sus bolsillos. El otro lo descubrió y lo amenazó con denunciarlo. Nada lerdo el ladrón, se deshizo de su compañero apenas pudo: lo mató y escondió el cadáver. Pero la prisa y el nerviosismo lo traicionaron. Justo allí se iniciaba la parte que yo había seleccionado para el juego: El caso fue que una mañana, muy temprano, el jardinero hacía la limpieza diaria. En unas de las idas y venidas del rastrillo, éste quedó atrapado en una mano que brotaba de la tierra. El hombre pensó en alguna raíz caprichosa y se inclinó para segarla. El pavor lo dejó quieto y mudo: unos dedos de carne y hueso se enredaban entre los filamentos metálicos. Sólo reaccionó cuando consiguió destrabar el rastrillo y también su lengua. Gritó desaforadamente pidiendo auxilio y en pleno, el personal de la oficina acudió al sitio. La mano afuera hizo de trampa, y el homicidio quedó así descubierto. Los monaguillos de la gesta del Ángel escenificábamos con lujo de detalles aquel terrorífico hallazgo. Para eso, habíamos elegido un guante de cuero color de piel que se guardaba en un arcón detrás del armario. Lo llenábamos de algodón y le cosíamos el puño. Una vez que al guante lo teníamos armado, por turno lo enterrábamos a medias: uno de nosotros se encargaba de buscar el lugar apropiado, y los demás, esperábamos de espaldas que la mano fuese escondida y el escenario dispuesto. A la orden de «¡listo, busquen!», se iniciaba la acción. El primero que daba con el guante era el vencedor, y al minuto se convertía en asesino; entonces, debía enterrar de vuelta la mano... Aunque parecía muy simple el juego, distaba de serlo, porque yo preparaba la escena con un clima denso, saturado de pistas venidas al caso. Para el efecto, fabricaba un espía o un detective con el fin de interpretar los indicios. Generalmente, escogía a mi única hermana para el papel de espía. Ella disimulaba su apariencia de niña simple, con una mantilla española de ricos bordados, botines de charol y un casquete azul marino que había sido de la abuela. Todas las prendas que usábamos para la ocasión se guardaban en la misma caja, detrás del ropero. A la hora de los disfraces, trasladábamos aquel baúl hasta el fondo del patio y lo metíamos en el cuarto de las herramientas. Así entonces, el pequeño habitáculo se convertía en camarín. Y empezaban las caracterizaciones. El anticuado sombrerito dejaba caer sobre la cara de Lucía una tupida redecilla que le cubría el rostro. El detective, por su lado, se empeñaba en el arte de transformarse. Éste podía ser cualquiera de nosotros y surgía de un sorteo previo. Usaba pipa, lupa y capote, al puro estilo de Sherlock Holmes. A continuación, inspirado en el cuello retorcido de las aves que la cocinera mataba para el almuerzo, yo asaltaba el gallinero y cazaba un pollo gordo. Luego de soltarle el cogote, lo dejaba desangrar colgado del mango, cabeza abajo. Después, lo arrastraba de las patas a lo largo y a lo ancho del patio, dejando un reguero de sangre a modo de pista siniestra para nuestro juego. A esta altura de la comedia, alguno de mis hermanos pretendía suavizar el argumento y hacía desaparecer de escena el pollo sacrificado. Yo lo acusaba de maricón, lo expulsaba de inmediato, y el juego continuaba hasta las últimas consecuencias. Era cierto que mis gestiones resultaban en exceso truculentas y que los monaguillos de la gesta del Ángel teníamos que confesar el pecado los domingos en misa de once, pero nadie me quitaba el extraño placer que yo sentía, cuando consagraba mis siestas al juego salvaje.
Enlace al ÍNDICE del libro PALABRAS EN JUEGO en la BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES
CUENTOS : CANDILEJAS/ LAS PRIMAS/ EL SEÑOR DE LA FARMACIA/ MARÍA DE LAS MERCEDES/ CUENTO EN BLANCO/ EL MILAGRO DE AZÚCAR/ ¿TE ACORDÁS FACUNDO?/ EL TRAPECIO/ LA DOÑA DE LOS GATOS/ EL VUELO Y LA PLUMA/ AVENTURAS DE UN MONAGUILLO DESCARRIADO/ MONAGUILLO A LA MEDIANOCHE/ MONAGUILLO SE DIVIERTE/ MONAGUILLO EN EL INFIERNO/ CONFESIÓN DE MONAGUILLO.
**************
Visite la GALERÍA DE LETRAS
del PORTALGUARANI.COM
Amplio resumen de autores y obras
de la Literatura Paraguaya.
Poesía, Novela, Cuento, Ensayo, Teatro y mucho más.
del PORTALGUARANI.COM
Amplio resumen de autores y obras
de la Literatura Paraguaya.
Poesía, Novela, Cuento, Ensayo, Teatro y mucho más.
Enlace al CATÁLOGO POR AUTORES
del portal LITERATURA PARAGUAYA
de la BIBLIOTECA VIRTAL MIGUEL DE CERVANTES
en el www.portalguarani.com
LITERATURA PARAGUAYA
CUENTOS PARAGUAYOS
NOVELA PARAGUAYA
NARRATIVA PARAGUAYA
EDICIÓN DIGITAL
Bibliotecas Virtuales donde se incluyó el Documento:
Leyenda

Solo en exposición en museos y galerías

Solo en exposición en la web

Colección privada o del Artista

Catalogado en artes visuales o exposiciones realizadas

Venta directa

Obra Robada
Portal Guarani © 2025
Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto
Todos los derechos reservados
Desde el Paraguay para el Mundo!
Acerca de PortalGuarani.com | Centro de Contacto
